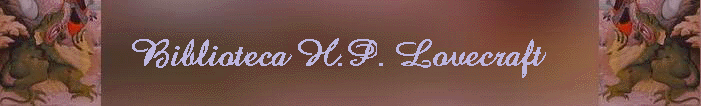
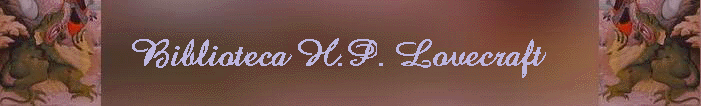
![]() AIRE FRÍO
AIRE FRÍO
Traducción de E. Lomino. Antología de Relatos de Espanto y Terror Nº 4. Ediciones Dronte, 1972.
***
¿Me piden que explique por qué le tengo miedo a las corrientes de aire; por qué me estremezco más que los otros al entrar en una estancia helada; y por qué siento verdaderas náuseas cuando, en los días de otoño, me sorprende sin abrigo una tarde de frío? Hay quienes dicen que el frío produce en mí los mismos efectos que en otros el olor de la corrupción. No lo niego. Lo único que puedo hacer es relatar la más horrible aventura de mi vida y dejar que ustedes juzguen si ella no explica mi rareza.
Es un error suponer que el miedo ha de ir forzosamente unido al silencio, a las tinieblas y a la soledad. Yo lo hallé en medio del brillante sol de la tarde, en el tumulto de la metrópoli, y en el ambiente de una vulgar pensión, con una prosaica dama y dos forzudos hombretones a mi lado.
En la primavera de 1923 me había asegurado un terrible y mal pagado trabajo en una revista de Nueva York; y siéndome, por ello, imposible pagar mi estancia en una fonda de primer orden, empezó mi peregrinación de una casa barata a otra, en busca de un cuarto qué reuniera las cualidades de limpieza, muebles algo resistentes y un precio razonable. Pronto comprendí que sólo me sería posible escoger entre males menores; pero al fin llegué a una casa de West Fourteenth Street que me disgustó mucho menos que las otras que había ya probado.
Era un edificio de cuatro pisos que debía datar del año mil ochocientos cincuenta. Su interior estaba adornado con viejos mármoles y maderas de anticuado gusto, que hablaban de un lujo rancio.
En las habitaciones, amplias y altas de techo, decoradas con horribles papeles y ridículas molduras de estuco, flotaba un deprimente olor a cocina; pero los suelos estaban muy limpios, y las sábanas, aunque remendadas, nada podía objetárseles en cuanto a blancura, y el agua caliente no brotaba siempre fría. Por ello consideré el sitio muy apropiado para invernar en él hasta que se me presentase una oportunidad de mejorar mis ingresos.
La patrona, barbuda mujer, era española y se llamaba Josefa Herrero. Nunca me molestó con protestas por tener demasiado tiempo encendida la luz. En cuanto a mis compañeros de hospedaje eran casi todos españoles, tan tranquilos y poco comunicativos como puede desearse. Sólo el intenso tráfico en la calle resultaba molesto en aquella beatífica casa.
Hacía tres semanas que estaba allí cuando ocurrió el primer extraño incidente. Una tarde, cerca de las ocho, noté un penetrante olor de amoníaco. Mirando a mi alrededor vi que el techo, en uno de sus ángulos, estaba húmedo y que de él goteaba constantemente un líquido amarillento.
Deseando impedir la continuación de aquello, corrí a la planta baja a decir a la patrona lo que estaba ocurriendo en mi cuarto. La mujer me aseguró que todo quedaría arreglado en un momento.
- Al doctor Muñoz se le habrán vertido sus productos químicos - explicó mientras subíamos -. Está demasiado enfermo para cuidarse; pero no quiere que le ayude ningún otro colega. Su enfermedad es muy extraña. Se pasa el día tomando unos baños que huelen de una manera muy rara. Y no puede soportar el calor.
"El mismo se arregla el cuarto. Su habitación está llena de botellas y máquinas. No ejerce su carrera. Pero hubo un tiempo en que fue un médico famosísimo. Mi padre oyó hablar mucho de él en Barcelona. Hace poco curó maravillosamente el brazo del plomero que se hirió el otro día. Nunca sale de casa, y mi hijo Esteban le trae todo cuanto necesita; su comida, su ropa, sus medicinas y sus productos químicos. ¡Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que consume ese hombre!
La señora Herrero ascendió hasta el cuarto piso y yo regresé a mi aposento. El amoníaco dejó de caer, y mientras yo limpiaba el suelo y abría la ventana para ventilar la habitación, oí sobre mi cabeza los pesados pasos de la patrona. Del doctor Muñoz el único ruido que había llegado hasta mí era un sonido semejante al latir de un motor de gasolina, ya que sus pasos eran suaves y apagados. Por un momento me pregunté cuál podía ser la extraña enfermedad de aquel hombre, y por qué se negaba a recibir ayuda de otros médicos. ¿Sería todo ello fruto de una infundada excentricidad?
Es posible que jamás hubiera conocido al doctor Muñoz a no ser por el ataque cardíaco que me dio una tarde mientras estaba escribiendo en mi habitación. Me habían avisado ya del peligro de semejantes ataques, y comprendí que no podía perder ni un segundo. Recordando lo que me dijera la patrona acerca de la ayuda prestada por el doctor al obrero, subí como pude hasta el cuarto piso y llamé débilmente a la puerta del aposento situado encima del mío.
Una voz, en excelente inglés, me preguntó quién era y qué deseaba. Cuando hube contestado a estas preguntas, abrióse una puerta dentro de la habitación, y luego la que daba a la escalera.
Una ráfaga de aire helado me azotó el rostro; y a pesar de que el día era uno de los más calurosos de finales de junio, me estremecí mientras cruzaba el umbral y pentraba en una estancia cuya rica y elegante decoración me sorprendió. Una cama turca cumplía su misión diurna de sofá. Los muebles eran en su mayoría de caoba; las cortinas, de excelentes telas; varios cuadros de famosos pintores adornaban las paredes. Esto, unido a unos estantes llenos de libros, hablaba más del despacho de un hombre estudioso que de la habitación de una casa de huéspedes.
Al entrar comprendí que el cuarto que estaba encima del mío era, en realidad, el laboratorio, dedicando las otras dos estancias a sala y alcoba la una y a cuarto de baño la otra.
El hombre que tenía ante mí era bajo, pero bien proporcionado, vistiendo una especie de levita muy bien cortada. El rostro del español era noble, de frente despejada, y puntiaguda y poblada barba. Unos lentes cabalgaban sobre su aguileña nariz, velando unos ojos negros y de intensa mirada. La abundante cabellera, entre la cual brillaban numerosas canas, estaba dividida por una raya en el centro. El conjunto de aquel rostro era el de un hombre inteligente, de aristocrática ascendencia, aunque sin ningún orgullo.
Sin embargo, al ver al doctor Muñoz por vez primera, experimenté una repugnancia que nada parecía justificar. Acaso esto pueda explicarse por la enorme palidez de su rostro y la intensa frialdad de sus manos. O acaso fue la baja temperatura del cuarto aquel; pues semejante frío era anormal en un día tan caluroso, y lo anormal siempre excita la desconfianza y el miedo.
Pero la repugnancia dejó paso a la admiración, pues la inteligencia del extraño doctor se hizo evidente al momento. Una sola mirada le bastó para comprender lo que yo necesitaba; y me atendió en seguida debidamente mientras me tranquilizaba con una bien modulada aunque hueca voz. Luego empezó a decirme que era un enemigo declarado de la muerte, y que había gastado toda su fortuna y perdido todos sus amigos por dedicar toda su vida a una serie de atrevidos experimentos para derrotarla.
Parecía haber en él algo del fanático bondadoso. Comprendí que le complació mi presencia, pues mientras preparaba una mezcla de distintos productos químicos, fue explicándome sus recuerdos de tiempos mejores.
Su voz, aunque extraña, era suave; y mientras las palabras brotaban con fluidez de sus labios, apenas se notaba que respirase. Procuraba hacerme olvidar mi estado explicándome sus teorías y experimentos... Con el mayor tacto me consoló por lo débil de mi corazón, insistiendo en que la voluntad es mucho más fuerte que la misma vida orgánica. Así, aunque al cuerpo le faltara alguno de los órganos vitales, si la voluntad era bastante fuerte, el individuo podría seguir viviendo. Algún día - prosiguió - me enseñaría a vivir o, por lo menos, a poseer una especie de existencia consciente aún sin víscera cardiaca.
Me contó que tenía una serie de complicadas enfermedades que exigían un régimen de vida muy exacto. Necesitaba un frío constante. Una elevación notable de la temperatura le afectaría de un modo fatal. La frigidez de su cuarto - doce o trece grados - manteníase por un sistema de refrigeración por amoníaco, producido por un motor de gasolina, cuyas bombas había oído bastantes veces desde mi aposento.
Aliviado del ataque en un tiempo maravillosamente breve, abandoné la nevera del español, convertido en un discípulo devoto del recluso. Después de esto le hice numerosas y abrigadas visitas, escuchando las explicaciones sobre sus secretos experimentos y los casi milagrosos resultados obtenidos, temblando un poco mientras examinaba los viejos volúmenes de su biblioteca. Debo añadir que, entretanto, el tratamiento que me administraba me había curado, para siempre, de mi enfermedad. Al parecer, aquel médico no se burlaba, como otros, de las hechicerías y magia de la Edad Media, pues estaba seguro de que en los libros de medicina de aquellos siglos había fórmulas verdaderamente maravillosas.
Me conmovió el relato que me hizo acerca del doctor Torres, de Valencia, que había compartido sus primeros éxitos, y que le cuidó cuando, dieciocho años antes, empezó la enfermedad que aún le aquejaba. Apenas había terminado el venerable doctor de salvar la vida a su colega, cuando el mal que él había derrotado le venció a su vez.
A medida que pasaban las semanas, fui notando que mi nuevo amigo iba lenta, pero inconfundiblemente, desmejorando. Su palidez se acentuaba y su voz se hacía más hueca y confusa. Sus movimientos musculares eran menos coordinados, y su voluntad menos fuerte.
Se daba perfecta cuenta de su cambio y poco a poco su charla se hizo irónica y agria, lo cual hizo renacer en mí algo de la sutil repulsión que al principio había sentido.
Tenía extraños caprichos; entre ellos el principal era un entusiasmo exagerado por los perfumes intensos y, sobre todo, por el incienso egipcio, con lo cual su aposento llegó a oler como una de las tumbas del Valle de los Reyes. Al mismo tiempo necesitaba más aire frío, y con mi ayuda aumentó la absorción de amoníaco, modificando las bombas y haciendo funcionar su máquina refrigeradora hasta alcanzar una temperatura de un grado, llegando al fin a dos bajo cero. Desde luego, el cuarto de baño y el laboratorio gozaban de más calor para impedir que se helara el agua y se verificasen reacciones químicas en los productos que guardaba.
El huésped de la habitación contigua se quejó de que su dormitorio estaba convertido en una nevera, por lo cual ayudé al doctor a colocar unas gruesas colgaduras en las paredes.
Una especie de mórbido y creciente miedo parecía haberse apoderado del médico. Sin cesar hablaba de muerte; pero se reía burlón cuando se aludía a las disposiciones para el entierro y los funerales.
Por momentos iba convirtiéndose en un desconcertante y terrorífico compañero, aunque era tanta mi gratitud por la manera que tuvo de curarme, que no quise abandonarlo en manos de los extraños que le rodeaban. Yo mismo cuidada de limpiar el polvo de su habitación, comprar sus alimentos y atender a todas sus necesidades, abrigado con un grueso suéter que había adquirido especialmente para entrar en su cuarto. También le compraba todos los productos químicos que me pedía, quedándome boquiabierto ante algunos de ellos.
Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía formarse en su cuarto. Ya he dicho que toda la casa olía bastante desagradablemente; pero el olor que se percibía en el departamento del doctor era, a pesar de todos los perfumes e inciensos, nauseabundo. Cada día tomaba varios baños, sin querer que yo le ayudase. La señora Herrero se persignaba cada vez que le veía, y hasta prohibió a su hijo que fuera a hacer ninguno de los encargos del médico.
Si alguna vez había sugerido yo que acudiera algún otro colega suyo, el doctor Muñoz parecía a punto de estallar de rabia, no obstante el temor que le causaban las emociones violentas. No quería permanecer en la cama.
Tampoco quería comer, y puede decirse que sólo le sostenía su inquebrantable voluntad de luchar contra la muerte.
Diariamente escribía largas cartas que guardaba en sobre sellados y que me entregaba con instrucciones de enviarlas, despues de su muerte, a las personas a quienes iban dirigidas. En su mayoría eran científicos orientales, pero había también un famoso doctor francés, a quien se creía muerto y del cual habíanse murmurado cosas increíbles.
El curso de los acontecimientos hizo que yo tomase la decisión de quemar todas aquellas cartas, sin abrirlas.
El aspecto del doctor y su voz era estremecedores y su presencia me resultaba ya casi insoportable.
A mediados de octubre el horror de los horrores llegó con estupefaciente precipitación. Una noche, alrededor de las once, la bomba de la máquina refrigeradora se estropeó, y a las tres horas el proceso de enfriamiento por amoníaco se hizo imposible.
El doctor Muñoz me llamó, golpeando el suelo con el pie. Trabajé desesperadamente para reparar la avería, mientras mi amigo lanzaba horribles imprecaciones. Al fin mis esfuerzos de aficionado resultaron inútiles. Un mecánico que hice venir de un garage próximo nos dijo que nada podría hacerse hasta la mañana siguiente, cuando pudiera comprarse un nuevo pistón para la bomba.
La ira del enfermo y su miedo alcanzaron proporciones grotescas. De pronto se llevó las manos a los ojos y precipitóse en el cuarto de baño, donde se encerró, saliendo al poco rato con los ojos vendados. Desde entonces no volví a ver nunca más sus pupilas.
La frigidez del cuarto disminuía visiblemente, y a las cinco de la mañana el doctor se retiró de nuevo al cuarto de baño, pidiéndome le proporcionase todo el hielo que pudiera encontrar.
Cada vez que regresaba de mi a veces infructuosa busca, y dejaba el hielo adquirido junto a la cerrada puerta, oía agitarse agua dentro de la bañera y la ansiosa voz del doctor que me pedía:
-¡Más! ¡Más!
Al fin nació el día, sumamente caluroso, y las tiendas empezaron a abrir. Pedí a Esteban que se encargara de comprar hielo mientras yo iba a adquirir un pistón para la bomba; pero siguiendo las órdenes de su madre, el chiquillo se negó a hacer lo que le rogué.
Al fin llamé a un desocupado que encontré en la esquina de la Octava Avenida y le propuse que transportara el hielo que Muñoz necesitaba. Entretanto me dediqué de lleno a buscar el pistón. Esta tarea parecía interminable. Y mi rabia era, por lo menos, tan violenta como la del enfermo a medida que las horas iban pasando sin hallar lo que tan preciso le era al doctor.
Por fin, a mediodía, encontré la pieza en una tienda de la parte baja de la ciudad. A la una y media regresé a casa con las herramientas necesarias para la reparación, acompañado de dos competentes mecánicos. Había hecho todo lo humanamente posible y tenía la esperanza de llegar a tiempo.
El más negro terror me había precedido. El edificio era una verdadera babel de gritos, y dominando todas las voces oí la de un hombre que rezaba. Un numeroso grupo estaba reunido frente a la puerta del cuarto del doctor, por debajo de la cual salía un olor nauseabundo.
Al parecer, el hombre a quien yo encargué llevara el hielo, al hacer su segundo viaje, había huido lanzando gritos de horror y con los ojos fuera de las órbitas. Quizá sucedió aquello a causa de una excesiva curiosidad, pero no era posible que hubiera cerrado la puerta tras él; y no obstante, ésta se hallaba cerrada con llave por dentro.
Después de una breve consulta con la señora Herrero y los mecánicos, y a pesar del miedo que atenazaba mi alma, decidí derribar la puerta; pero la patrona halló un medio de hacer girar la llave valiéndose de un alambre. Previamente habíamos abierto todas las demás habitaciones y levantado los cristales de todas las ventanas, a fin de establecer una purificadora corriente de aire. Al fin, con la boca y la nariz protegidas por pañuelos, invadimos temblando la estancia del doctor, que brillaba invadida por el sol de la tarde.
Una especie de oscuro y cenagoso rastro iba desde el cuarto de baño hasta la puerta y de allí a la mesa escritorio, donde se había formado un pequeño y horrible charquito.
Encima de la mesa veíase una hoja de papel horriblemente manchada y en la cual una mano, guiada por unos ojos ciegos, había escrito algo. Después el rastro seguía hasta la cama turca, donde terminaba de una manera indescriptible.
Lo que estaba, o había estado, sobre la cama no puedo ni me atrevo a explicarlo. Mi limitaré a transcribir lo que había escrito en el papel, que después de haber sido descifrado su contenido, quemé, temblando de espanto, mientras la patrona y los dos mecánicos huían lanzando alaridos de terror en busca de un policía. Las nauseabundas palabras resultaban increíbles en medio del brillante sol y tan cerca del estrépito que subía de la concurrida calle. Sin embargo, no pude dejar de creerlas, viendo lo que había en el suelo y encima del lecho.
No quiero intentar explicar más. Son cosas éstas que vale más no discutir. Por todo ello el solo olor del amoníaco me pone enfermo, y un soplo de aire helado me desmaya.
«Ha llegado el final - decía la nota aquella -. El hombre que traía el hielo ha mirado y ha huido. El calor aumenta por segundos, y mis tejidos no pueden resistir. Supongo que recordará lo que le dije acerca de la voluntad, de los nervios y del cuerpo, que podía seguir viviendo después de haber cesado de trabajar los órganos. Era una buena teoría, pero no puede mantenerse indefinidamente. Hay una gradual deterioración que yo no había previsto. El doctor Torres lo supo; pero el descubrimiento le mató. Sólo tuvo fuerzas para hacer lo que yo le pedía en mi carta, en mi última carta, pues sepa que morí a causa de aquella enfermedad, hace dieciocho años».