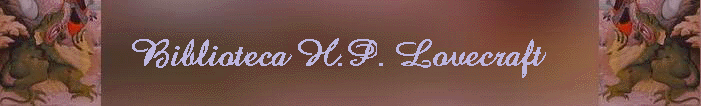
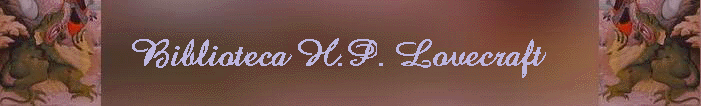
![]() AIRE FRÍO
AIRE FRÍO
Traducido por Jon Wakeman, Obras Completas 1, Andrómeda, Buenos Aires, 1993.
***
¿Por qué me atemorizan las corrientes de aire frío, por qué me estremezco más que otros al ingresar a una habitación fría, por qué me asaltan náuseas y repulsión cuando el fresco aire del anochecer comienza a desplazar la cálida atmósfera de un tranquilo día de otoño? Según me dicen, me comporto con el frío como otros lo hacen ante los malos olores, lo cual no está lejos de la verdad. Para dar respuesta a estos interrogantes referiré el acontecimiento más atroz en que me haya visto involucrado, para que se juzgue si constituye o no una atendible explicación de esta peculiaridad mía.
Es falso creer que el horror siempre va asociado a la oscuridad, al silencio y a la soledad. A mi se me presentó en plena tarde, en medio de la mas agitada actividad de una gran ciudad, en el bullicio de una pensión bastante venida a menos, junto a la tradicional patrona y a dos robustos hombres.
Durante la primavera de 1923 finalmente habia conseguido un discreto y mal remunerado trabajo en una revista de la ciudad de Nueva York. Como los ingresos me impedian pensar en un alquiler decente, comencé a derivar de pensión en pensión en procura de una habitación con cierta limpieza, mobiliario de mínima dignidad y un precio adecuado a mis magros ingresos. Con rapidez comprobé que sólo podía elegir entre soluciones malas y así, luego de un tiempo, vine a dar a una casa de la calle Catorce Oeste que me impresionó menos desagrabablemente que las que hasta entonces habían servido de alojamiento.
Se trataba de una residencia de piedra, color rojo cobrizo, con cuatro pisos, levantada seguramente, hacia fines de la década de 1840, con detalles de mármol y marquetería cuyo deslucido esplendor daba cuenta de la refinada magnificiencia que debió ostentar en épocas mejores. las habitaciones eran espaciosas y de techo alto, estaban empapeladas con pésimo gusto y conservaban un pertinaz olor a humedad y guisados rancios. No obstante, los pisos estaban limpios, la ropa de cama era pasable y el agua caliente casi no se cortaba ni enfriaba, razones que me llevaron a considerarla como un tolerable cuartel de invierno hasta que me llegaran mejores días. La dueña, una desaliñada y muy pilosa española de apellido Herrero, no molestaba con habladurías ni se quejaba por mi costumbre de dejar la luz encendida hasta altas horas de la madrugada. Los demás huéspedes eran tranquilos y poco comunicativos, en su mayoría españoles toscos y de escasa educación. O sea que sólo el ruido de los coches que circulaban por la calle era la única fuente de molestia.
A tres semandas de estar viviendo en el lugar se produjo el primer hech extraño. Una noche, cerca de las ocho, oí el goteo de un líquido sobre el piso y casi enseguida me di cuenta que hacía rato estaba respirando el penetrante olor característico del amoniaco. Investigando en la habitación advertí que en un sector el techo estaba humedecido y goteaba; era, por lo que parecía, en en ángulo de la habitación que daba a la calle. Tratando de poner remedio a la situación, me encaminé hacia la planta baja para dar cuenta del hecho a la patrona, quien me dió seguridades de que el problema se solucionaría inmediatamente.
- El doctor Muñoz - me explicó en voz alta mientras subía rápidamente por las escaleras - habrá volcado alguna sustancia química. Se encuentra demasiado enfermo como para poder cuidarse; todos los días empeora un poco más, pero se niega a que nadie lo atienda. Padece de un extraño mal. Se pasa el día entero tomando baños preparados con sustancias de olor rarísimo y no puede ponerse nervioso ni acalorarse. Él, personalmente, se ocupa de la limpieza de la habitación. El lugar esta abarrotado de botellas, frascos y máquinas, pero no ejerce su profesión. En otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona. No hace mucho curó al plomero, que se habia herido el brazo en un accidente. Nunca sale de su habitación. Sólo muy de vez en cuando se le ve en la terraza. Esteban, mi hijo, es quien le alcanza la comida, la ropa, los remedios y sus preparados químicos. ¡Hay que ver la cantidad de sales de amoniaco que usa ese hombre con tal de mantenerse siempre fresco!
El hueco de la escalera se tragó a la señora Herrero rumbo al cuarto piso, por lo que volví a mi cuarto. Efectivamente, el líquido dejó de gotear desde el techo y mientras limpiaba el que había quedado en el piso y abría la ventana para ventilar la habitación, escuché arriba los pesados pasos de la mujer. Nunca había escuchado la voz del doctor Munñoz; de arriba sólo me llegaban algunos ruidos que parecían provenir de un motor a explosión. Me pregunté qué extraña enfermedad tendría y si su pertinaz negativa de recibir cualquier tipo de auxilio del exterior no sería mas que una extravagancia igual a las demás. Pensé que bien podría tratarse de ese tremendo impacto que suele afectar a las personas que en alguna etapa de su vida han ocupado una posición encumbrada y luego la han perdido.
Probablemente nunca habría llegado a conocer al doctor Muñoz, si no hubiera sido por el ataque al corazón que me sobrevino una mañana mientras escribía en mi cuarto. Estaba perfectamente al tanto de los peligros que implican tales ataques, sobre todo si perdía tiempo luego de advertir los primeros sintomas. Recordé entonces lo que la señora Herrero me había contado acerca de los cuidados prestados al obrero lastimado y, en consecuencia, me encaminé como pude hasta el piso de arriba; frete a la puerta que estaba exactamente sobre la mía golpeé débilmente. Mi llamado recibió la respuesta de una extraña voz situada a la derecha de la puerta, que en perfecto inglés inquiría cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Satisfechos ambos interrogantes, se abrió una puerta contigua a la que yo había llamado.
Una bocanada de aire frío me envolvió cuando aún no había entrado del todo y a pesar de que estábamos en uno de esos días de junio, me puse a temblar al ingresar a una amplia habitación, cuyo decorado elegante y caro sorprendía en un lugar tan venido a menos. Una cama rebatible oficiaba ahora su diurno rol de sofá, el que junto a los muebles de caoba, cortinas suntuosas, cuadros antiguos y no menos antiguas estanterías entregaban la imagen de un estudio de caballero de familia de alcurnia y no la simple habitación de una fonda. Me di cuenta de que el vestíbulo que estaba sobre el mío - la habitación llena de botellas y máquinas a la que se había referido la señora Herrero - no era sino el laboratorio del doctor y que la habitación principal era la amplia pieza contigua a éste, cuyos espaciosos estantes y cuarto de baño le permitían mantener fuera de la vista todos sus utensilios. A no dudarlo: el doctor Muñoz era todo un caballero refinado.
Era de baja estatura, aunque muy bien proporcionado, y vestía un traje formal de excelente corte. Su rostro mostraba facciones nobles, la expresión, firmeza aunque no soberbia; tenía una muy cuidada barba de color gris metálico en tanto que unos quevedos ostesiblemente fuera de moda ayudaban a unos ojos grandes y oscuros montados sobre una nariz aguileña, rasgos ambos que le conferían un aire moro a una fisonomía que en todo lo demás podía atribuirse a raíz celta. Una caballera abundante y cuidada, que denotaba periódicas visitas a la peluqueria, caía partida en dos por una prolija raya sobre la amplia frente. La impresión general que daba era el de una persona insualmente inteligente con una educación de primera.
Sin embargo, encontrar al doctor Muñoz en medio de aquel aire gélido me produjo una repugnancia que ningún detalle de su aspecto podia sustentar. Tan sólo la palidez o la punzante frialdad de sus mano podrían haber dado algún motivo para esa sensación, pero ambos aspectos era por demás obvios a la luz de la efermedad que padecía aquel hombre. Es posible también que mi desapacible impresión fuese sucitada por el hecho de que aquel extraño frío nada condecía con la atmósfera de tan caluroso día y es bien sabido que lo diferente o lo anormal siempre inspira rechazo,desconfianza y miedo.
No obstante, la aversión bien pronto dejó paso a la admiración, ya qe las inusuales condiciones del singular médico rápidamente comenzaron a evidenciarse pese a aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular la sangre. Con una mirada comprendió lo que me pasaba y la atención que me prestó fue magistral. Mientras desplegaba su destreza buscaba tranquilizarme con voz límpidamente modulada aunque hueca y sin timbre, refiriendo que yo estaba ante el más encarnizado enemigo de la muerte. Era imposible no advertir una suerte de inocuo fanatismo en aquel discurrir caudaloso, que no se interrumpía mientras el doctor me auscultaba o mezclaba las drogas que había tomado del laboratorio para lograr la dosis justa. Sin duda que la compañía de un hombre como yo debía estimularlo a hablar más de lo que acostumbraba, circunstancia que llevó la conversación a la rememoración de viejos y mejores tiempos.
Por más que por alguna razón su voz me sonara rara, indudablemente ejercía un efecto sedante sobre mí. Trataba de arrancarme de mis preocupaciones contándome sus teorías y experimentos y puedo recordar el tacto que empleó para minimizar la fragilidad de mi corazón comparada con la imbatible fuerza de la voluntad y la conciencia. Sostenía que si se conseguía mantener el cuerpo en buen estado, era posible, a través del robustecimiento científico de la voluntad y la conciencia, mantener una suerte de vida nerviosa fuesen cuales fueran los daños, disminuciones y aún carencia de órganos que se experimentaran. Bromeando me dijo que alguna vez me enseñaría a vivir - o por lo menos a llevar una cierta formda de existencia - sin corazón. Me reveló que padecía de un conjunto de dolencias que lo obligaban a observar un régmimen muy estricto, cuyo requisito esencial era estar constanstemente expuesto al frío. Un sensible y prolongado aumento de la temperatura podía resultarle fatal. Mantenía el frío que reinaba en sus habitaciones merced a un sistema de refrigeración en base a amoníaco, cuyas bombas eran puestas en marcha por el motor a gasolina cuyo ruido me resultaba tan familiar.
Repuesto de mi ataque en un lapso singularmente breve, abandoné el gélido sitio convertido en un discípulo entusiasta y devoto del extraño maestro. Adquirí la costumbre de visitarlo con asiduidad, aunque siempre muy abrigado. Me cautivaba con el relato de sus investigaciones que producian resultados situados en las fronteras del escalofrío y el recorrido de las estanterías de su biblioteca, donde proliferaban extraños e inhallables volúmenes antiguos, siempre me deparaba renovados estremecemientos. Por entonces me encontraba prácticamente restablecido de mi dolencia cardíaca gracias a la eficacia de los remedios que me preparaba el doctor Muñoz. Por lo que parecía, no desechaba las fórmulas de los medievalistas, pues pensaba que aquellas conjuras crípticas portaban importantes estímulos psicológicos capaces de producir efectos impredecibles sobre un sistema nervioso inerte. me produjo gran impresión la historia que lo unió al anciano doctor Torres, de Valencia, junto a quien inició sus experimentos y quien lo atendió de la grave enfermedad, fuente de sus achaques presentes, que había padecido hacía ya 18 años. Poco después de lograr salvarle la vida, el ancioano médico había fallecido como consecuencia de la gran tensión nerviosa que le había reclamado el tratamiento. En voz baja, el doctor Muñoz me confió - aunque no en detalle - que los métodos empleados en la ocasión estaban totalmente fuera de lo común y que seguramente esas terapéuticas habrían provocado el rechazo de los médicos ortodoxos.
En el transcurso de las semanas observé consternado cómo desmejoraba el aspecto físico de mi nuevo amigo, según lo que ya me había adelantado la señora Herrero. Su semblante se volvió más lívido aún, su voz se ahuecó más, los movimientos musculares se entorpecían y su cerebro mostraba menos iniciativa y coordinación. El mismo doctor Muñoz parecía estar perfectamente al tanto de la situación, pero lentamente su modalidad general y su conversación fueron tiñiéndose de su matiz atroz que me hacía recordar la primera sensación de repugnancia que experimenté el día que le conocí.
Con el tiempo, el doctor Muñoz se aferró a extraños caprichos, en especial mostró una ávida afición a las especies exóticas y al incienso egipcio, con lo que sus habitaciones se impregnaron a tal punto que parecían la tumba de un faraón en el Valle de los Reyes. Simultáneamente se incrementó su necesidad de frío y le ayudé a ampliar el diámetro de los conductos de amoníaco de la habitación. Por su parte, transformó las bombas de la máquina refrigeradora con lo que consiguió hacer descender la temperatura hasta unos dos grados bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio mantenían una temperatura algo superior, a efectos de que no se congelara el agua y pudieran producirse los procesos químicos. Su vecino de piso se quejó del aire glacial que se colaba por la puerta que los comunicaba, por lo que tuve que ayudar al doctor a instalar unos pesados cortinados que solucionaran la filtración. Por entonces parecía haberse apoderado de él una suerte de creciente horror. Hablaba incesantemente de la muerte, pero reía con morboso cinismo cuando aludía a situaciones tales como los preámbulos del entierro o los funerales.
A medida que transcurrieron las semanas el doctor Muñoz se transformó en una compañia perturbadora y hasta desagradable. Sin embargo, la gratitud que le guardaba por haberme curado me impidió abandonarlo a la caridad de los extraños que convivían con él. En consecuencia, me ocupé de limpiarle la habitación y proveer a sus necesidades diarias, tareas que realizaba bien embutido en un abrigo que había comprado especialmente para esos efectos. También me encargaba de hacerle las compras y no salía de mi asombro ante ciertos productos que me ordenaba traerle de farmacias y droguerías.
Una atmósfera intolerable terminó instalándose en las habitaciones del doctor. He dicho que toda la casa estaba impregnada de olor a humedad. Pero el olor en sus habitaciones era aún peor y, pese a las especias, el incienso y el penetrante tufo de los productos químicos que disolvía en el agua de sus incesante baños - para los que rechazaba cualquier ayuda -, deduje que aquel olor debería estar relacionado con su enfermedad y me estremecí al suponer cual podría ser. La señora Herrero se persignaba cada vez que se encontraba con él hasta que optó por abandonarlo completamente a mis cuidados, ya que ni siquiera permitía a su hijo que lo atendiera como antes. Cada vez que le sugería al doctor Muñoz la idea de consultar otro médico, mi vecino montaba en una cólera dificil de describir. Indudablemente temía los efectos físicos de una tensión emocional excesiva, pero su voluntad y valor aumentaban constantemente y se negaba a ganar la cama. El desgano que mostró durante los primeros tiempos de su enfermedad fue siendo sustituido por un rebrote de su ánimo arremetedor; daba la impresión que desafiaba con infinita arrogancia al espíritu de la muerte, aunque en ese desafió se le iba la vida. Prácticamente dejó de comer, hábito que en él siempre pareció más una formalidad que una necesidad, y sólo sus fuerzas mentales parecían sustraerlo del colapso final.
Se aplicaba a escribir larguísimas cartas que lacraba cuidadosamente; una vez terminadas me daba instrucciones para que luego de su muerte yo las hiciera llegar a los destinatarios. La mayor parte vivía en las Indias Occidentales; uno de ellos era un médico francés muy famoso al que se suponía muerto y de quien circulaban los rumores más inverosímiles. No obstante, no me atreví a despachar aquellos documentos y, sin abrirlos, los quemé uno tras otro. El aspecto general del doctor Muñoz era definitavemente espantoso y su presencia prácticamente intolerable. Una tarde de setiembre, alguien que había venido a reparar una lámpara de su mesa de trabajo, al verlo sufrió una crisis epiléptica, trance del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor, que transmitía sin dejarse ver por el paciente. Supe que aquel hombre había vivido los horrores de la Gran Guerra sin nunca haber experimentado semejante estado.
A mediados de octubre ocurrió el clímax del horror. Una noche, cerca de las once, se estropeó la bomba de la máquina de refrigeración; luego de tres horas fue imposible mantener el sistema de enfriamiento por amoníaco. El doctor Muñoz me avisó mediante golpes en el piso; hice todo lo que pude por reparar el desperfecto en medio de exánimes imprecaciones de mi vecino, cuya voz terriblemente ahuecada estaba mas allá de cualquier descripción. Sin embargo, mis esfuerzos resultaron infructuosos. Bajé en busca de un mecánico que trabajaba en un garaje nocturno, quien dictaminó lapidariamente que nada se podía hacer hasta la mañana siguiente porque era necesario un pistón nuevo. La rabia, la impotencia y el pánico del moribundo adquirieron ribetes grotescos. Parecía que su debilitado físico ya se quebraba. Repentinamente una convulsión le obligó a llevarse las manos a los ojos. Raudamente salió disparado hacía el baño. Al rato reapareció a los tumbos con el rostro fuertemente vendado. Ya nunca volví a ver sus ojos.
El frío de la habitación comenzó a disminuir en forma apreciable. Alrededor de las 5 de la mañana, el doctor se volvió al baño luego de pedirme que le procurara todo el hielo que me fuera posible en los comercios que permanecian abiertos durante la noche. Al regresar de cada una de mis desalentadoras incursiones y dejar el escaso resultado delante de la puerte del baño, escuchaba un constante chapoteo y la voz indescriptible que reclamaba "¡Más! ¡Más!". Al final fue encendiéndose un caluroso día de verano y los negocios comenzaron a abrir sus puertas. Recurría a Esteban para pedirle que me ayudara en la búsqueda de hielo mientras yo me ocupaba del pistón. Pero, fiel a las órdenes de su madre, se negó rotundamente.
A falta de mejor idea, le pagué a un holgazán de esos que pululan por la Octava Avenida para que se ocupara de subir al paciente el hielo que compré en una pequeña tienda, en tanto yo buscaba el condenado pistón y a alguien competente que lo instalara. La aventura fue interminable, de un lado para otro, consultando por teléfono; el escurridizo pistón consiguió encolerizarme casi tanto como mi vecino. Finalmente, cerca de las doce, lejos del centro hallé un comercio de repuestos donde estaba la pieza que había que reemplazar. Alrededor de hora y media después llegaba a la pensión con los materiales necesarios y acompañado por dos mecánicos. Había hecho todo lo posible y sólo confiaba en llegar a tiempo.
Pero el horror se había desatado antes de mi llegada. Encontré la casa conmovida por un gran alboroto y entre el imparable parlotear de voces conmovidas alcancé a percibir la de un hombre que rezaba. En el ambiente sobrevolaba algo diabólico;los pensionistas apretaban con fuerza las cuentas de sus rosarios cuando los alcanzaba el olor que se filtraba por debajo de la puerta del doctor. Según me enteré poco a poco, el holgazán que había contratado para que alcanzara el hielo a mi vecino, a poco de regresar de su segundo viaje había salido despavorido en medio de histéricos alaridos. Tal vez la curiosidad lo había perdido. Obviamente al huir despavorido no pudo cerrar la puerta. Sin embargo, estaba cerrada y, por lo que podía verse, desde adentro. En el interior no se escuchaba ruido alguno,excepto una suerte de goteo regular y viscoso.
Luego de breve consulta con la señora Herrero y los mecánicos que me acompañaban, pese al miedo que me embargaba, propuse eehar abajo la puerta. Pero con la ayuda de una especie de ganzúa de alambre la patrona se las ingenió para hacer girar la llave que estaba puesta por dentro. Previamente habíamos hecho abrir puertas y ventanas de toda aquella parte del edificio. Cubriéndonos las narices con pañuelos, estremecidos por el terror, ingresamos a la pestilente habitación que, al recibir todo el sol de la tarde, prácticamente se habia convertido en un horno.
En el piso se veía una estela viscosa que avanzaba desde la puerta abierta del cuarto de baño hasta la puerta del vestíbulo y desde allí hasta el escritorio, donde se convertía en un charco de inenarrable repugnancia. Sobre la mesa se veía un papel garabateado a lápiz por una convulsa y ciega mano que, por lo que podia deducirse, también lo había manchado con su hedionda viscosidad, seguramente en el intento de apurar las últimas palabras. La estela volvía a llevar hasta el sofá, donde culminaba misteriosamente.
Qué había, o hubo, sobre el sofá, está más allá de lo que puedo referir. Sin embargo, si puedo dar cuenta de lo que, en medio del terror generalizado y contagioso que nos envolvia, pude entender del repugnante papel, antes de prenderle fuego y asegurarme que se convertía en ceniza, y mientras la patrona y los dos obreros salían exhalados de aquel avernoso sitio hacia la estación de policía donde seguramente balbucearían una historia increíble. Las nauseabundas palabras casi parecían producto de un insano delirio en medio de aquel furioso raudal de luz solar, aplastadas como estaban por el tumultuoso estruendo de autos y camiones que imperturbables fatigaban la calle Catorce. No obstante, en aquel momento no dudé de su veracidad. Ignoro si aún sigo creyendo en lo que decían. En la naturaleza existen cosas sobre las que mejor es no hahlar. Lo único que puedo confesar es que ya nunca mas volví a soportar el olor a amoníaco y que las corrientes de aire frío me producen desfallecimientos.
- Éste es el fin - decían los pestilentes garabatos -. Se acabó el hielo... El hombre me ha visto y ha huido despavorido. El calor sigue aumentando y mis tejidos ya no pueden resistirlo. Creo que usted lo sabe... lo que le dije sobre la voluntad, el espiritu y el mantenimiento del cuerpo cuando los órganos ya han dejado de funcionar. Era una buena teoría, pero no aseguraba el mantenimiento indefinido. Ignoré el deterioro gradual. El doctor Torres estaba al tanto, pero no pudo soportar la impresión. Para hacer caso a lo que yo le solicitaba en mi carta y así curarme, debió introducirme en un lugar extraño y oscuro. Los órganos ya no volvieron a funcionar. Debía hacerse a mi modo - conservacion artificial - porque no se si ya lo habrá comprendido, yo morí entonces, hace dieciocho años.
VOLVER