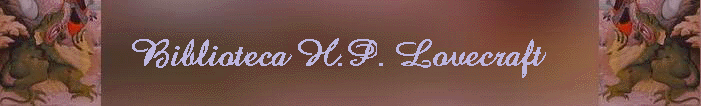
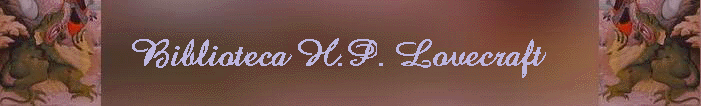
![]() EL ALQUIMISTA
EL ALQUIMISTA
Traducción de Francisco Torres Oliver. El Clérigo Malvado y otros relatos. Alianza Editorial, Libro de Bolsillo Nº 963. Madrid, 1983
***
Allí arriba, coronando la herbosa cima de un monte hinchado cuyas laderas estén cubiertas cerca del pie por un bosque primordial de árboles nudosos, se alza el viejo castillo de mis antepasados.. Durante siglos, sus altivas almenas han contemplado ceñudas el campo inculto y agreste que le rodea, y ha sido morada y fortaleza de la orgullosa casa cuyo honrado linaje es más viejo aún que las musgosas murallas del castillo. Estas torres antiguas, manchadas por las tormentas de generaciones, y ruinosas bajo la lenta y poderosa fuerza del tiempo, fueron en tiempos del feudalismo uno de los reductos fortificados más temidos y formidables de toda Francia. Desde sus matacanes y sus enhiestas almenas han sido desafiados barones, condes y hasta reyes, y jamás resonaron en sus inmensas estancias las pisadas del invasor.
Pero desde aquellos años gloriosos todo ha cambiado. Una pobreza rayana en la miseria, unida a un orgullo de linaje que prohíbe aliviarla adoptando ocupaciones comerciales, han impedido a los vástagos de nuestra familia conservar sus propiedades en su prístino esplendor; y los derrumbamientos de los muros, la vegetación invasora de los parques, el foso seco y polvoriento, los patios mal pavimentados y las derruidas torres exteriores, así como los suelos hundidos, los carcomidos revestimientos de madera y las descoloridas tapicerías, cuentan una penosa historia de grandeza perdida. Con el paso del tiempo, se fueron derrumbando las cuatro grandes torres; primero una, después otra, hasta que finalmente sólo quedó una para albergar al número dolorosamente exiguo de descendientes de los, en otro tiempo, poderosos señores del dominio.
Fue en una de estas cámaras inmensas y sombrías de esta torre donde yo, Antoine, último de los desdichados y malditos condes de C., vi la luz por vez primera hace noventa años. Los primeros años de mi agitada vida los pasé entre estos muros, y los bosques impenetrables, los barrancos inhóspitos y las grutas de la ladera de abajo. No llegué a conocer a mis padres. Mi padre murió a los treinta y dos años, un mes antes de que yo naciese, al desprenderse una piedra de uno de los antepechos del castillo. Y dado que mi madre murió al darme a luz, la tarea de mi educación y cuidados recayó en el único servidor que quedaba en la casa: un hombre anciano, fiel y de gran inteligencia llamado, según recuerdo, Pierre. Era yo hijo único, y la falta de compañía que este hecho comporta se vio aumentada por el extraño cuidado de que me hizo objeto el anciano guardián al apartarme de la sociedad de los hijos de los campesinos, cuyas viviendas estaban diseminadas aquí y allá, por las llanuras que rodean el pie del monte. En aquella época Pierre decía que dicha restricción me la imponía mi noble nacimiento, el cual me situaba por encima de toda relación, con semejante compañía plebeya. Ahora sé que su verdadero propósito era alejar de mis oídos los rumores sobre la espantosa maldición que contaban y exageraban los simples arrendatarios por las noches en sus tertulias en voz baja alrededor de la chimenea.
Aislado de este modo, y abandonado a mis propios recursos, pasé las horas de mi niñez estudiando los viejos tomos que atestaban la oscura biblioteca del castillo, y vagando sin rumbo ni objeto a través del polvo omnipresente del bosque espectral que viste la ladera casi hasta la llanura. Quizá fue por un efecto de este entorno por lo que mi mente adquirió una sombra de melancolía. Aquellos estudios y actividades que sondeaban lo tenebroso y lo oculto de la naturaleza eran los que más poderosamente atraían mi atención.
Se me permitió conocer muy poco de mi propia estirpe; sin embargo, lo poco que conocí me deprimió muchísimo. Quizá, al principio, fue sólo la manifiesta renuencia de mi viejo preceptor a hablarme de mi ascendencia paterna lo que me hizo concebir el terror que siempre he sentido ante la mención de mi gran casa; aunque al hacerme mayor fui capaz de relacionar los retazos sueltos — deslizados en sus comentarios generales— que se le escapaban a su lengua reservada, ya vacilante al llegar a la edad senil, con cierta circunstancia que yo siempre había considerado extraña, pero que ahora se había vuelto vagamente terrible. La circunstancia a la que aludo es la edad temprana en la que todos los condes de mi estirpe habían encontrado su fin. Si bien hasta ahora había considerado esta característica natural de una familia de hombres de vida corta, después medité largamente sobre estas muertes prematuras, y empecé a relacionarlas con los desvaríos del anciano, quien hablaba a menudo de cierta maldición que durante siglos había impedido a los que llevaron mi título rebasar los treinta y dos años. En el vigésimo primer aniversario de mi nacimiento, el viejo Pierre me dio un documento y me explicó que durante muchas generaciones había pasado de padres a hijos, continuándolo cada uno de ellos. Su contenido era verdaderamente sobrecogedor, y su atenta lectura confirmó mis más serios temores. En aquel tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era firme y sólida; de lo contrario, habría desechado con desprecio la increíble revelación que tenía ante mis ojos.
El documento me devolvió al siglo XIII, cuando el viejo castillo en el que ahora estaba constituía una fortaleza terrible e inexpugnable. Hablaba de cierto anciano que había vivido en nuestras posesiones, un hombre de no pocas cualidades —aunque de condición escasamente superior a la de los campesinos—, llamado Michel, y designado habitualmente con el sobrenombre de le Mauvais, el Malo, a causa de su siniestra reputación. Había estudiado mucho más de lo que solían hacerlo los de su clase, en pos de cosas tales como la piedra filosofal o el elixir de la vida, y tenía fama de conocer los terribles secretos de la magia negra y la alquimia. Michel le Mauvais tenía un hijo llamado Charles, un joven tan experto como él en las artes ocultas, el cual había sido apodado por esto le Sorcier, el Brujo. Estas dos personas, a quienes toda la gente honrada evitaba, eran sospechosas de las prácticas más horrendas. Se decía que el viejo Michel había quemado viva a su esposa como sacrificio al diablo; y las inexplicables desapariciones de muchos hijos pequeños de campesinos se atribuían a estos dos temidos personajes. Sin embargo, en la oscura naturaleza del padre y el hijo brillaba un rayo de redentora humanidad: el malvado viejo amaba a su vástago con intensa, pasión, mientras que el joven sentía por su padre un afecto más que filial.
Una noche, el castillo de la colina se sumió en la más espantosa confusión al desaparecer el joven Godfrey, hijo de Henri, el conde. Un grupo que fue en su búsqueda, dirigido por el frenético padre, irrumpió en la casa de los brujos y encontró allí al viejo Michel le Mauvais ocupado en remover un enorme caldero que borboteaba furiosamente. Sin pruebas fehacientes, e impulsado por la locura desenfrenada de la furia y la desesperación, el conde agarró al viejo hechicero, y antes de aflojar su presión homicida, su víctima había dejado de existir. Entretanto, los criados proclamaban gozosos que habían descubierto al joven Godfrey en una cámara apartada del gran edificio que no se utilizaba, diciendo demasiado tarde que el pobre Michel ha a muerto en vano. Cuando el conde y su grupo abandonaban la humilde morada del alquimista apareció la figura de Charles le Sorcier entre los árboles. Los excitados comentarios de los criados que habla por allí le pusieron al corriente de lo sucedido, y aunque al principio no pareció inmutarle la muerte de su padre, luego, saliendo lentamente al encuentro del conde, pronunció con voz neutra y terrible la maldición que en adelante pesaría sobre la casa de C.:
« ¡Que ningún noble de tu estirpe asesina
Sobrepase la edad que ahora tienes!»exclamó, y saltando de repente hacia atrás, hacia el oscuro bosque, sacó de su túnica un frasco que contenía un liquido incoloro, lo arrojó a la cara del asesino de su padre y desapareció tras la negra cortina de la noche. El conde murió sin proferir una sola palabra, y fue enterrado al día siguiente. Hacía poco que había cumplido treinta y dos años. No lograron descubrir ni rastro del asesino, aunque los incansables grupos de campesinos recorrieron los bosques vecinos y los prados que rodeaban el monte.
El tiempo y la ausencia de recuerdos oscurecieron la idea de la maldición en la mente de la familia del difunto conde, ‘de modo que cuando Godfrey, causa inocente de toda la tragedia y ahora portador del título, fue muerto por una flecha en el curso de una cacería a la edad de treinta y dos años, la desgracia no desperté otros sentimientos que los de aflicción por su pérdida. Pero cuando, años después, el siguiente joven conde, llamado Robert, fue encontrado muerto en el campo sin causa aparente, los campesinos comentaron que su señor acababa de cumplir los treinta y dos años en el momento de sorprenderle la muerte. A Louis, hijo de Robert, le encontraron ahogado en el foso, a la misma fatídica edad; y de este modo discurría durante siglos la siniestra crónica: Henris, Roberts, Antoines y Armands fueron arrancados a sus dichosas y virtuosas vidas poco después de cumplir la edad que tenía su infortunado antepasado en momento de su muerte.
Por las palabras que acababa de leer, era evidente que me quedaban once años de existencia como máximo. Mi vida, a la que basta entonces había concedido poco valor, se me volvió más cara cada día, a medida que ahondaba más y más en los misterios del mundo oculto de la magia negra. Aislado como estaba, la ciencia moderna no despertaba en mi ningún interés, y trabajaba como en la Edad Medía, absorto como el viejo Michel o el joven Charles en la adquisición del saber demonológico y alquímico. Sin embargo, por mucho que leía, no encontraba explicación alguna a la extraña maldición de mi familia. En momentos de inusitada lucidez, trataba incluso de darle una explicación natural, atribuyendo las primeras muertes de mis antepasados al siniestro le Sorcier y a sus herederos; no obstante, al averiguar, tras minuciosas investigaciones, que no se sabía de ningún descendiente del alquimista, volví a los estudios ocultistas, y nuevamente me esforcé en descubrir algún sortilegio que librase a mi estirpe de esa carga terrible. A una cosa estaba absolutamente decidido. No me casaría jamás; dado que en mi familia no había ninguna otra rama, quizá terminara la maldición conmigo.
Cuando me acercaba a los treinta años, el viejo Pierre fue llamado al más allá. Lo enterré yo solo bajo las losas del patio por el que tanto le había gustado pasear en vida. Así, me quedé para reflexionar a solas sobre mí mismo, única criatura humana dentro de la gran fortaleza; y en esta absoluta soledad, mi espíritu comenzó a renunciar a su vana protesta contra el inminente fin, y a reconciliarse casi con el destino que tantos de mis antepasados habían encontrado. Gran parte de mi tiempo lo ocupaba ahora explorando las estancias ruinosas y abandonadas y las torres del viejo castillo que el miedo me había hecho evitar durante mi juventud, así como otros recintos que, según me dijo un día el viejo Pierre, no habían sido hollados por pies humanos desde hacía cuatrocientos años. Extraños y pavorosos eran muchos de los objetos con que me tropecé. Mis ojos descubrieron muebles cubiertos de polvo secular y deteriorados por la podredumbre de las largas humedades, gran profusión de telarañas, como jamás había visto en parte alguna, y enormes murciélagos que aleteaban con sus alas huesudas y misteriosas por todos los rincones de la vacía lobreguez.
Yo llevaba la cuenta exacta de mi edad, hasta los días y las horas, ya que cada movimiento del péndulo del imponente reloj de la biblioteca restaba un tanto a mi predestinada existencia. Por último, vi avecinarse el día que durante tanto tiempo había mirado con temor. Puesto que la mayoría de mis antepasados habían perecido poco antes de cumplir la edad exacta en que murió el conde Henri, esperaba a cada instante que llegara la desconocida muerte. Ignoraba de qué extraña manera me sobrevendría la maldición; pero estaba decidido al menos a que no me sorprendiera cobardemente, ni a ser una víctima pasiva. Con renovado vigor, me dediqué a registrar el viejo castillo y su contenido.
Fue en una de las más largas excursiones a la parte desierta del castillo, menos de una semana antes de la hora fatal que marcaría el fin de mi estancia en la tierra, más allá de la cual no abrigaba la más ligera esperanza de seguir respirando, cuando tuvo lugar el suceso culminante de mi vida entera. Había pasado buena parte de la mañana subiendo y bajando por las escaleras medio derruidas de una de las torres más ruinosas. A medida que avanzaba la tarde fui descendiendo a los niveles inferiores, basta llegar a lo que parecía ser una mazmorra medieval o un polvorín excavado más recientemente. Tras recorrer despacio el pasadizo incrustado de salitre, al pie de la última escalera, observé que el pavimento se volvía muy húmedo, y no tardé en descubrir, a la luz vacilante de mi antorcha, una pared mojada que me cortaba el paso. Al dar la vuelta para regresar por donde había venido, mis ojos repararon en una pequeña trampa con una argolla que había exactamente a mis pies. Me detuve, la levanté sin dificultad, destapando una negra abertura de la que brotaron nocivos vapores que hicieron chisporrotear el fuego de mi antorcha, cuyo vacilante resplandor reveló el final de una escalera de piedra que descendía.
Tan pronto como la antorcha que yo había introducido en las repugnantes profundidades volvió a arder con firmeza, inicié -el descenso. Los escalones eran muchos, y conducían a un pasadizo estrecho y pavimentado que, a lo que veía, se adentraba profundamente en el subsuelo. Este pasadizo resultó ser bastante largo, y terminaba en una imponente puerta de roble, goteante de humedad, que resistió inconmovible todos mis intentos de abrirla. Al cabo de un rato abandoné mis esfuerzos en ese sentido, y, había iniciado la retirada hacia la escalera, cuando de pronto experimenté una de las impresiones más hondas y sobrecogedoras que puede sufrir la razón humana. Inesperadamente oí chirriar la pesada puerta detrás de mí, y abrirse lentamente, girando sobre sus goznes herrumbrosos. Me es imposible analizar cuáles fueron mis impresiones inmediatas. El enfrentarme en un lugar tan completamente desierto como yo creía que estaba el castillo, con la evidencia de una presencia humana o espectral, provocó en mi cerebro un horror indescriptiblemente intenso. Cuando al fin me volví hacia el lugar del ruido, a punto estuvieron mis ojos de saltárseme de las órbitas ante la visión que tenía ante mí.
Allí, en la antigua puerta gótica, había una figura humana. Era un hombre vestido con casquete de tela y una larga túnica medieval de color oscuro. Sus cabellos largos y su barba flotante eran de un negro intenso y terrible, e increíblemente abundantes. Tenía la frente mucho más alta de lo corriente, las mejillas hundidas y cubiertas de arrugas, y sus largas manos, nudosas y en forma de garras, eran de una blancura marmórea y mortal, como nunca había visto yo en ningún hombre. Su figura, de una delgadez esquelética, estaba extrañamente encorvada y se perdía casi en el interior de los voluminosos pliegues de su ropa singular. Pero lo más extraño de todo eran sus ojos: parecían dos oquedades de negrura abismal, con una honda expresión de inteligencia, aunque inhumanos hasta la perversidad. Ahora estaban clavados en mí, me traspasaban el alma con su odio, y me tenían clavado en el sitio donde me había detenido.
Por último, la figura habló con una voz atronadora, y su cavernosidad y latente malevolencia me hicieron estremecer. El lenguaje de su discurso era esa forma degradada de latín que estuvo en uso entre los más doctos de la Edad Media, y que me resultaba familiar por mis largos estudios de las obras de los antiguos alquimistas y demonólogos. Esta aparición habló de la maldición que se cernía sobre mi casa, se refirió a mi inminente fin, se extendió en el daño que mí antepasado ocasionó al viejo Michel Mauvais, y habló con exultación de la venganza de Charles le Sorcier. Me explicó cómo el joven Charles se internó en la oscuridad de la noche, regresando años
después para matar con una flecha a Godfrey, el heredero, al alcanzar éste la edad que tenía su padre el día de su muerte; cómo había regresado secretamente a los dominios y se había instalado, sin que nadie lo supiese, en la cámara subterránea ya entonces abandonada, cuyo acceso servía ahora de marco al espantoso narrador; cómo había cogido a Robert, hijo de Godfrey, en un campo, obligándole a tragar un veneno y dejándole morir a la edad de treinta y dos años, haciendo valer así las predicciones de su vengadora maldición. Al llegar a este punto, vislumbré la solución del mayor misterio de todos: cómo se había cumplido la maldición desde los tiempos en que Charles le Sorcier debió de morir por ley natural, ya que el hombre pasó a hablarme de los profundos estudios alquímicos de los dos hechiceros, padre e hijo, extendiéndose sobre todo en las investigaciones de Charles le Sorcier sobre el elixir capaz de dar eterna vida y juventud a quien lo tomara.
Por un momento, su entusiasmo pareció borrar de sus terribles ojos la negra malevolencia que al principio tanto me había impresionado; pero de repente le volvió la demoníaca mirada, y emitiendo un sonido espantoso como el silbido de una serpiente, el desconocido levantó un frasco de cristal con evidente intención de acabar con mi vida, igual que había acabado Charles le Sorcier, seiscientos años antes, con la de mi antecesor. Impulsado por un instinto de autodefensa, rompí el encanto que hasta aquí me había tenido inmovilizado, y arrojé mi ya desfalleciente antorcha contra la criatura que amenazaba mi existencia. Oí romperse el frasco inocuamente contra las losas del pasadizo, al tiempo que en la túnica del desconocido se prendía fuego, iluminando la horrible escena con espantoso resplandor. El grito de pánico y de malevolencia impotente que profirió el frustrado asesino fue demasiado para mis nervios desquiciados; caí al suelo cubierto de limo, y me hundí en una total inconsciencia.
Cuando finalmente volví en mí, todo estaba espantosamente oscuro, y mi razón, al recordar lo sucedido, se negó a ver nada más; no obstante, pudo más la curiosidad. ¿Quién era ese hombre perverso, me pregunté, y cómo había entrado en el castillo? ¿Por qué trataba de vengar la muerte de Michel le Mauvais, y cómo se había cumplido la maldición a lo largo de los siglos, desde los tiempos de Charles le Sorcier? Sentí mis hombros descargados del miedo secular, porque comprendí que aquel a quien había destruido era la fuente del peligro que entrañaba la maldición; y ahora que estaba libre, ardía en deseos de saber más sobre la siniestra entidad que había perseguido a mi estirpe durante siglos, convirtiendo mi propia juventud en una pesadilla. Decidido a seguir explorando, busqué en mis bolsillos el eslabón y el pedernal, y encendí una antorcha nueva que llevaba conmigo.
En primer lugar, la nueva luz me reveló la figura contraída y ennegrecida del misterioso desconocido. Los ojos espantosos estaban ahora cerrados. Asqueado ante esta visión, me aparté de allí y entré en la cámara a la que daba acceso la puerta gótica. Aquí descubrí lo que parecía ser un laboratorio de alquimista. En uno de los rincones había un montón enorme de metal amarillo que centelleó esplendorosamente a la luz de la antorcha. Quizá fuera oro, pero no me detuve a examinarlo, porque me sentía extrañamente afectado por lo sucedido. En el fondo del aposento había una abertura que conducía a uno de los múltiples barrancos de la oscura ladera boscosa. Lleno de asombro, aunque comprendiendo ahora cómo había conseguido el hombre entrar en el castillo, emprendí el regreso. Tenía intención de pasar junto a los restos del desconocido sin mirarlos; pero al acercarme, me pareció oír que brotaba de él un débil rumor, como si no estuviese enteramente muerto. Horrorizado, me aproximé a examinar la figura carbonizada y encogida del suelo.
Entonces, de repente, los horribles ojos, más negros incluso que el rostro quemado en el que brillaban, se abrieron completamente con una, expresión que no fui capaz de interpretar. Los labios agrietados trataban de pronunciar palabras que yo no entendía. Una de las veces me pareció captar el nombre de Charles le Sorcier; después, las palabras «años» y «maldición» brotaron de su boca retorcida. Aún no sabía qué sentido podían tener aquellos susurros inconexos. Ante mi evidente ignorancia de su significado, los ojos hundidos centellearon con malevolencia una vez más, de manera que, aun sabiendo a mi enemigo impotente, me estremecí al mirarle.
De pronto, el desdichado, animado por un último arranque de fuerza, alzó su cabeza patética del húmedo y hundido pavimento, Luego, mientras yo seguía paralizado de horror, consiguió hablar, y con su aliento de moribundo me gritó estas palabras, que desde entonces me atormentan día y noche: «¡Estúpido! —dijo—. ¿Cómo es que no adivinas mi secreto? ¿No tienes seso suficiente para reconocer la voluntad que durante seis siglos ha dado cumplimiento a la espantosa maldición de tu casa? ¿No te he hablado del gran elixir de la verdad? ¿No sabes quién resolvió el secreto de la alquimia? ¡Pues te digo que yo! ¡Yo! ¡Yo, que he vivido durante seiscientos años para mantener mi venganza, porque yo soy Charles le Sorcier!»
VOLVER