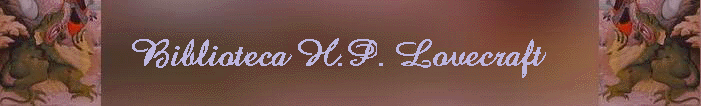
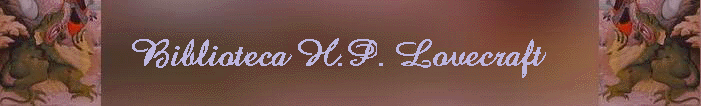
![]() LA BESTIA DE LA GRUTA
LA BESTIA DE LA GRUTA
Traducción de Francisco Torres Oliver. El Clérigo Malvado y otros relatos. Alianza Editorial Nº 963. Madrid, 1983
La horrible conclusión que se había ido imponiendo cada vez más a mi espíritu confuso y renuente se reveló ahora como una espantosa certidumbre. Estaba perdido; completa, desesperadamente perdido en el interior laberíntico de la Gruta del Mamut. Tomara el camino que tomase, no había dirección en la que mi forzada vista captara objeto alguno que me sirviera de punto de referencia para guiarme hacia la salida. Mi razón no abrigaba ya la más ligera duda de que jamás volvería a ver la bendita luz del día, ni a explorar las agradables colinas y valles del hermoso mundo exterior. Había abandonado toda esperanza. Sin embargo, adoctrinado como estaba por una vida consagrada al estudio de la filosofía, me deparó no poca satisfacción mi actitud desapasionada; pues aunque había leído numerosos testimonios sobre el estado de insensato frenesí en que caen las víctimas en situaciones parecidas, no experimenté nada de eso, sino que conservé la calma tan pronto como me di cuenta claramente de que estaba desorientado.
Tampoco perdí la serenidad ni un instante al pensar que probablemente había rebasado los límites más remotos de una exploración ordinaria. Si iba a morir, pensaba, esta caverna majestuosa y terrible sería tan buen sepulcro como el que pudiera ofrecer cualquier cementerio, idea que me producía más tranquilidad que desesperación
Mi último destino sería morir de hambre; de eso estaba seguro. Sabía que algunos habían enloquecido en circunstancias parecidas, pero tenía la convicción de que yo no llegaría así a mi final. Mi muerte no sería culpa de nadie, salvo de mí mismo, ya que me había separado del grupo de turistas sin que el guía lo notase; y después de vagar durante más de una hora por prohibidas galerías de la caverna, comprendí que era incapaz de regresar por los pasadizos tortuosos que había recorrido al abandonar a mis compañeros.
Mi antorcha empezaba ya a languidecer; no tardaría en envolverme la negrura palpable y casi total de las entrañas de la tierra. Inmóvil, con la luz cada vez más débil e insegura, pensé en cuáles serían las exactas circunstancias de mi inminente fin. Recordé lo que había oído contar de la colonia de tísicos que, habiéndose venido a vivir a esta gruta gigantesca a fin de curarse con este aire, al parecer puro y saludable, del mundo subterráneo, con su temperatura uniforme y su pacífica tranquilidad, habían encontrado, sin embargo, una muerte extraña y horrible. Yo había visto las ruinas desventuradas de sus mal construidas viviendas al pasar ante ellas con el grupo de visitantes, y me pregunté qué influencia antinatural ejercería sobre una persona tan sana y vigorosa como yo una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa. Ahora, me dije lúgubremente, había llegado el momento de comprobarlo, siempre que la falta de alimentos no acelerase mi partida de este mundo.
Cuando los últimos resplandores espasmódicos de mi antorcha se fundieron en la oscuridad, decidí no dejar piedra por mover, ni permitir que se me pasara por alto cualquier medio de escapar; así que, haciendo acopio de todas las fuerzas de que eran capaces mis pulmones, proferí una serie de gritos, con la vana esperanza de atraer la atención del guía. No obstante, mientras llamaba, tuve la convicción de que mis gritos eran inútiles, y que mi voz, ampliada y repetida por las innumerables murallas del negro laberinto que me rodeaba, no podían llegar más que a mis propios oídos.
De repente, la atención se me paralizó con un sobresalto, al imaginar haber oído en el suelo de la caverna un rumor de pasos que se acercaban.
¿Tan pronto me iba a llegar la liberación? ¿Había sufrido todas esas horribles aprensiones inútilmente, y había seguido el guía mi rastro en este laberinto de piedra caliza al notar mi ausencia injustificada en el grupo? Ocupado mi cerebro con estas gozosas preguntas, estaba a punto de reanudar mis llamadas a fin de que me localizaran lo antes posible, cuando, un instante después, mi júbilo se transformó en horror; porque mi oído, cada vez más atento, se aguzó ahora aún más a causa del completo silencio de la cueva, transmitiendo a mi embotado entendimiento la súbita y horrorizada conciencia de que dichas pisadas no eran como las de hombre mortal. En la quietud ultraterrena de esta región subterránea, las botas del guía habrían provocado una serie de golpes claros y marcados. Estas pisadas, en cambio, eran suaves, furtivas, como producidas por las zarpas de un felino. Además, al escuchar con atención, me pareció distinguir cuatro pisadas, no dos.
Ahora tuve el convencimiento de que con mis gritos habían despertado y atraído a algún animal salvaje, quizá un león de las cavernas, accidentalmente extraviado en el interior de la cueva. Tal vez, pensé, el Todopoderoso había escogido para mí una muerte más rápida y misericordiosa que la de inanición; sin embargo, el instinto de conservación que jamás duerme se agitó en mi pecho, y aunque el escapar del inminente peligro podía acarrearme un final más prolongado y riguroso, decidí, sin embargo, vender mi vida lo más cara posible. Por extraño que pueda parecer, mi mente no atribuyó otra intención a este visitante que la hostilidad. Así que me quedé muy quieto, con la esperanza de que el desconocido animal, en ausencia de ruidos que le orientasen, no supiese dónde me encontraba y pasara de largo. Pero esta esperanza no estaba destinada a cumplirse, ya que las extrañas pisadas siguieron avanzando sin vacilar, quizá porque el animal había conseguido olfatearme, cosa que en un ambiente tan absolutamente carente de influencias desorientadoras como el de la caverna podía hacer sin duda a gran distancia.
Comprendiendo, por tanto, que debía prepararme para defenderme contra un ataque misterioso e invisible en la oscuridad, busqué a tientas, por el suelo, los trozos de roca más grandes que hubiera a mi alrededor; y cogiendo uno en cada mano, dispuesto a utilizarlos inmediatamente, esperé con resignación los inevitables acontecimientos. Entretanto, el horrendo rumor de las zarpas se acercaba. Desde luego, el comportamiento de la criatura era sumamente extraño. Durante casi todo el tiempo parecían pisadas de un cuadrúpedo que andaba con una curiosa falta de sincronía entre las patas de delante y las de atrás, aunque a intervalos breves y frecuentes parecía como si caminase sólo con dos. Me pregunté con qué especie de animal me iría a enfrentar. Sin duda se trataba, pensé de alguna bestia infortunada que había pagado cara su curiosidad por explorar una de las entradas de la espantosa gruta quedando encerrada para siempre en sus interminables rincones. Sin duda se alimentaba de peces ciegos, murciélagos y ratas, así como de los peces corrientes arrastrados por las crecidas del Río Verde, que comunica de alguna manera con las aguas de la gruta. Entretuve mi terrible espera haciendo grotescas conjeturas sobre qué alteraciones habría producido la vida en la caverna en la estructura física de la bestia, recordando la horrible apariencia que la tradición local atribuía a los tísicos muertos tras una larga permanencia aquí dentro. Luego recordé con sobresalto que, aun cuando lograse vencer a mi antagonista, no conseguiría verlo, ya que mi antorcha se había apagado hacía rato y no llevaba fósforos. La tensión de mi cerebro era ahora espantosa. Mi dislocada imaginación invocaba formas espantosas y terribles de la siniestra negrura que me rodeaba, la cual parecía ejercer efectivamente cierta presión sobre mi cuerpo. Oía las pisadas cada vez más cerca. Creo que me dieron ganas de dejar escapar un grito penetrante; sin embargo, de haber sido lo bastante indeciso como para hacer una cosa así, la voz apenas me habría respondido. Estaba petrificado, clavado en el suelo. Dudaba que mi brazo derecho me permitiese arrojar su proyectil al ser que se aproximaba, cuando llegara el momento decisivo. Ahora, el constante pat pat de las pisadas se aproximó hasta llegar muy cerca. Podía oír la respiración agitada del animal, y, aunque me sentía sobrecogido de terror, me di cuenta de que venia de muy lejos y que por consiguiente estaba cansado. De súbito se rompió el encanto. Mi mano derecha, guiada por mi siempre fiable sentido del oído, lanzó con fuerza el trozo afilado de roca caliza que sostenía hacia el punto de la oscuridad del que procedían el ruido de la respiración y las pisadas; y por prodigioso que parezca, estuvo a punto de dar en el blanco, ya que oí saltar hacia atrás a la criatura, que aterrizó a cierta distancia, donde al parecer se quedó quieta.
Tras corregir la puntería, lancé el otro proyectil, esta vez con más eficacia, ya que, embargado de júbilo, oí desplomarse sonoramente la criatura, que, evidentemente, quedó tendida e inmóvil. Casi dominado por el inmenso alivio que me invadió, me apoyé tambaleante contra la pared. Seguía oyéndose la respiración con grandes aspiraciones y espiraciones, por lo que comprendí que sólo la había herido. Ahora perdí todo deseo de verla. Finalmente me invadió un sentimiento que tenía que ver con lo infundado y lo supersticioso, y no quise acercarme a su cuerpo, ni seguir arrojándola piedras para rematarla. En lugar de eso, eché a correr con todas mis fuerzas, calculando como podía mi estado de frenesí, en la dirección por la que había llegado hasta aquí. De repente oí otro ruido, o más bien una sucesión regular de ruidos.
Un instante después se concretaban en una serie de golpes secos y metálicos. Esta vez no había duda. Era el guía. Y entonces grité, chillé, vociferé, incluso proferí un alarido de gozo al contemplar en los arcos abovedados de arriba el débil y fluctuante resplandor que, según sabía yo, indicaba el reflejo de la luz de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor, y antes de comprender totalmente lo estaba tendido en el suelo, a los pies del guía, abrazando sus botas, pese a mi orgullosa circunspección, en una actitud insensata e idiota, contando con voz balbuceante mi terrible historia, al tiempo que le abrumaba con exclamaciones de gratitud. Finalmente, desperté a algo así como la conciencia normal. El guía se había dado cuenta de mi ausencia al llegar el grupo a la entrada de la gruta; y valiéndose de su sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a inspeccionar minuciosamente las galerías y corredores a partir de donde había hablado conmigo por última vez, localizándome al cabo de cuatro horas.
Cuando terminó de contarme todo esto, yo, envalentonado por su antorcha y su compañía, empecé a pensar en la extraña bestia que había dejado herida poco más atrás, en la oscuridad, y le sugerí al guía que fuéramos a comprobar, con ayuda de la linterna, qué clase de criatura había sido mi víctima. De modo que volví sobre mis pasos - esta vez con un valor que era fruto de la compañía - al escenario de mi terrible experiencia. No tardamos en descubrir en el suelo un cuerpo blanco, más blanco incluso que la misma piedra caliza. Nos acercamos precavidamente, y dejamos escapar los dos una exclamación de asombro; porque de todos los monstruos que podíamos haber visto en nuestra vida, éste sobrepasaba con mucho al más extraño. Parecía un mono antropoide de gran tamaño, escapado quizá de algún circo ambulante. Tenía el pelo blanco como la nieve, circunstancia sin duda debida a la acción decolorante de una prolongada existencia en el oscuro recinto de la caverna; pero estaba también sorprendentemente delgado, con grandes zonas del cuerpo sin pelo alguno, excepto en la cabeza, donde le crecía tan abundantemente que le caía sobre los hombros en considerable profusión. La criatura tenía el rostro oculto, ya que estaba tendida boca abajo. La flexión de sus miembros era muy singular, lo que explicaba sin embargo la alternancia que antes había notado al andar la bestia unas veces a cuatro patas, y otras sólo con dos. De los extremos de los dedos le salían unas uñas como las de las ratas. Sus manos o zarpas eran prensiles, hecho que atribuí al largo tiempo que hacía que vivía en la cueva, y que, como he dicho, parecía evidente por la blancura general y casi fantástica, tan característica de toda su anatomía. No tenía vestigio alguno de cola.
Su respiración era ahora muy débil, y el guía había sacado su pistola con evidente intención de rematar a la criatura, cuando un súbito estertor del ser moribundo se la hizo bajar sin haberla utilizado. El susurro que emitió fue de una naturaleza difícil de describir. No se parecía al greñudo normal de ninguna especie de simio conocida, y me pregunté si esta singular calidad no seria resultado de un silencio completo y largamente prolongado, roto por las sensaciones despertadas con la llegada de la luz, cosa que no debía haber visto la bestia desde su entrada en la caverna. El susurro, que podría describirse dudosamente como una especie de parloteo cavernoso, seguía débilmente.
De repente, un fugaz espasmo de energía pareció sacudir el organismo de la bestia. Sus zarpas experimentaron una convulsión, y se le contrajeron los miembros. Tras una sacudida, el cuerpo blanco giró de forma que su rostro se volvió hacia nosotros. Por un instante, me quede tan sobrecogido de horror ante los ojos que se me revelaron, que perdí la noción de todo lo demás. Aquellos ojos eran negros; negros como el azabache, en espantoso contraste con el pelo y la carne blancos como la nieve. Igual que los habitantes de las cavernas, los tenia profundamente hundidos en sus órbitas, y carecían enteramente de iris. Al mirar con más atención, vi que su cara era menos prognata que la de los monos corrientes, e infinitamente menos peluda. La nariz era completamente distinta. Mientras observábamos la misteriosa visión, se abrieron sus gruesos labios, y brotaron de ellos varios sonidos, tras lo cual la criatura se relajó y expiró.
El guía se agarró a la manga de mi chaqueta, y tembló tan violentamente que su antorcha se agitó espasmódicamente, proyectando sombras inquietas en las paredes.
Yo no hice ningún movimiento, sino que me quedé rígido, con los ojos desorbitados y fijos en el suelo.
Desapareció el miedo, y el asombro, el pavor, la compasión y el respeto ocuparon su lugar; porque los sonidos proferidos por el ser malherido que yacía en la piedra nos había transmitido la espantosa verdad. La criatura a la que yo había matado, la bestia extraña de la insondable caverna, era, o había sido en otro tiempo, ¡¡¡un HOMBRE!!!
Titulo Original: The Beast in the Cave
Fecha de Creación: 21-Abril-1905
Publicación: Junio-1918, The Vagrant
CUENTOS PRIMERIZOS
Aparte de algunas narraciones intrascendentes, escritas a partir de los seis años, H. P. Lovecraft conservó sólo unos cuantos de los que en llamaba cuentos primerizos - es decir, relatos escritos durante su adolescencia y juventud, hasta los veintitantos años - destruyendo casi todos los demás. Dichos relatos son evidentemente obras juveniles, inseguras e imperfectas, escritas tras un periodo durante el cual se había alejado de la literatura.
La primera de estas narraciones data de cuando Lovecraft contaba quince años, y es probable que las escribiera todas, excepto La transición de Juan Romero, entre los quince y los veinte años. La transición de Juan Romero fue escrita cuando se reavivó una vez más el interés de Lovecraft por la literatura, dormido durante unos pocos años, y poco antes de que empezara a escribir el conjunto más importante de su obra.
Dado que estos cuentos primerizos, sobre todo La bestia de la cueva y El alquimista, prometían mucho, cabe pensar si no se habría desarrollado plenamente esta temprana promesa, de haber recibido la narrativa de Lovecraft el aliento que merecía. Perdió al menos una década de su vida creadora cuando, desalentado en los últimos años de su adolescencia, abandonó el cultivo de la literatura casi hasta la aparición de Weird Tales.
VOLVER