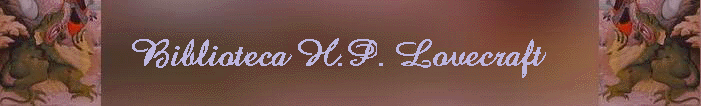
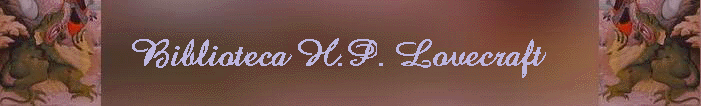
![]() LA BESTIA DE LA GRUTA
LA BESTIA DE LA GRUTA
Traducción de Jon Wakeman. H.P. Lovecraft. Obras Completas 1. Andrómeda. Buenos Aires, 1991
La lapidaria conclusión que lentamente había ido ganando terreno en mi espíritu confundido pero aún renuente, de pronto se convertía en una certeza terrible. Me había perdido, estaba total e irremediablemente perdido en los laberintos interiores de la Gruta del Mamut. Había probado todos los caminos posibles sin que mi esforzada vista hubiese podido distinguir referencia alguna que me sirviera para encontrar el rumbo hacia la salida. Era evidente que ya nunca volvería a ver la luz del sol, que ya no recorrería las encantadoras colinas y valles del mundo exterior, tan cercano y lejano a la vez. No me quedaba ninguna esperanza. La única ayuda posible eran los resultados de toda una vida dedicada al estudio de la filosofía, vocación que en esos momentos me permitía mantener una actitud desapasionada. Conocía infinidad de testimonios acerca del irracional frenesí que se desata en víctimas de situaciones como la mía; no obstante, yo conservaba, desde el momento en que advertí que me había perdido, una fría calma. Antes aún, recuerdo la serenidad con que barajaba la posibilidad de estar excediendo los límites razonables de una exploración normal de la gruta. Consideraba que si tenía que morir, esa gigantesca caverna podía ser una tumba tan buena como la que podía ofrecerme el más prestigioso cementerio. Esta idea contribuía a aumentar mi calma.Tenía muy en claro que la causa final de mi muerte sería el hambre. En circunstancias parecidas muchos enloquecían y se autodestruían, pero sabía que en mi caso esto no ocurriría. Nadie debería ser culpado de mi muerte, ya que por mis propios medios, y sin que nadie lo notara, me había separado del grupo de turistas que recorría la gruta. Luego de deambular por más de una hora por los desolados pasadizos de la caverna, tuve que admitir que me era absolutamente imposible volver a encontrar las galerías que había transitado al apartarme del grupo.
La luz de la antorcha comenzaba a debilitarse; poco más y quedaría sumido en la espesa oscuridad de las entrañas de la tierra. Quieto, iluminado por la chisporroteante luz, traté de imaginar cuáles serían exactamente las circunstancias de mi inminente fin. Me vinieron a la memoria los relatos que había oído en la comunidad de físicos, los que venían a vivir a la gruta para curarse con el aire puro, tranquilo, siempre de igual temperatura, que se respiraba en las profundidades y que, sin embargo, hallaban una muerte extraña y espantosa. Había contemplado los escombros de sus precariamente construidas viviendas, pero ahora me preguntaba cuáles serían las consecuencias sobre una persona saludable como yo del hecho de permanecer durante un período prolongado en semejante inmensidad silenciosa y subterránea. Me dije, no sin humor negro, que si el hambre no apresuraba el desenlace, ésta era una buena ocasión para comprobarlo.
La extinción de los últimos resplandores de la antorcha me empujaron a una nueva revisión de todos aquellos indicios que pudieran significar una presunta vía de escape. De este modo, concentrando toda la capacidad de mis pulmones y garganta comencé a gritar animado, otra vez, por la esperanza de que el guía pudiera llegar a oírlos. Sin embargo, tenía la íntima convicción de que todo aquello era inútil, que mi voz, ampliada, repetida, distorsionada se diluiría finalmente contra las infinitas paredes del laberinto sin nadie que la oyera.
Al cabo de un momento, en medio del silencio y la oscuridad, un estremecimiento me llevó a aguzar al máximo la atención, puesto que por un momento me había parecido oír en el suelo el resonar de unos pasos que se acercaban.
¿Tan sencillamente iría a resolverse mi extravío? ¿Todas las sensaciones experimentadas y los preparativos elaborados resultarían inútiles gracias a la previsión del guía, quien seguramente al notar mi ausenria se habria entregado a seguir mi rastro hasta encontrarlo? Invadido por estas tranquilizadoras reflexiones, me disponía a reanudar los gritos para abreviar el trabajo del guía cuando súbitamente el regocijo se me congeló en el corazón. Tal vez como consecuencia del absoluto silencio que imperaba en el lugar, el oído se me había aguzado de tal modo que ahora me permitía abrigar la horrible certeza de que las pisadas que se acercaban no pertenecían a un hombre normal. En el silencio subterráneo las botas del guía habrían producido una serie de sonidos perfectamente diferenciables. Por el contrario, las pisadas que escuchaba eran suaves, cautelosas, calculadoras, como si pertenecieran a un felino. Un nuevo esfuerzo de la atención me permitió percibir el ruido no de dos, sino de cuatro pasos.
Rápidamente deduje que con mis gritos había atrnído a algun animal salvaje, quizás un león que vivía en la gruta por alguna razón misteriosa. Volví a mi flosofia y supuse que probablemente el Creador había dispuesto para mí una muerte mucho más piadosa que la del hambre. Contra mi voluntad, el instinto de conservación viboreó dentro de mí y, pese a que sabía que cualquier resistencia me conduciría a un final más terrible, decidí que no me entregaría sin luchar. Porque aunque no pueda explicar las razones, para mí aquellas pisadas no tenían otro sentido que no fuera amenazante. Por de pronto permanecí en una completa inmovilidad especulando con la posibilidad de que, al perder todo ruido que le sirviera para orientarse, el ignoto animal se alejara de mí. Pero no fue así; las pisadas evidentemente avanzaban hacia mi posición seguramente debido a que el animal no sólo se guiaba por el ruido, sino también por el olfato y sin duda que en aquella inmóvil atmósfera podía percibirme a gran distancia.
Seguro entonces de que inevitablemente debería defenderme de un ataque que se desataría de las sombras y que se desarrollaría en plena oscuridad, palpé el suelo para buscar los trozos de piedra más grandes de las cercanías. Tomé en ambas manos los dos mayores que encontré y con la misma calma de antes me dispuse a esperar los inevitables acontecimientos. Ahora podía escuchar nítidamente el ruido de las zarpas del animal. La estrategia de la criatura al acercarse era muy complicada. La mayor parte del tiempo parecía caminar en cuatro patas, aunque con una clara arritmia entre los miembros anteriores y los posteriores, pero por momentos, más breves, avanzaba marchando en dos patas. Todos estos datos auditivos me producían una gran incógnita acerca del tipo de animal con el que iba a enfrentarme. Supuse que se trataba de alguna desdichada criatura que, como yo, había pagado un precio excesivo por la curiosidad de querer explorar aquel siniestro laberinto. Probablemente viviría allí desde muchísimo tiempo antes, alimentándose de murciélagos, ratas y peces que arrastraban las crecidas del río Verde, curso que tenía buena comunicación con la gruta. Poseído por cierta angustia, ocupé la tensa espera en hacer conjeturas acerca de los cambios físicos que habría producido al animal la vida en la gruta, inducido sin duda por los comentarios que había oído en la zona acerca del aspecto espantoso que presentaban los físicos muertos luego de una prolongada permanencia en aquel lugar. Prevaleció el sentido común, la certidumbre de que aunque saliera vencedor de la lucha que me esperaba, no conseguiría ver a mi enemigo porque carecía de cualquier elemento que me sirviera para reactivar la antorcha. Ahora la tensión me resultaba insoportable. EI alocado frenesí de mi imaginación me hacía ver siniestras figuras en las tinieblas, las que efectivamente parecían descargarse sobre mí. Por su parte, el ruido de las pisadas se escuchaba cada vez más cerca. Sentí ganas de lanzar un grito que fuera la válvula de escape al horror que experimentaba, pero aunque hubiese avanzando en esa intención seguramente la voz no me habría respondido. El miedo me había paralizado. Era improbable que en el momento necesario pudiese alzar el brazo para arrojar el proyectil contra el monstruo. El incesante ruido de las pisadas se oía ahora muy, muy cerca. No sólo las pisadas; ahora oía también la agitada respiración del animal y, pese al terror que me embargaba, pude discernir que había recorrido un camino muy largo y que estaba cansado. Con un enorme esfuerzo conseguí quebrar la parálisis y guiado por el oído arrojé con la mano derecha el punzante trozo de roca hacia el sitio preciso de donde provenía la agitada respiración. Seguramente estuvo a punto de dar en el blanco, a juzgar por el salto hacia atrás que percibí. Luego, nuevamente el silencio.
Orientado por los últimos ruidos, lancé la otra piedra. Esta vez tuve más suerte y con gran alegría oí cómo la criatura se desplomaba con gran estrépito y quedaba inmóvil. Invadido por una infinita sensación de alivio, me apoyé distendidamente contra la pared. Volví a aguzar el oído y las grandes aspiraciones que me llegaron me permitieron comprender que sólo lo había herido. Ya no sentía deseo alguno de ver sus rasgos. Una suerte de desánimo, que me pareció supersticioso, impidió que me acercara al cuerpo con la obvia intención de rematarlo. Contra toda lógica, hui corriendo en el sentido contrario al que había recorrido para llegar hasta el punto donde me encontraba. Poco después alcancé a escuchar otro ruido mejor dicho una serie ordenada de ruidos que devino pronto en un golpeteo seco y metálico. No cabía duda. Se trataba del guía. Esta vez sí pude gritar y chillar a todo batir de pulmones. Con un gozo indescriptible alcancé a distinguir las paredes abovedadas del techo de la gruta, iluminadas por un tenue resplandor que sólo podía surgir de una antorcha que se aproximaba. Corrí con todas mis fuerzas hacia el resplandor y casi sin sentido me encontré tendido a los pies del guía, abrazando sus piernas olvidado de mi tradicional circunspección y orgullo contándole entre sollozos la terrible experiencia que había vivido y derramando sobre él una grosera gratitud. Tardé en recobrar la calma. Al llegar a la entrada de la gruta, el guía había advertido mi ausencia, por lo que orientado por su conocimiento del lugar se había entregado a inspeccionar todos los corredores y pasadizos tomando como punto de partida el sitio donde me había visto por última vez; tardó cuatro horas en encontrarme.
El reencuentro había llegado al final. Reconfortado por la antorcha y por su compañía, recordé la extraña criatura que había dejado tendida en la oscuridad. Una morbosa curiosidad me llevó a sugerirle que fuésemos a inspeccionar qué tipo de animal era. Así volvimos sobre mis pasos buscando el sitio del inquietante encuentro. Rápidamente descubrimos en el suelo un cuerpo blanco, de una blancura mayor que la de la piedra del suelo. Cautamente nos acercamos hasta que al verlo de frente no pudimos contener una exclamación, porque de todas las criaturas imaginables, ésta era de lejos la más extraña. Parecía un mono de gran tamaño, de esos que suelen verse en los circos. Su pelo era blanquisimo, quizás a causa de una larga permanencia en la oseuridad. Se le veía muy flaco ya que en grandes zonas del cuerpo no presentaba pelambre alguna. El animal se encontraba boca abajo. Muy extraña resultaba la flexión de sus miembros, lo que daba sentido al enigma que había escuchado del andar en dos y en cuatro patas. De los dedos le salían uñas como las de las ratas. Sus manos eran prensiles, mutación que atribuí a un prolongado período de permanencia en la cueva, deducible de la nívea blancura de su pelaje. No presentaba cola.
Respiraba muy levemente, razón que llevo al guía a extraer su revólver con la intención de poner fin a los sufrimientos del animal, cuando un estertor de éste hizo que interrumpiera el sacrificio. Me sería imposihle ahora describir aquel estertor. No era el gruñido propio de ninguna clase de monos que yo conociera. Tal vez esa guturalidad también era producto del largamente prolongado silencio a que había estado sometido. Era una guturalidad, pero contenía una especie de parloteo articulado.
Inesperadamente un espasmo sacudió el cuerpo del animal. Sus miembros fueron recorridos por una convulsión. Con el mismo impulso consiguió girar el cuerpo de manera que el rostro nos fue visible por primera vez. La oleada de horror que brotó en el centro de mi conciencia fue tan intensa que por segunda vez estuve a punto de desvanecerme. Sus ojos eran negros como el azabache, en un terrible contraste con el pelo y la piel. Estaban profundamente hundidos en sus cuencas y no tenían iris. La cara no era como la de los monos, ni tenía el pelo típico de los antropoides. La nariz tampoco tenía nnda que ver con la de los simios. Mientras completábamos el reconocimiento visual, se abrieron sus carnosos labios para dar paso a algunos sonidos. Tras eso, la criatura se aflojó y expiró.
El guía se aferró nerviosamente a mi brazo y este gesto determinó que la antorcha proyectara unas inquietantes imágenes en las paredes. Me mantuve inmóvil, con la mirada fija en el bulto del suelo.
Tras largo rato se disiparon el asombro y el horror para dar lugar al respeto y a la piedad. Mediante esos sonidos finales, el ser moribundo había conseguido trasmitirnos su terrible verdad. La criatura a la que yo había dado muerte, la bestia de la gruta laberíntica era, o había sido en otro tiempo, un hombre.
VOLVER