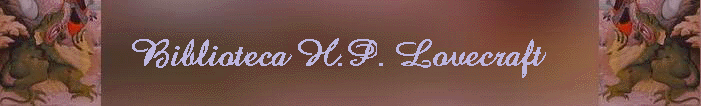
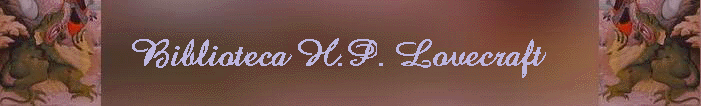
![]() EL DESCENDIENTE
EL DESCENDIENTE
Traducción de José A. Álvaro Garrido. The Descendant (1926?). Leaves, II, 1938. Se conserva un esbozo del autor.
***
HAY en Londres un hombre que grita cuando las campanas de la iglesia tocan. Vive completamente solo con su gato rayado en Gray's Inn, y la gente lo considera un loco inofensivo. Su cuarto rebosa de libros tocantes a los temas más mediocres y pueriles, y durante horas intenta perderse en esas páginas insulsas. Todo cuanto le pide a la vida es no pensar. Por algún motivo, evita como una plaga el imaginar. Está muy delgado y encanecido y arrugado, pero hay quien afirma que no es tan viejo como parece. El miedo ha clavado sus espantosas garras en él, y cualquier sonido puede hacerle brincar con ojos alertas y la frente perlada de sudor. Huye de amigos y compañeros, ya que no gusta de responder preguntas. Aquellos que un día lo conocieron como erudito y esteta dicen que resulta penoso verlo ahora. Se apartó de todos hace años, y nadie está seguro de si ha abandonado el país o simplemente se ha perdido de vista. Hace ya una década desde que se mudó a Gray's Inn, y no había contado nada de sí mismo hasta la noche en que el joven Williams compró el Necronomicón.
Williams era un soñador; tenía tan sólo veintitrés arios y, al mudarse a la antigua casa, sintió cierta cualidad de extraño y como un soplo de vientos cósmico en torno al gris y apergaminado personaje del cuarto contiguo. Se ganó su confianza donde los antiguos amigos no habían osado imponérsela, y se sentía asombrado por el espanto que acuciaba a este enjuto observador y oyente. Porque nadie dudaba de que aquel hombre estaba observando y oyendo de continuo. Lo hacia más con la mente que con los ojos y oídos, y se esforzaba a cada instante por ahogar algo en su incesante absorción en novelas alegres e insípidas. Y, cuando tocaban las campanas de la iglesia, se tapaba los oídos y gritaba, y el gato gris que vivía con él bufaba al unísono hasta que el último repique se desvanecía reverberando a lo lejos.
Pero, por mucho que lo intentara, Williams no lograba hacer hablar a su vecino sobre nada profundo o arcano. El anciano no vivía acorde con su aspecto y ademanes, sino que fingía una sonrisa y un tono frívolo, y parloteaba febril y frenéticamente acerca de alegres menudencias; y su voz se alzaba sin cesar, haciéndose más aguda a cada instante, hasta quebrarse por fin en un falsete enervante e incoherente. Sus comentarios más triviales delataban que su erudición era amplia y profunda, y Williams no se sorprendió cuando supo que había estado en Harrow y Oxford. Más tarde se descubrió que no era sino lord Northam, sobre cuyo antiguo castillo ancestral de Yorkshire se contaban tantas historias extrañas; pero cuando Williams trató de sacar a colación el castillo, o su probado origen romano, aquél se negó a admitir que hubiera nada insólito en ello. Incluso se rió entre dientes, de forma destemplada, cuando se mencionaron las criptas excavadas en la roca viva del peñasco que asoma al mar del Norte.
Así quedaron las cosas hasta la noche en que Williams llevó a casa el infamado Necronomicón, del árabe loco Abdul Alhazred. Había oído hablar del temido volumen a los dieciséis arios, cuando su incipiente gusto por lo extravagante lo había empujado a hacer extrañas preguntas a un librero viejo y encorvado de Chandos Street, y siempre se había asombrado de que los hombres empalidecieran a su mención. El viejo librero le había dicho que sólo se conocían cinco copias que hubieran sobrevivido a los apurados decretos en contra propulgados por sacerdotes y legisladores, y todos estaban guardados con tremendo cuidado por los guardianes que habían osado acometer la lectura de la odiosa letra negra. Pero ahora, por fin, no sólo había hallado una copia accesible, sino que se había hecho con ella por suma absurdamente pequeña. Fue en la tienda de un judío, en el misero barrio de Clare Market, donde a menudo había comprado extrañas cosas antes, y casi creyó imaginar al viejo y nudoso levita sonreírse entre los rizos de sus barbas cuando él realizó el gran descubrimiento. La abultada tapa con cierres de bronce resultaba prominentemente visible y el precio fue absurdamente bajo.
Una ojeada al título fue bastante como para extasiarlo, y algunos de los diagramas intercalados en el confuso texto latino despertaron en él asociaciones de lo más tensas e inquietantes. Sintió que era absolutamente necesario el que se llevase aquel pesado tomo a casa y comenzase a descifrarlo, y lo sacó de la tienda con un prisa tan precipitada que el viejo judío cloqueó de una forma turbadora a sus espaldas. Pero cuando por fin estuvo seguro en su cuarto, descubrió que la combinación de letras borrosas y corrupto idioma resultaba demasiado para sus habilidades como lingüista, y acudió reacio a su extraño y temeroso amigo en busca de ayuda para descifrar aquel latín medieval y enrevesado. Lord Northam estaba farfullándole naderías a su gato rayado y se sobresaltó violentamente al entrar el joven. Entonces vio el volumen y se estremeció salvajemente, desvaneciéndose por completo cuando Williams le dijo el título. Fue al recobrar el sentido cuando contó su historia, hablando de las fantásticas quimeras de su locura en frenéticos susurros, temiendo que su amigo no se diese suficiente prisa en quemar aquel libro maldito y esparcir sus cenizas.
* * *
Debió, susurraba lord Northam, haber algún error al principio; pero no hubiera ocurrido nada si él no hubiera ido demasiado lejos. Era el decimonoveno barón de una estirpe que se remontaba de forma incómoda en el pasado... increíblemente lejos, si había que creer a la brumosa tradición, ya que se contaba en la familia sobre una ascendencia anterior a los sajones, cuando un tal Cneo Gabinio Capito, tribuno militar de la Tercera Legión Augusta, entonces estacionada en Lindum, en la Britania romana, había sido fulminantemente relevado del mando por tomar parte en ciertos ritos que no tenían relación con ninguna religión conocida. Gabinio había, según rumores, acudido a cierta cueva de los riscos que servía de punto de reunión a extrañas gentes, que hacían el signo antiguo en la oscuridad; gentes extrañas hacia las que los británicos no sentían sino miedo, y que eran los últimos supervivientes de una gran tierra ya sumergida hacia el oeste, de la que sólo restaba las islas con los menhires y los circulas y los santuarios de entre los que Stonehenge era el mayor. No se podía afirmar a ciencia cierta, claro, que fuera verdad la leyenda según la cual Gabinio habla construido una inexpugnable fortaleza sobre la caverna prohibida, fundando una estirpe que ni Pictos ni sajones, daneses o normandos, fueron capaces de aniquilar; ni en la tácita aceptación de que de ese linaje surgió el audaz compañero y lugarteniente del Príncipe Negro a quien Eduardo III nombró Barón de Northam. No se podía asegurar nada de todo esto, pero se comentaba con frecuencia, y, realmente, la sillería de Northam Keep recordaba de forma alarmante a la cantería del Muro de Adriano. Siendo niño, lord Northam tuvo peculiares sueños mientras descansaba en las partes mas viejas del castillo, y adquirió el hábito de rebuscar en su memoria escenas medio amorfas, modelos e impresiones que no formaban parte de su experiencia despierta. Se convirtió en un soñadorr que encontraba la vida mediocre e insatisfactoria; un buscador de extraños territorios y relaciones una vez familiares, aunque no se encontraban en ninguna región visible de la tierra.
Colmado por la sensación de que nuestro mundo tangible no es más que un átomo en un amplio y ominoso entramado, y que herencias desconocidas presionan y atraviesan la esfera de conocimiento en cada uno de sus puntos, Northam pasó la juventud y la mocedad agotando por turno las fuentes de la religión formal y de los misterios ocultos. En ningún sitio, no obstante, pudo encontrar alivio y contento, y según aumentaban la dureza y las limitaciones de la vida, ésta le iba resultando más y más enloquecedora. En los noventa coqueteó con el satanismo, y en todo momento devoraba con avidez cada doctrina o teoría que pareciera prometerle escapar a las estrechas miras de la ciencia y a la pesada inexorabilidad de las leyes naturales. Se absorbía ansioso en libros como el quimérico relato de Ignatius Donnelly sobre la Atlántida, y se encandilaba con las divagaciones de una docena de oscuros predecesores de Charles Forth. Viajaba leguas para estudiar un esquivo cuento aldeano sobre prodigios anormales, y una vez fue al desierto de Arabia en busca de una ciudad sin nombre de brumoso recuerdo, que ningún hombre ha visto. Entonces nació en su interior la atormentadora certeza de que, en algún lugar existía una puerta accesible, y que, de encontrarla, le admitiría con libertad a esas otras profundidades cuyos ecos resonaban tan débilmente en el fondo de su recuerdo. Podía estar en el mundo visible, o quizás sólo en su mente y en su espíritu. Quizás se albergaba en su cerebro, sólo explorado a medias, esa críptica ligazón que podio despertarlo a vidas pretéritas y futuras en olvidadas dimensiones, que podio unirlo a las estrellas, as! como a las infinitudes y eternidades que están más allá de ellas.
VOLVER