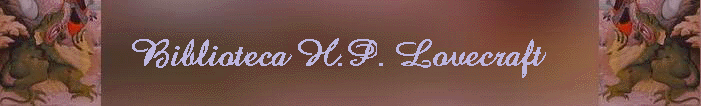
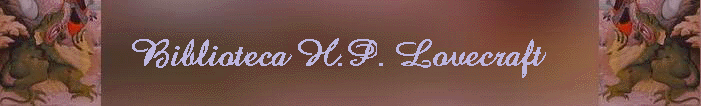
EL EXTRAÑO
Traducción: Aurelio Martínez Benito, El horror de Dunwich. Alianza Editorial Nº 772, 1980
***
Esa noche el barón soñó con muchos horrores,
Y largo tiempo sus guerreros huéspedes
Sufrieron pesadillas de sombras y formas
De brujas, de demonios y grandes gusanos de ataúdes.Keats
Desgraciado aquél a quien los recuerdos de la infancia sólo traen temor y tristeza. Desdichado aquel que sólo rememora horas de soledad en espaciosas y lúgubres estancias con colgaduras marrones y exasperantes hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en sombríos bosques de árboles grotescos, gigantes y cubiertos de enredaderas que silenciosamente agitan las retorcidas ramas hacia la cúspide. Tal es lo que los dioses me concedieron: a mí, el consternado, el desengañado, el infecundo, el destrozado. Y, sin embargo, tengo una extraña sensación de alegría y me aferro desesperadamente a aquellos marchitos recuerdos, cuando mi mente amenaza momentáneamente con atrapar al otro.
Ignoro dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de lóbregos pasadizos y con altos techos donde el ojo sólo alcanzaba a ver telarañas y sombras. Las piedras de los desvencijados pasillos parecían siempre horriblemente rezumantes de humedad, y un execrable hedor lo impregnaba todo, como si allí se encontraran los cadáveres de generaciones enteras. Jamás había luz en aquellas estancias, por lo que solía encender velas y me ponía a mirarlas fijamente en busca de alivio, y ni siquiera se veía el sol en el exterior, pues aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre a la que podía accederse. Había una torre negra que se elevaba por encima de los árboles hasta perderse en el desconocido cielo exterior, pero se hallaba parcialmente en ruinas por lo que no podía subirse a ella a no ser que se intentara una casi imposible ascensión de la pared, piedra a piedra.
Debí vivir largos años en este lugar, pero no sabría decir cuánto tiempo. Alguien debió cuidar de mi persona, pero no recuerdo a nadie aparte de mí mismo, ni a ningún ser vivo salvo las silenciosas ratas, las arañas y los murciélagos. Creo que quien me crió, debió ser alguien increíblemente anciano, porque mi primera idea de lo que era un ser humano fue una réplica humorística de mí mismo, aunque arrugada, encogida y marchita como el castillo en que habitaba. Yo no encontraba nada de grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra hasta los cimientos mismos del castillo. En mi imaginación asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida, y me parecían más naturales que los grabados de colores de seres vivos que encontré en muchos de aquellos enmohecidos libros. Fue en esos libros donde aprendí todo lo que hoy sé. No tuve ningún maestro que me ayudara ni orientara, y no recuerdo haber oído voz humana alguna en todos aquellos años... ni siquiera la mía, pues aunque había leído acerca de la facultad del habla, jamás pensé que me atreviera a hablar. Mi aspecto físico era algo igualmente desconocido para mí, pues al no haber ni un solo espejo en el castillo yo me limitaba a imaginarme semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido que era joven porque era muy poco lo que de mi vida recordaba.
Me tumbaba con frecuencia afuera, al otro lado del hediondo foso y bajo los oscuros y silenciosos árboles, y durante horas enteras dejaba vagar mi imaginación sobre las cosas que leía en los libros; y, anhelante, me imaginaba en medio de una muchedumbre alegre en el soleado mundo que había más allá de los interminables bosques. En cierta ocasión traté de salir del bosque, pero cuanto más me alejaba del castillo más densas se hacían las sombras y más se cubría el aire de funestos presagios, por lo que decidí regresar y me eché a correr precipitadamente para no perderme en medio de aquellos laberintos de nocturnal silencio.
Y así, a lo largo de innumerables crepúsculos, estuve soñando y esperando, aunque desconocía qué esperaba. En medio de aquella sombría soledad mi anhelo por ver la luz se hizo tan vehemente que me resultaba de todo punto imposible descansar, y alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre negra en ruinas se levantaba por encima del bosque hacia el desconocido cielo exterior. Finalmente, resolví escalar la torre, aun con riesgo de caerme, pues prefería entrever el cielo y perecer que vivir sin avistar siquiera la luz del día.
Un húmedo y desagradable crepúsculo subí por la desgastada y vieja escalera de piedra hasta llegar al último rellano; a partir de allí me aferré como pude a pequeños asideros y proseguí la peligrosa ascensión. Aquel mortífero bloque cilíndrico de piedra sin escaleras me causaba un insondable pavor. Una roca negra, ruinosa, desierta y aciaga, guarida de sobresaltados murciélagos de silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible todavía era la lentitud de mi ascenso. Por más que subía, la oscuridad en torno mío no era menos densa, y un nuevo escalofrío como de sepulcro encantado y venerable se apoderó de mí. Me estremecí al inquirirme por qué no llegaba todavía a ver la luz, y de haberme atrevido hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche se había venido de repente encima mí, e inútilmente me así con la mano libre al alféizar de una ventana a fin de poder escudriñar en torno mío y hacerme una idea de la altura a que me encontraba.
De repente, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión de aquel saliente y peligrosísimo precipicio, sentí algo sólido en la cabeza; debía haber llegado al tejado o, cuando menos, a alguna especie de plataforma. En medio de la oscuridad alcé la mano que tenía libre y palpé el obstáculo hallado, comprobando que era de piedra e inamovible. A continuación, di un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier punto de apoyo que ofreciera la delgada pared, hasta que finalmente mi mano tropezó con un obstáculo que pareció ceder, y volví a proseguir el ascenso, empujando la losa o puerta con la cabeza, pues me servía de ambas manos en mi peligrosa ascensión. Seguía sin ver luz alguna encima mío, y a medida que mis manos se levantaban cada vez más alto supe que mi ascensión había terminado por el momento, pues la losa era la trampilla de una hendedura que conducía a una superficie de piedra plana de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda era el piso de una encumbrada y espaciosa torreta de observación. Arrastrándome, me introduje en ella con sumo cuidado y traté de impedir que la pesada losa volviera a su antigua posición, pero mis esfuerzos no se vieron acompañados por el éxito. Mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra oí los espectrales ecos de su caída, si bien creí que no me sería difícil alzarla en cuanto me lo propusiera.
Creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las tenebrosas ramas del bosque, me levanté a duras penas y anduve a trompicones en busca de ventanas desde las que poder ver por vez primera el cielo, la luna y las estrellas, de cuya existencia sabía a través de los libros. Pero mi decepción fue mayúscula, pues todo lo que pude ver eran grandes estanterías de mármol en las que había unas abominables cajas oblongas de extrañas dimensiones. No dejaba de reflexionar y de inquirirme qué ancestrales secretos encerraría aquella alta estancia por tantos eones separada del castillo que quedaba debajo. De repente, de forma inesperada, mis manos tropezaron con una puerta, que tenía un umbral de piedra toscamente labrada con extrañas figuras. La forcé y descubrí que estaba cerrada, pero tras un supremo esfuerzo, conseguí vencer todos los obstáculos y abrirla. Al hacerlo, caí en el más puro éxtasis que había conocido, pues, reluciendo apaciblemente a través de una decorada verja de hierro y al fin de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta que acababa de descubrir, se distinguía una radiante luna llena, que jamás hasta entonces había visto salvo en sueños y en difusas visiones que no me atrevería a llamar recuerdos.
Imaginando haber alcanzado la cúspide del castillo, me puse a trepar los escasos escalones que había del otro lado de la puerta; pero en ese preciso instante la luna desapareció tras una nube, tropecé y me vi forzado a acortar el paso en medio de aquella oscuridad. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual empujé con sumo cuidado para descubrir que estaba sin cerrar, pero no la abrí por miedo a caer desde la impresionante altura a que me encontraba. En aquel momento la luna volvió a salir.
La más diabólica de todas las impresiones es la que procede de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que hasta entonces había experimentado podía compararse en terror con lo que ahora tenía ante mí, con los extraños prodigios de aquel espectáculo. El espectáculo en sí era tan sencillo como asombroso, pues se limitaba a lo siguiente: en lugar de la monótona perspectiva de las copas de los árboles contemplados desde una considerable elevación, en torno a mí se extendía a la altura de la verja nada menos que el suelo firme, sembrado y matizado de losas y columnas de mármol, oscurecido por la sombra de una antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso chapitel brillaba espectralmente a la luz de la luna.
Medio inconsciente abrí la puerta y salí tambaleándome al sendero de grava blanca que corría en doble sentido. Mi mente, en situación de aturdimiento y caos en que me encontraba, seguía aferrada a su ávida ansia de ver la luz solar, y ni siquiera el fantástico prodigio que acababa de presenciar podía detener mi avance. No sabía, ni tampoco me preocupaba, si todo aquello era producto de una locura, el sueño o la magia. Estaba decidido a ver la luz y el gozo a toda costa. Ignoraba quién era o qué era yo, y qué podía ser lo que me rodeaba, aunque, mientras seguía dando traspiés, empecé a cobrar consciencia de una especie de espantoso recuerdo que seguía latente en mí y hacía que mis pasos no fuesen totalmente fortuitos. Pasé por debajo de un arco tras el cual no había más losas ni columnas, y me lancé sin rumbo fijo campo traviesa. Unas veces seguía el camino visible, pero otras lo dejaba para cruzar unos prados donde sólo alguna que otra ruina revelaba la antigua presencia de un camino olvidado. En cierto momento atravesé un riachuelo por unos musgosos restos de mampostería, testimonio de un puente hacía tiempo desaparecido.
Más de dos horas debían haber transcurrido cuando llegué a lo que parecía ser mi objetivo: un venerable castillo cubierto de hiedra, en medio de una frondosa arboleda, que me resultó sorprendentemente familiar, aunque desconcertantemente extraño. Vi que el foso estaba lleno y que algunas de las familiares torres habían sido demolidas; en cambio, se advertían nuevas alas que no hacían sino confundirme. Pero lo que observé con mayor interés y deleite fueron las ventanas abiertas... radiantes de esplendorosa luz y bullentes de sonidos plenos de alegría. Acercándome a una de ellas, miré en el interior y vi un grupo de seres extrañamente vestidos; estaban alegres y hablaban entre sí en tono vivaz. Hasta entonces, a lo que parece, jamás había oído hablar a un ser humano, y sólo vagamente podía intuir lo que decían. Algunos de aquellos rostros parecían evocarme recuerdos increíblemente remotos, en tanto que otros me resultaban completamente ajenos.
A través de la ventana inferior me introduje en la resplandeciente estancia, y en el mismo instante de poner los pies en ella pasaron fugazmente por delante de mí desde el único radiante momento de esperanza al más negro paroxismo de desesperación y toma de consciencia. No tardó en producirse una baraúnda, pues nada más entrar yo en la estancia se suscitó una de las manifestaciones de terror más impresionantes que cabe imaginarse. No había acabado de trasponer el alféizar, cuando mi presencia desencadenó entre todos los allí reunidos un repentino e inesperado pánico de indescriptible intensidad, hasta el punto de desencajarse las facciones de los allí presentes a la vez que salían los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general y, en medio de aquel griterío y pánico algunos cayeron desmayados y fueron arrastrados por sus compañeros que huían atropelladamente. Muchos que se habían cubierto los ojos con las manos tropezaron ciega y torpemente en su afán por escapar, derribando los muebles a su paso y dándose de bruces con las paredes antes de alcanzar una de las numerosas puertas.
El griterío era aterrador, y mientras tanto yo permanecía en pie, solo y sin saber qué hacer, en el centro de la iluminada estancia escuchando los ecos que se desvanecían. Me estremecí al pensar qué es lo que habría junto a mí que me había pasado desapercibido. A simple vista, la estancia parecía desierta, pero cuando me dirigí a una de las alcobas, creí detectar una extraña presencia allí: tuve la impresión de que algo se movía al otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a otra estancia un tanto similar. A medida que me acercaba al arco de la puerta la presencia se hacía más palpable; y luego, con el primero y último sonidos que pronuncié - un espantoso alarido que me impresionó casi tanto como la putrefacta visión que lo causaba -, me vi de lleno y con la más espeluznante intensidad delante de aquella inconcebible, indescriptible e innombrable monstruosidad , cuya sola aparición había hecho de un grupo de alegres contertulios un tropel de aterrados fugitivos.
Ni siquiera puedo dar una idea aproximada de su aspecto, pues era una mezcla de todo lo que hay de sucio, siniestro, desagradable, anormal y detestable. Era una repulsiva sombra que evoca podredumbre, vejez y descomposición. La pútrida y viscosa imagen de una malsana visión, la espantosa encarnación de lo que la misericordiosa tierra debiera ocultar para siempre jamás. Bien sabe Dios que aquello no era de este mundo - o que si en algún momento lo fue, ya no lo era -, pero, horrorizado, advertí en sus consumidas y esqueléticas facciones una impúdica y abominable caricatura del cuerpo humano; y en su putrefacto y raído atavío, una indecible nota que me estremecía aún más.
Casi me quedé paralizado, pero aún logré reunir fuerzas para intentar huir de aquel lugar. Di un traspiés, pero no por ello se rompió el hechizo en que me había hecho caer aquel indescriptible monstruo sin voz. Mis ojos, fascinados por las centelleantes órbitas que tenían fijada su repulsiva mirada en mis pupilas, se negaron a cerrarse, aunque tras la primera impresión quedaron misericordiosamente velados y apenas distinguí aquel terrible objeto. Intenté levantar la mano para ocultar la vista, pero tenía los nervios tan exaltados que mi brazo no pudo obedecer del todo el dictado de mis deseos. El intento, empero, bastó para hacerme perder el equilibrio, hasta el punto de que tuve que dar unos pasos al frente para no caerme. Al hacerlo, me di repentina y angustiosamente cuenta de la proximidad de la carroña que tenía ante mí, cuya horrible y profunda respiración medio creí poder percibir. Casi enloquecido, aún hallé fuerzas para alzar la mano y apartar de mi vista la fétida aparición que tan encima tenía, cuando en un cataclismático segundo de pesadilla cósmica e infernal accidente, mis dedos tocaron la putrefacta zarpa tendida del monstruo bajo el arco dorado.
No grité, pero en mi lugar lo hicieron todos los engendros diabólicos que transportan los vientos nocturnos, pues en aquel mismo instante estalló en mi cerebro una fugaz avalancha de recuerdos de efecto devastador. De repente, me di perfecta cuenta de todo. En mis recuerdos me remonté más allá del terrible castillo y de los árboles, y reconocí el reconstruido edificio en que ahora me encontraba, y más terrible aún: reconocí aquella impía abominación que no apartaba de mí su lúbrica mirada mientras despegaba mis mancillados dedos de los suyos.
Pero, afortunadamente, en el cosmos hay bálsamo a la par que amargura, y ese bálsamo no es otro que la nepenta. En el indecible horror de aquel instante olvidé la causa de mi terror, y la explosión de los oscuros recuerdos se desvaneció en un caos de reverberantes imágenes. Como en un sueño, huí de aquel hechizado y maléfico lugar, y corrí silenciosa y velozmente bajo la luz de la luna. Cuando estuve de vuelta en la marmórea cripta y bajé los escalones comprobé que no podía abrir la trampilla, pero no lo lamenté, pues odiaba con todas mis fuerzas el viejo castillo y los árboles. Ahora cabalgo en compañía de burlones y amistosos espíritus necrófagos a lomos del viento nocturno, y de día me entretengo entre las catacumbas de Nefren-Ka, en el oculto e ignoto valle de Hadoth, en el Nilo. Sé que la luz no se ha hecho para mí, salvo la luz de la luna sobre las rocosas tumbas de Neb, y no me es dado disfrutar de diversión alguna, excepto lso inefables festejos de Nitrocris celebrados bajo la Gran Pirámide. Pero en mi nuevo estado de salvajismo y libertad casi di la bienvenida a la amargura que representa ser un extraño en la teirra.
Pues aun cuando la nepenta me ha tranquilizado los nervios, sé que siempre seré un extraño. Un extraño en este siglo y entre quienes siguen siendo hombres. Es algo que sé desde que alargué los dedos hacia aquella monstruosidad encerrada en aquel gran marco dorado, desde que alargué los dedos y toqué una fría y dura superficie de cristal pulido.
Desgraciado es aquél a quien los recuerdos de su infancia sólo traen miedo y tristeza. Maldito está el que sólo puede rememorar horas solitarias en cámaras vastas y lúgubres, de oscuras cortinas y enloquecedoras hileras de libros antiguos o aterradas vigilias en bosques sombríos de árboles grotescos, gigantescos, cubiertos de enredadera, que agitan silenciosamente sus ramas retorcidas en las alturas. Tal destino me han dado los dioses a mí. ¡A mí, al ofuscado, al frustrado, al estéril, al roto! Y, sin embargo, me aferro desesperadamente a estos recuerdos marchitos, cuando momentáneamente amenazan con despertar los otros que yacen en el fondo más secreto de mi memoria.
Ignoro dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente viejo e infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y techos altísimos en los que la vista sólo podía descubrir telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores rezumaban siempre malsana humedad, y en todas partes flotaba un aroma maldito, como de cadáveres apilados de generaciones muertas. Nunca había luz, de modo que yo, en ocasiones, encendía una vela para contemplar fijamente su llama y descansar de tinieblas; y tampoco había sol en el exterior, pues árboles terribles crecían hasta muy por encima de la más alta de las torres accesibles. Había una torre negra que sobrepasaba la altura de los árboles y llegaba al cielo desconocido del exterior, pero ésa estaba parcialmente derruida y no se podía subir a ella sino por medio de una casi imposible escalera, piedra a piedra, por una pared vertical.
En este lugar debo haber vivido durante años, pero yo no consigo recordar más persona que a mí mismo ni más seres vivos que las ratas silenciosas, los murciélagos, las arañas. Creo que quienquiera que fuese el que me atendiese, debió ser horriblemente viejo; pues mi primer concepto de una persona viva fue el de algo grotescamente parecido a mí, aunque distorsionado, marchito, ruinoso como el mismo castillo. No tenían para mí nada terrible los huesos y osamentas que yacían esparcidos en las criptas de piedra hundidas en lo más profundo de los cimientos. Para mí estas cosas fantásticas pertenecían a la vida cotidiana y las consideraba más naturales que las pinturas en colores representando seres vivos que encontraba en muchos de los libros enmohecidos. De tales libros aprendí todo lo que sé. Ningún maestro me estimuló ni guió mis pasos, y no recuerdo haber oído ninguna voz humana en todos aquellos años; ni siquiera la mía, pues aunque yo había leído cosas acerca de la existencia del hablar, nunca lo había intentado hacer en voz alta. Mi propio aspecto era igualmente desconocido para mí y sólo por instinto me consideraba semejante a las figuras jóvenes que veía dibujadas y pintadas en los libros. Tenía conciencia de mi juventud a causa de lo escaso de mis recuerdos.
En el exterior, más allá de los fosos pútridos y bajo los sombríos árboles mudos, solía yo tenderme durante horas y soñar con lo que leía en los libros; y apasionadamente me imaginaba a mí mismo en medio de alegres muchedumbres en el soleado mundo que se extendía más allá del bosque infinito. Una vez intenté escapar del bosque, pero, a medida que me alejaba del castillo, la sombra se hacía más densa y el aire más henchido de latente horror; de modo que volví corriendo fantásticamente, por miedo a perderme en un laberinto de noche y silencio.
Así, a través de los crepúsculos infinitos, yo soñaba y esperaba, aunque no sabía qué. Entonces, en la soledad sombría, mi anhelo de luz se hizo tan frenético que no pude ya seguir allí y elevé mis manos en súplica hacia la única ruinosa torre que, por encima del bosque, se hundía en el desconocido cielo exterior. Y, por fin, me decidí a escalar esa torre, aunque me pudiera caer: pues era preferible ver fugazmente el cielo y morir, que vivir sin haber contemplado nunca el día.
En el húmedo crepúsculo ascendí por los viejos y gastados peldaños de piedra hasta que hube alcanzado el nivel en que éstos terminaban; y, a partir de aquí me agarré peligrosamente a pequeños salientes que me fueron conduciendo hacia arriba. Lúgubre y terrible era aquel muerto cilindro rocoso sin escalones; negro, ruinoso y desierto y siniestro como sus murciélagos espantados de alas silenciosas. Pero más lúgubre y terrible aún era la lentitud de mi progreso: a pesar de los esfuerzos que hacía, la oscuridad de las alturas no menguaba: y una nueva ráfaga helada, oliendo como a moho encantado y venerable, me asaltó. Me estremecí al preguntarme por qué no alcanzaba la luz; y habría mirado hacia debajo de haberme atrevido. Imaginé que la noche había caído bruscamente sobre mí, y en vano busqué a tientas con una mano libre el marco de una ventana por donde mirar hacia fuera y calcular la altura a que había llegado. De pronto, después de trepar espantosa y ciegamente durante una infinidad por aquel cóncavo y desesperado precipicio, sentí que mi cabeza tocaba algo sólido, y supe que debía haber llegado al tejado o, al menos, a alguna clase de techo. En la oscuridad alcé mi mano libre y tanteé el obstáculo hallado, que era de piedra inamovible. Entonces, recorrí un circuito mortal en derredor de la torre, agarrándome a todo saliente que me pudiese reparar la resbaladiza pared, hasta que, finalmente, la mano que tanteaba descubrió que el obstáculo dejaba de hacer resistencia, y yo volví de nuevo a elevarme, empujando la trampilla de piedra con la cabeza para usar ambas manos en mi espantosa ascensión. Arriba no había luz alguna y, al alzar mis manos, supe que mi escalada había terminado por el momento; pues la pesada trampilla era puerta de una abertura que conducía a una superficie plana, de piedra, de mayor circunferencia que la parte inferior de la torre, que sin duda era el suelo de una altísima y vasta cámara de observación. Me arrastré cuidadosamente a través de la abertura e intenté evitar que cayese de nuevo la pesada trampilla, pero fracasé en este último intento. Mientras yo hacía, exhausto, en el suelo de piedra, oí los imponentes ecos de su caída, pero confié en que podría levantarla de nuevo cuando me fuese necesario.
Suponiendo que me hallaba ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las malditas ramas del bosque, me incorporé penosamente del suelo y busqué a ciegas alguna ventana por donde poder contemplar por vez primera el cielo, y la luna, y las estrellas, que conocía sólo a través de las lecturas. Pero no hallé nada por parte alguna; lo único que encontré fueron vastos estantes de mármol que contenían odiosas cajas oblongas de inquietante tamaño. Cuanto más reflexionaba, más me preguntaba qué viejos secretos podrían morar en esta habitación alta, separada por una eternidad del castillo de abajo. Entonces, inesperadamente, mis manos palparon una puerta, rodeada por un portal de piedra tosca extrañamente esculpido. Al intentar abrirla, vi que estaba cerrada, pero, con un supremo esfuerzo, vencí todos los obstáculos y la conseguí abrir hacia dentro. Al hacerlo me advino el más puro éxtasis que jamás había conocido; pues, brillando apaciblemente a través de una adornada reja de hierro y más allá de un corto pasadizo con escalones que ascendía desde la puerta que acababa de abrir, lucía la radiante luna llena, que nunca había visto yo antes, salvo en sueños y vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos.
Imaginando haber alcanzado ya la verdadera cima del castillo, comencé a subir, corriendo, los pocos escalones que partían de la puerta; pero la súbita desaparición de la luna tras una nube me hizo tropezar; y continué mi camino a tientas y más despacio, en la oscuridad. Aún estaba a oscuras cuando llegué a la reja - que tanteé cuidadosamente y hallé entreabierta, pero que no abrí del todo por miedo a caer desde la asombrosa altura a que había trepado. Entonces salió la luna otra vez.
La más demoníaca de todas las impresiones es la que nos produce lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de cuanto había yo vivido anteriormente podía compararse, en cuanto a terror, a lo que entonces vi, a las maravillas que esta visión implicaba. La visión en sí había sido tan sencilla como asombrosa, pues era esto nada más: en vez de una vertiginosa perspectiva de copas de árboles vistas desde una altísima eminencia, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la reja, nada menos que el duro suelo, cubierto y adornado con losas de mármol y columnas, y sombreado por una vieja iglesia de piedra, cuyo ruinoso campanario brillaba espectralmente a la luz de la luna.
Medio inconsciente abrí la reja y salí, tambaleándome, a la blanca senda de grava que pasaba ante la iglesia. Mi mente, aturdida y caótica, conservaba sin embargo un frenético anhelo de luz; y ni siquiera el fantástico milagro que acababa de presenciar podía detener mi carrera. No sabía, ni me preocupaba, si mi reciente experiencia había sido locura, sueño o magia; pero estaba decidido a contemplar el esplendor y la alegría a cualquier precio. Yo no sabía quién o qué era yo, ni qué podía ser lo que me rodeaba; pero a medida que iba caminando, vacilante, fue haciéndoseme consciente una especie de aterradora reminiscencia latente, que hacía que mi marcha no fuese totalmente fortuita. Pasé bajo un arco, dejando tras de mí aquella zona de losas y columnas, y vagué por el campo abierto, siguiendo a veces la carretera visible, pero dejándola, otras, curiosamente, para caminar a través de prados en los que sólo ruinas ocasionales mostraban la antigua presencia de un camino olvidado. Una vez atravesé a nado un rápido río en el que agrietadas piedras cubiertas de limo hablaban de un puente hace mucho tiempo desaparecido.
Unas dos horas debieron transcurrir antes de que llegase a lo que parecía ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedra en medio de un parque de espeso bosque, enloquecedoramente familiar aunque también lleno de confusa extrañeza para mí. Vi que el foso estaba cegado y que alguna de las bien conocidas torres estaba ya demolida; al mismo tiempo, existían nuevas alas en el edificio para confusión del observador. Pero lo que yo observé como principal interés y delicia fueron las ventanas abiertas - esplendorosamente iluminadas y exhalando música y risas, producto de la más alegre de las orgías. Avanzando hasta una de ellas, miré al interior, y vi una reunión de gentes extrañamente ataviadas ciertamente, que se divertía y conversaba con brillantez. Yo, al parecer, nunca había oído ninguna voz humana y sólo vagamente podía conjeturar lo que allí se decía. Algunos de los rostros parecían tener expresiones que despertaban en mí reminiscencias increíblemente remotas; otros me eran ajenos por completo.
Entré, saltando a través de la ventana, en la habitación brillantemente iluminada, saltando al mismo tiempo desde mi único momento resplandeciente de esperanza a la más negra convulsión de desesperación y horrible certidumbre. La pesadilla se abatió velozmente sobre mí, pues nada más entrar contemplé uno de los espectáculos más aterradores que nunca hubiera podido imaginar. Apenas había cruzado el alféizar, cuando descendió sobre toda la reunión un súbito e inesperado terror, de espantosa intensidad, que distorsionó todas las fisonomías y arrancó los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general y, en medio del clamor y el pánico, varios cayeron desvanecidos, siendo arrollados por sus compañeros en su fuga enloquecida. Muchos se cubrieron los ojos con las manos y se precipitaron torpe y ciegamente, en su ímpetu por escapar, volcando muebles y tropezando con las paredes antes de conseguir alcanzar una de las muchas puertas.
Los gritos fueron impresionantes y, cuando quedé en la brillante habitación, solo y aturdido, escuchando sus ecos que se desvanecían, me estremecí al pensar qué cosa no vista aún por mí podría estar acechante en la inmediata vecindad. En una inspección superficial, el salón parecía desierto, pero cuando me dirigí hacia una de las puertas, pensé que allí notaba una presencia - una insinuación de movimiento al otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación, en cierto modo muy similar a aquella en que me hallaba. Al aproximarme al arco empecé a percibir más claramente esa presencia; y entonces, lanzado el primero y último sonido que emití en mi vida - un lúgubre ulular que me repugnó casi tan punzantemente como la causa que lo había originado -, contemplé la forma más total y espantosamente clara, la inconcebible, indescriptible y execrable monstruosidad que había transformado, con su simple aparición, aquella alegre fiesta en un tropel de delirantes fugitivos.
No puedo ni siquiera intentar describirlo, pues era una mezcla de todo lo que hay en el mundo de impuro, monstruoso, repugnante, anormal y detestable. Era una sombra espectral de podredumbre, vejez y desolación, la imagen pútrida y goteante de una malsana revelación, la atroz y desnuda realidad de aquello que siempre debiera ocultar la tierra misericordiosa. Saben los dioses que aquello no era de este mundo - o, al menos, ya no era de este mundo - y, sin embargo, para mi horror, yo vi en aquellas formas descarnadas y podridas que dejaban entrever el filo de los huesos, una turbia y aberrante parodia de la forma humana; y en sus ropajes mohosos, desintegrados, una cualidad indecible que me horrorizó aún más.
Yo estaba casi paralizado, pero no tanto que no pudiese hacer un débil esfuerzo por huir; di un paso atrás, y estuve a punto de quebrar el hechizo en que me mantenía aquel monstruo sin nombre ni voz. Mis ojos, fascinados por aquellos globos vidriosos que se clavaban fija y aborreciblemente en ellos, se negaron a cerrarse; pero, misericordiosos, hicieron su visión más confusa, mostrándome aquel terrible objeto en forma más vaga después de aquella primera impresión. Intenté levantar la mano para taparme la vista, pero tan aturdidos estaban mis nervios, que mi brazo no pudo obedecer plenamente mi voluntad. El intento, sin embargo, fue suficiente para hacerme perder mi precario equilibrio; de tal modo que tuve que avanzar, tambaleándome, unos pasos para evitar la caída. Al hacer esto, me di cuenta súbita y delirantemente de la proximidad de aquella carroña, cuya respiración hedionda y cavernosa casi llegué a oír. Medio loco, fui capaz sin embargo, de extender la mano para protegerme de la abominable aparición, tan próxima ya; y entonces, en un instante de cataclismo, de pesadilla cósmica y de infernal casualidad, mis dedos tocaron la corrompida zarpa del monstruo, extendida bajo el arco dorado.
No grité, pero todos los vampiros endemoniados que cabalgan al viento nocturno gritaron por mí, al tiempo que hacían estallar en mi mente un único y momentáneo alud de recuerdos aniquiladores. En aquel segundo supe todo lo que yo había sido; recordé lo que había más allá del castillo espantoso y los árboles; y reconocí el alterado edificio en que ahora me hallaba; reconocí lo más horrible de todo, a la impía abominación que permanecía ante mí, mientras retiraba de los suyos mis dedos manchados.
Pero en el cosmos hay un bálsamo, de la misma manera que hay amargura; y ese bálsamo es el nepenthe. En el supremo horror de aquel segundo olvidé lo que me había horrorizado, y la explosión de negros recuerdos se desvaneció en un caos de ecos de imágenes. En un sueño, huí de aquel edificio encantado y maldito y corrí, raudo y silencioso, a la luz de la luna. Cuando volví al cementerio de mármoles y bajé los escalones, hallé que la trampilla era inamovible; pero no lo sentí, pues siempre había odiado el castillo ancestral y los árboles. Ahora cabalgo en el viento nocturno, acompañado de vampiros burlones y amistosos, y juego durante el día en las catacumbas de Nephren-Ka, que se extienden bajo el secreto y desconocido valle de Hadoth, cerca del Nilo.
Sé que la luz no se ha hecho para mí, salvo la de la luna cuando cae sobre los sepulcros rocosos de Neb, ni tampoco la alegría salvo la de las innominadas fiestas de Nitokris, bajo la Gran Pirámide. Con todo, en mi nueva y salvaje libertad, casi doy la bienvenida a la amargura de ser un extraño.
Pues, aunque el nepenthe me haya calmado, ya sé para siempre que soy un extraño, extraño en este siglo y entre aquellos que todavía son hombres. Esto es lo que sé desde que extendí mis dedos hacia la abominación que permanecía encuadrada dentro del gran marco dorado; desde que extendí mis dedos y toqué una fría superficie lisa de cristal pulimentado.
VOLVER