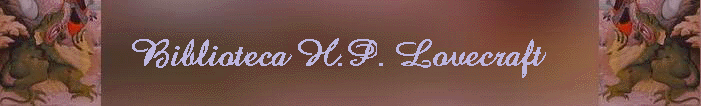
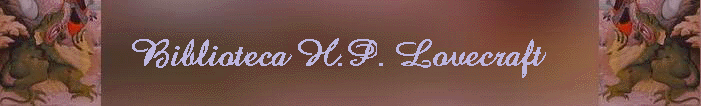
![]() EL INTRUSO
EL INTRUSO
Traducción: Mª Teresa Segur, La sombra sobre Innsmouth. Editorial Bruguera, Libro Amigo Nº 527, 1977
***
Aquella noche el barón soñó con muchos pesares,
Y todos sus huéspedes guerreros, de sombra y forma
De brujos, demonios y grandes gusanos de ataúd,
Habían pasado hacía tiempo por sus pesadillas.
Keats
Desgraciado aquél a quien los recuerdos de su infancia sólo le producen miedo y tristeza. Infeliz aquél que rememora horas solitarias en grandes y deprimentes estancias con cortinas oscuras y enloquecedoras hileras de libros antiguos o pavorosas vigilias en negros bosquecillos de grotescos, gigantescos y frondosos árboles, que agitan silenciosamente sus retorcidas ramas en el aire. Los dioses me concedieron todas esas cosas - a mí, el ofuscado, el desengañado; el insensible, el quebrantado -. Y, no obstante, estoy extrañamente contento y me aferro con desesperación a esos marchitos recuerdos, cuando mi mente amenaza por momentos con avanzar hacia lo otro.
No sé dónde nací, excepto que el castillo era infinitamente viejo e infinitamente horrible, lleno de oscuros pasillos y altos techos donde los ojos sólo descubrían telarañas y sombras. Las piedras de los desmoronados corredores siempre parecían espantosamente húmedas, y reinaba un desagradable olor en todas partes, como perteneciente a los cadáveres amontonados de muchas generaciones de muertos. Nunca se veía la luz, así que yo solía encender velas y contemplarlas fijamente para tranquilizarme, pues tampoco había sol en el exterior, ya que los terribles árboles se elevaban hasta muy por encima de la torre accesible más alta. Había una torre negra que se alzaba sobre los árboles hacia el desconocido cielo exterior, pero estaba parcialmente en ruinas y no podía escalarse salvo por un muro muy empinado, al que habría que trepar piedra por piedra.
Debí de vivir muchos años en ese lugar, pero no sé evaluar el tiempo. Alguien debió de ocuparse de mis necesidades, pero no recuerdo a nadie aparte de mí mismo, así como tampoco recuerdo nada vivo a excepción de las silenciosas ratas, murciélagos y arañas. Creo que quien me criara, debió de ser terriblemente anciano, ya que mi primera concepción de una persona viva fue la de algo burlonamente similar a mí mismo, aunque deformado, reseco y desintegrado como el castillo. Para mí no había nada grotesco en los huesos y esqueletos que poblaban alguna de las criptas de piedra situadas a gran profundidad, entre los cimientos. Yo asociaba fantásticamente esas cosas con los sucesos cotidianos, y las consideraba más naturales que los dibujos de seres vivos que encontraba en los libros cubiertos de moho. En estos libros aprendí todo lo que sé. Ningún profesor me enseñó o guió jamás, y no recuerdo haber oído ninguna voz humana en todos aquellos años; ni siquiera la mía, pues aunque había leído acerca del habla, nunca se me ocurrió tratar de hablar en voz alta. Mi aspecto fue una cuestión igualmente descuidada, pues en el castillo no había espejos, y sólo el instinto me llevaba a equipararme con las juveniles figuras que veía dibujadas y pintadas en los libros. Me sentía joven porque recordaba tan poco.
En el exterior, solía tenderme en los podridos fosos bajo los silenciosos árboles y soñaba durante horas acerca de lo que leía en los libros; y me imaginaba melancólicamente a mí mismo entre una alegre multitud en el mundo soleado que se extendía más allá de los interminables bosques. Una vez traté de escaparme del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo la sombra se hacía más densa y el aire se llenaba de fúnebres temores; así que di media vuelta y eché a correr frenéticamente, para no extraviarme en un laberinto de silencio nocturno.
Así que durante interminables crepúsculos soné y esperé, aunque no sabía qué esperaba. Después, en la umbrosa soledad, mi ansia de luz se hizo tan grande que ya no pude descansar a partir de entonces, y alcé implorantes manos hacia la única torre en ruinas que se elevaba por encima del bosque y penetraba en el desconocido cielo exterior. Y al fin decidí escalar esa torre, aun a riesgo de caerme, puesto que era mejor vislumbrar el cielo y perecer, que vivir sin ver jamás el día.
Envuelto por el húmedo crepúsculo, subí las gastadas y viejas escaleras de piedra hasta llegar al punto donde se terminaban, y a partir de allí me así peligrosamente a los pequeños huecos que conducían hacia arriba. Espantoso y terrible era aquel cilindro de roca; negro, ruinoso, desierto y siniestro con murciélagos asustados cuyas alas no hacían ruido. Pero aún más espantosa y terrible era la lentitud de mi avance; pues, por más que trepaba, la oscuridad reinante no disminuía, y un nuevo escalofrío como de fantasmal y venerable sepulcro me recorrió de pies a cabeza. Me estremecí al preguntarme por qué no alcanzaba la luz; y habría mirado hacia debajo de haberme atrevido. Me imaginé que la noche se había abatido repentinamente sobre mí, y busqué inútilmente a tientas el alféizar de una ventana con la mano que tenía libre, a fin de mirar hacia lo alto y tratar de evaluar la altura que había alcanzado.
De pronto, tras una infinidad de temible e invisible escalada por aquel cóncavo y espantoso precipicio, mi cabeza chocó con un objeto sólido, y comprendí que había llegado al tejado, o por lo menos a alguna clase de suelo. Alcé la mano libre en la oscuridad y toqué el obstáculo, que era de piedra e inamovible. Después vino í un mortal circuito de la torre, asiéndome a todos los huecos que la resbaladiza pared me proporcionaba; hasta que, finalmente, noté que el obstáculo cedía, y volví a subir, empujando la losa o puerta con la cabeza mientras empleaba las manos en la terrible ascensión. Encima tampoco había luz, y a medida que mis manos subían, comprendí que mi ascensión no había finalizado; la losa era la trampilla de una abertura que conducía a una superficie de piedra uniforme y mayor circunferencia que la torre inferior, posiblemente el suelo de algún espacioso observatorio. Me introduje cuidadosamente por ella y traté de evitar que la pesada lápida se cerrase de nuevo, pero fracasé en este último intento. Mientras yacía agotado sobre el suelo de piedra, oí los pavorosos ecos de su caída, pero esperé en poder levantarla cuando fuera necesario.
Creyendo que me encontraba a una altura prodigiosa, muy por encima de las malditas ramas del bosque, me levanté del suelo y busqué a tientas alguna ventana para mirar por vez primera el cielo, la luna y las estrellas sobre las que tanto había leído. Pero sufrí una gran decepción; todo lo que encontré fueron largos estantes de mármol que guardaban odiosas cajas oblongas de inquietante tamaño. Cuanto más reflexionaba, más me preguntaba qué horribles secretos podrían esconderse en este elevado apartamento durante tantos eones separado del castillo. Entonces, inesperadamente, mis manos tropezaron con el marco de una puerta, ocupado por una losa de piedra áspera y extrañamente cincelada. Traté de abrirla, pero no pude; sin embargo, con un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí empujando hacia dentro. Al hacerlo me invadió el éxtasis más puro que había sentido jamás; brillando serenamente a través de un florido enrejado de hierro, y al término de un corto pasadizo de escalones que ascendían desde la puerta recién hallada, se veía la radiante luna llena, que yo nunca había visto salvo en sueños y en imprecisas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos.
Imaginándome ahora que había llegado al mismo pináculo del castillo, me apresuré a subir los pocos escalones que había al otro lado de la puerta; pero el súbito ocultamiento de la luna tras una nube me hizo tropezar; y seguí avanzando más lentamente en la oscuridad. Aún era muy oscuro cuando llegué al obstáculo - que cedió a una ligera presión, pero que no abrí por miedo a caer desde la sorprendente altura que había alcanzado. Entonces salió la luna.
La más demoníaca de todas las impresiones fuertes es la de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que había yo experimentado hasta entonces podía compararse en terror con lo que vi en aquel momento; con las grandes maravillas que el panorama implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, pues era sencillamente esto: en vez de una vertiginosa perspectiva de las cimas de los árboles vista desde una gran altitud, lo que se extendía al otro lado del obstáculo no era otra cosa que el suelo firme, embellecido y diversificado por losas y columnas de mármol, y dominado por una antigua iglesia de piedra, cuyo campanario en ruinas brillaba espectralmente a la luz de la luna.
Medio inconsciente, abrí la reja y salí al blanco sendero de gravilla que se alejaba en dos direcciones. Mi mente, estupefacta y caótica como estaba, seguía experimentando la frenética ansia de luz; y ni siquiera el fantástico prodigio que había ocurrido pudo detener mi avance. No sabía ni me importaba si mi experiencia se debía a la locura, el sueño o la magia; estaba decidido a ver el brillo y la alegría al precio que fuese. No sabía quién o qué era yo, o qué podían ser mis alrededores; pero a medida que continuaba avanzando era consciente de cierto recuerdo latente que no hacía de mi progreso algo totalmente fortuito. Salí de aquella región de losas y columnas por debajo de un arco, y me interné por campo abierto; a veces seguía el camino visible, pero a veces lo dejaba para atravesar praderas donde sólo ocasionales ruinas hablaban de la antigua presencia de un sendero olvidado. Una vez crucé a nado un veloz río donde una desmoronada mampostería revelaba la existencia de un puente desaparecido hacía mucho tiempo.
Debieron transcurrir más de dos horas antes de que llegara a lo que parecía ser mi meta, un venerable castillo enclavado en un frondoso parque, insólitamente familiar, aunque asombrosamente desconocido para mí. Vi que el foso estaba lleno, y que alguna de las torres se hallaban derruidas; sin embargo, varias de reciente construcción sorprendían al visitante. Pero lo que observé con mayor interés y alegría fueron las ventanas abiertas, radiantemente iluminadas, que dejaban pasar los sonidos de la más jubilosa algazara. Me acerqué a una de ellas y miré al interior, donde vi una multitud de gente extrañamente vestida, que parecía muy alegre y hablaba sin cesar. Nunca había oído hablar hasta aquel momento y sólo pude deducir vagamente lo que decían. Algunas caras parecían tener una expresión que me trajo recuerdos increíblemente remotos, otras eran totalmente desconocidas.
Me introduje en la habitación brillantemente iluminada a través de aquella ventana baja y, al hacerlo, pasé de mi único momento de jubilosa esperanza al más negro ataque de desesperación. La pesadilla no tardó en llegar, pues en el mismo instante que entré, tuvo lugar una de las demostraciones más terribles que hubiera podido concebir jamás. Apenas había cruzado el alféizar cuando toda la gente fue dominada por un súbito e inexplicable terror de espantosa intensidad, que distorsionó todas las caras y arrancó horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue universal y, en medio del clamor y el pánico, muchos cayeron desvanecidos y fueron arrastrados por sus aterrados compañeros. Muchos se taparon los ojos con las manos y se lanzaron ciega y torpemente a una loca carrera por escapar, volcando muebles y tropezando contra las paredes antes de conseguir llegar a una de las numerosas puertas.
Los gritos eran impresionantes; y mientras yo me encontraba en la radiante habitación, solo y aturdido, escuchando sus ecos lejanos, temblé ante la idea de lo que podía estar acechándome sin que yo lo viera. La habitación me pareció desierta en un primer examen, pero al avanzar hacia uno de los gabinetes creía detectar una presencia, un leve movimiento al otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar. Mientras me acercaba al arco empecé a percibir la presencia con mayor claridad; y después, con el primero y último sonido que yo he pronunciado jamás - un horrible aullido que me repugnó tanto como su malsana causa -, contemplé con plena y espantosa claridad la inconcebible, indescriptible e incalificable monstruosidad que con su sola aparición había cambiado a unas personas alegres por un rebaño de delirantes fugitivos.
Ni siquiera puedo explicar cómo era, pues era un compuesto de todo lo que es sucio, misterioso, inoportuno, anormal y detestable. Era la repulsiva sombra de la podredumbre, la antigüedad y la devastación; la pútrida imagen de una revelación nociva, la espantosa desnudez de lo que la misericordiosa tierra siempre debiera ocultar. Dios sabe que no pertenecía a este mundo - o había dejado de pertenecer -, pero me horroricé al ver en su carcomida silueta una maliciosa y detestable parodia de la forma humana; y en su mohoso y casi desintegrado atavío una indescriptible característica que me horrorizó incluso más.
Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la huida; un paso hacia atrás que no logró romper el hechizo en que el monstruo me tenía apresado. Mis ojos, embrujados por las vidriosas órbitas que los miraban fijamente, se negaron a cerrarse, sin embargo, estaban compasivamente borrosos, y tras la primera impresión sólo pude ver el impreciso contorno del terrible ser. Traté de alzar la mano para ahuyentar la visión, pero tenía los nervios tan alterados que el brazo no me obedeció completamente. Sin embargo, el intento fue suficiente para hacerme perder el equilibrio; así que avancé tambaleantemente varios pasos para no caerme. Al hacerlo me di cuenta de la cercanía de aquel ser inmundo, cuya espantosa y hueca respiración casi me parecía oír. Medio loco, todavía fui capaz de alargar la mano para rechazar la fétida aparición, que se encontraba tan cerca; y en un cataclísmico segundo de cósmicas pesadillas mis dedos tocaron la putrefacta garra del monstruo bajo el arco dorado.
Yo no grité, pero todos los espíritus diabólicos que surcan el viento nocturno gritaron por mí cuando, en ese mismo segundo, una única y efímera avalancha de mortífero recuerdo descendió sobre mí. En ese segundo me acordé de todo lo que yo había sido; me acordé hasta más allá del pavoroso castillo y los árboles; y reconocí el cambiado edificio donde me hallaba; lo peor de todo es que reconocí la espantosa abominación que se alzaba ante mí, cuando aparté mis manchados dedos de los suyos.
Pero en el universo hay consuelo igual que amargura. En el supremo horror de ese segundo olvidé lo que me había horrorizado, y el acceso de negro recuerdo se desvaneció en un caos de imágenes. En un sueño, huí de ese castillo embrujado y maldito, y eché a correr a toda velocidad bajo la luz de la luna. Cuando llegué a la plaza de mármol del cementerio y bajé los escalones, vi que la piedra que hacía de trampilla era inamovible; pero no lo sentí, pues odiaba el antiguo castillo y los árboles. Ahora cabalgo con los burlones y amables espíritus en el viento nocturno, y durante el día juego en las catacumbas de Nephren-Ka, en el aislado y desconocido valle de Hadoth, junto al Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la de la luna sobre las rocosas tumbas de Neb, así como tampoco la alegría, salvo la de los festines de Nitokris bajo la gran pirámide; no obstante, en mi nueva independencia y libertad casi agradezco la amargura del aislamiento.
Pues aunque me he calmado, no puedo olvidar que soy un intruso; un forastero en este siglo y entre los que aún son hombres. Lo he sabido desde que extendí los dedos hacia la abominación que se levantaba en aquel gran marco dorado; desde que extendí los dedos y toqué una fría y rígida superficie de cristal pulido.
VOLVER