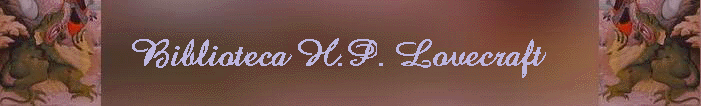
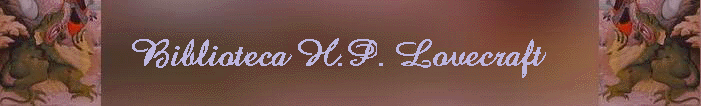
![]() EL EXTRANJERO
EL EXTRANJERO
Traducción de Héctor Magno Boye, El horror. Intersea Saic, México, 1978
***
Aquél a quien los recuerdos de infancia sólo le brindan temor y tristezas, es un ser sin alegría; desgraciado es quien, al volver la mirada hacia atrás, vuelve a encontrar largas horas solitarias, pasadas en salones inhóspitos, rodeados de lúgubres cortinados marrones y obsesionantes estanterías de libros antiguos; o recuerda sus aterradas visiones en arboleadas crepusculares, rodeado de grotescos gigantes cubiertos de vides salvajes, que balancean sus verdes cabelleras susurrantes.
De esta clase de cosas me colmaron los dioses, a mí, el confundido, el frustrado, el estéril, el quebrantado. Y, sin embargo, me siento extrañadamente satisfecho y me aferro con desesperación, a esas memorias nefastas, en el momento en que mi mente trata de alcanzar lo otro.
No sé dónde nací, salvo que el castillo era inereíblemente viejo e infinitamente horrible, lleno de corredores obscuros, con altos cielos rasos en los que la mirada sólo advertía telarañas y sombras. Las piedras de los corredores ruinosos siempre parecían estar horriblemente humedas, y por todas partes se sentía un maldito olor como el de pilas de cuerpos de muertas generaciones. Allí jamás penetraba la luz y por eso, yo solía encender velas y quedarme mirando la llama fijamente para consolarme; tampoco afuera había el menor vestigio de sol, ya que los terribles árboles elevaban sus copas por encima de la más alta torre. Había una, negra, que sobresalía por encima de los árboles y se hundía en el cielo desconocido, pero estaba parcialmente derruida y no era posible subir a ella, salvo trepando trabajosamente el muro rústico, asiéndose piedra por piedra.
Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo precisar cuántos. Algunos seres deben haber velado por mis necesidades, si bien no puedo recordar a nadie salvo a mí mismo; ni siquiera a nada viviente, además de las ratas silenciosas, los murciélagos y las arañas. Pienso que quien fuera que me haya criado, debe haber sido impresionantemente viejo, porque mi primera concepción de una persona eran la de alguien que se me parecía ridículamente, pero deforme, y decaído como el castillo mismo. Los huesos y esqueletos depositados en algunas de las criptas de piedra que había bajo los cimientos, no tenían para mí nada de grotesco. Fantásticamente, los asociaba con los sucesos cotidianos y los encontraba tan naturales que las coloreadas reproducciones de seres vivientes, que encontraba en muchos de los mohosos libros. Fue a través de esos libros que aprendí cuanto sé. No tuve maestro que me exigiera ni que me guiara, y no recuerdo haber oído ninguna voz humana durante todos esos años, ni siquiera la mía propia; porque a pesar de que a través de mis lecturas sabía que la gente hablaba, jamás pensé en hacerlo en voz alta. En cuanto a mi posible aspecto, en ese entonces, tampoco puedo decir nada, puesto que en el castillo no había espejos y, simplemente yo me consideraba semejante a las figuras que veía pintadas en los libros. Tuve conciencia de que debía de ser muy joven, por que recordaba tan pocas cosas.
En el exterior, sobre el mantillo pútrido del suelo y bajo los negros árboles obscuros, solía echarme y soñar durante horas en cuanto leía en los libros; y me imaginaba a mí mismo entre grupos alegres, en el mundo soleado, más allá de la infinita floresta. Una vez traté de escaparme de allí, pero en cuanto me alejé un poco del castillo la sombra se hizo tan densa y el aire tan lleno de misterio, que regresé a toda carrera, antes de correr el riesgo de perder el sendero en medio de un laberinto de nocturno silencio.
Fue así como, a lo largo de infinitos crepúsculos, soñé y aguardé sin saber, sin embargo, qué. Más tarde, de tanto permanecer en esa sombría soledad, mis ansias de luz se hicieron tan imperiosas que ya no pude resistirlas; entonces con el esfuerzo de mis manos fui trepando por las abruptas piedras de la única y negra torre que había permanecido en pie y que se elevaba por encima de la floresta, hundiéndose en el ignoto cielo. Decidí, finalmente, escalar la torre, porque pensé que era mejor ver el cielo aunque fuera por un instante y luego perecer, que vivir sin recobrar el día.
Entonces en la obscuridad, subí la precaria escalinata de piedra semiderruída; llegué hasta donde acababa; de ahí en adelante, trepé afirmándome peligrosamente con pies y manos en pequeños agujeros tallados en la muralla. El negro cilindro de roca era fantasmal y terrible; obscuro, ruinoso y abandonado, se volvía aún más siniestro con la presencia de los murciélagos que volaban silenciosamente en su vacío. Pero mucho más espantosa era la lentitud de mi ascensión; a medida que iba trepando, la oscuridad no disminuía, sino que aumentaba, y un frío nuevo, como salido de una matriz venerable y encantada, me asedió.
Me estremecí, asombrado de no ver aparecer la luz y, de haberme atrevido, hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche había caído repentinamente sobre mí y en vano busqué, tanteando con la mano libre, el vano de una ventana por la cual pudiera mirar hacia afuera y tener una idea de la altura a la que me encontraba.
Al mismo tiempo, después del infinito terror que había experimentado trepando a obscuras por ese terrible precipicio cóncavo, sentí que mi cabeza tocaba algo duro y me di cuenta que debía haber llegado hasta el techo de la torre, o, por lo menos a algún tipo de piso, con una mano tanteé el obstáculo advirtiendo que era de piedra e inamovible. Después, completé un circuito por el interior de la torre, sosteniéndome de cualquier saliencia que el muro pudiera ofrecer; por fin, mi mano advirtió que el obstáculo cedía y, empujando lo que parecía ser una placa o una puerta con la cabeza, seguí mi horrorosa ascención ayudándome con ambas manos. Arriba tampoco había luz, pero, cuando mis manos se adelantaron me di cuenta de que mi trepar había terminado por el momento, porque lo que había creído una placa era una escotilla que conducía a otro nivel de piedra de mayor circunsferencia que la porción inferior de la torre sin duda debía ser el piso de una espaciosa sala de observación. Me deslicé a través del agujero con cuidado y traté de evitar que la pesada puerta cayera nuevamente, lo que al fin sucedió. Mientras yacía exhausto sobre la piedra oí los tétricos ecos de esa caída, esperando poder volver a abrir la trampa cuando fuera necesario.
Creyéndome a una altura prodigiosa, muy por encima de las espesas copas de los árboles del bosque, haciendo un esfuerzo me levanté del suelo y comencé a tantear las paredes para tratar de encontrar alguna ventana, por donde poder mirar por primera vez en mi vida el cielo y la luna y las estrellas, acerca de los que había leído. Pero cada una de mis manos me trajo una decepción porque todo lo que encontré fueron largos estantes de mármol, llenos de odiosas cajas oblongas de descomunal tamaño. Reflexioné largamente tratando de adivinar cuáles podrían ser los secretos que podían esconderse en este alto refugio construido quien sabe cuántos eones antes que el castillo de abajo. De pronto, mis manos encontraron una entrada que tenía una puerta de piedra decorada con rústicas y extrañas figuras cinceladas. Advertí que estaba cerrada, pero, haciendo un esfuerzo supremo, finalmente pude empujarla hacia adentro. Una vez abierta la puerta caí en el mayor éxtasis que jamás conocí, la luna resplandecía serenamente a través de una magnífica reja de hierro forjado, iluminando una pequeña escalinata de pocos peldaños que ascendían desde la puerta. Era una brillante luna llena, que yo sólo había visto en sueños y cuyo recuerdo imprecioso conservaba de quién sabe qué vagas visiones, a las que no me atrevería a llamar recuerdos.
Seguro ya de haber alcanzado la cúspide del castillo, comencé a subir los pocos escalones que estaban más allá de la puerta; pero como la luz de la luna se velara por una nube, vacilé y noté que mi marcha en la penumbra se hacía más lenta. Y seguía estando muy obscuro, todavía, cuando alcancé la reja, a la que empujé suavemente; aunque advertí que estaba sin llave, no la abrí, por temor a caer al vacío desde la tremenda altura en que me encontraba. Entonces la luna volvió a salir.
La más demoníaca de las sensaciones es la de lo increíble, inesperado y grotesco. Nada de lo que me había sucedido hasta entonces, me había causado un terror comparable.al que me producía lo que estaba viendo, con las bizarras maravillas que esta visión implicaba. La visión, en sí misma, era tan simple como asombrosa, puesto que no consistía más que en esto: en vez de la vertiginosa perspectiva de las copas de los árboles vistos desde una orgullosa eminencia, vi que me rodeaban al otro lado de la reja, al nivel del mero suelo cubierto con lajas y embellecido por columnas de mármol que soportaban una vieja iglesia de piedra, cuyo ruinoso campanario brillaba espectralmente a la luz de la luna.
Aturdido, abrí la reja, y me encaminé por el sendero de grava blanca que se bifurcaba en dos direcciones. Mi mente, confusa y caótica, seguía deseando vehementemente la luz, y ni siquiera la extraordinaria maravilla de lo que acababa de suceder, era capaz de detenerme. No sabía yo entonces, ni me importaba, si mi experiencia era la de la locura, o si era un sueño o una ilusión mágica, pero estaba firmemente decidido a hundirme en la luz y en la alegría a toda costa. Ya no sabía quién ni que era, ni tenía la menor idea de dónde me encontraba a pesar de ello proseguí adelante, pero no de manera completamente fortuita. Pasé debajo de un arco que conducía fuera de esa zona de columnatas, y comencé a andar por el campo abierto, a veces siguiendo el camino claramente visible, y otras apartándome de él para subir a las colinas donde sólo algunas ruinas recordaban la antigua presencia de un camino olvidado, en determinado momento, tuve que cruzar a nado un río de corriente rápida, en cuyo fondo grandes bloques de mampostería atestiguaban la anterior existencia de un puente desaparecido hacía largo tiempo.
Habían transcurrido más de dos horas antes de que llegara a lo que parecía ser mi meta: un venerable castillo cubierto de hiedra en medio de un sombrío parque arbolado, que me era tan asombrosamente familiar como extraño. Advertí que el foso había sido, rellenado v algunas de las torres demolidas, y tanto se habían multiplicado los ángulos, que confundían al observador. Pero lo que me interesó sobremanera y observé con deleite fue las ventanas abiertas... resplandecientes de luz, que desbordaba generosamente de ellas y por las que se oían los sonidos de una alegre velada. Me acerqué a una de ellas y mirando hacia dentro vi una reunión de gente extrañamente vestida, divirtiéndose y hablando en voz alta. Ya he dicho que yo nunca había oído el habla humana y apenas pude entender vagamente qué decían. Algunos de los rostros parecían conservar expresiones tomadas de recuerdos increíblemente remotos; otros eran absolutamente extraños.
De pronto, me vi en medio de la brillantez del salón donde me había introducido a través de una de las ventanas bajas, pasando de este modo del único momento ominoso de esperanza que había tenido a la más terrible convulsión de desesperación y toma de conciencia. Estaba al borde de la pesadilla, porque cuando entré, sucedió de inmediato uno de los más terroríficos hechos que hubiera nunca soñado. Apenas había traspuesto el alféizar, cuando descendió sobre toda la concurrencia un súbito e imprevisto terror de espantosa intensidad, que hizo que todos los rostros se alteraran y produjo en casi todas las gargantas un horrible grito. La huida fue general y muchos cayeron en medio del torbellino y fueron arrastrados por sus enloquecidos compañeros. Muchos se cubrían los oíos con las manos, y corrían a ciegas, volcando muebles y chocando contra las paredes, antes de alcanzar una de las muchas puertas del salón.
Los gritos eran espantosos, y pronto quedé solo; en medio del brillante aposento, ofuscado, escuchando los ecos de sus gritos que se iban alejando, me estremecí al pensar qué podría ser esa cosa invisible y terrible que me estaba acechando. Al parecer, el salón estaba desierto, pero cuando me dirijí hacia una de las alcobas me pareció detectar una presencia - una insinuación, apenas, de movimiento más allá del arco que conducía a otra habitación similar a la que me encontraba. A medida que me aproximaba al arco, comencé a percibir esa presencia cada vez con mayor claridad; entonces, lanzando el primer y último sonido de mi vida - un aullido espectral, que me lastimó tanto como la visión que lo había provocado - presencié en toda su aterradora vividez la inconcebible, indescriptible e inexpresable monstruosidad que, con su sola aparición, había trocado una placentera reunión en la horda desatada de fugitivos delirantes.
Ni siquiera puedo decir a qué se parecía, porque estaba compuesto de cuanto puede concebirse de sucio, estólido, indeseable, anormal y detestable. Era la sombra fantasmal de la decadencia, de la antigüedad y de la desolación; paradigma pringoso de una pútrida e infausta revelación, la total desnudez de aquello que la piedad de la tierra siempre mantiene oculto. Dios sabe que eso no era cosa de este mundo - o que había dejado de ser de este mundo -, pero para mi horror vi en la aparición una sarcástica, odiosa parodia de la forma humana, y en su mohosa e indefinida vestimenta, cierta vaga cualidad que acrecentaba mis escalofríos.
Casi estaba paralizado, pero no tanto como para no poder hacer un débil esfuerzo para escapar; un tardío esfuerzo que casi logra romper el encanto en que me sujetaba el innominado y mudo monstruo. Mis ojos, fascinados por las pupilas vidriosas que fijaban en ellos su mirada, se negaban a cerrarse, a pesar de que habían sido piadosamente obnubilados y, después del primer impacto, veían al terrible objeto como entre brumas. Traté de levantar la mano para tapármelos, pero mis nervios estaban tan embotados, que la mano no respondió a mi voluntad. El intento, sin embargo, fue suficiente para hacerme perder el equilibrio, y tuve que avanzar algunos pasos, trastabillante, para no caer. Mientras lo hacía tomé plena conciencia de la cercanía de esa carroña, cuya odiosa, hueca respiración me parecía que casi podía oír. Entonces, al borde de la locura, encontré fuerzas para extender una mano defendiéndome de la fétida aparición que casi me oprimía, cuando en un apocalíptico segundo de una pesadilla cósmica y diabólico accidente mis dedos tocaron la pútrida garra del monstruno, extendida a través del vano del arco.
Ni siquiera grité, pero lo hicieron por mí todos los fantasmas demoníacos que pueblan la noche, en el segundo mismo en que explotó en mi mente una única y velocísima avalancha de memoria aniquiladora del alma. En ese segundo supe todo lo que había sido; mis recuerdos iban más allá del terrorífico castillo y más allá de los árboles, y reconocí el edificio modificado en el que ahora me encontraba, y lo más terrible de todo, reconocí a la infausta abominación que tenía frente a mi y me observaba con mirada lasciva, mientras yo retiraba de los suyos mis dedos contaminados.
Pero así como en el cosmos existe la amargura, también existen los bálsamos, y entre ellos el nepente, el bálsamo del olvido. Y en el supremo horror de ese segundo yo olvidé lo que me había horrorizado, y la explosión de memoria que había tenido se diluyó en un caos de imágenes imprecisas. Como en un sueño partí volando de ese lugar maldito, corriendo rápida y silenciosamente en medio de la luz lunar. Cuando estuve de regreso en el atrio de mármol, frente a la iglesia, bajé la escalera y encontré la puerta del escotillón, que me fue imposible abrir; no lo lamenté, porque había llegado a odiar el antiguo castillo y los árboles. Ahora, puedo correr de un lado a otro con los espíritus burlones del viento nocturno y, durante el día, jugar entre las catacumbas de Nefrén-Ka en el secreto y oculto valle de Hadot, cerca del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la de la luna que se refleja en las tumbas pétreas de Neb, y que tampoco lo son las alegrías, salvo las innominables fiestas de Nitokris junto a la Gran Pirámide; sin embargo, en esta nueva y salvaje libertad, casi agradezco la amargura de la alienación.
Porque a pesar de que el nepente me calmó, nunca puedo olvidar que soy un extranjero; un extraño en este siglo y entre quienes todavía siguen siendo hombres. Esto lo supe desde el momento mismo en que tendí mis dedos hacia la abominación que había detrás del gran arco de oro; desde que tendí mis dedos y toqué la fría y rígida superficie de un espejo.
VOLVER