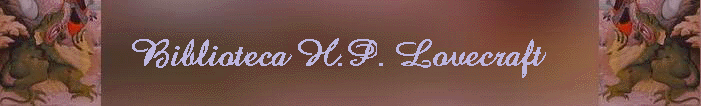
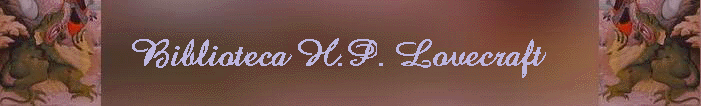
![]() LA MÚSICA DE ERICH ZANN
LA MÚSICA DE ERICH ZANN
Traducido por Fred de Keijzer, El Horror de Dunwich, Editorial Novaro Nº 163. México, 1972.
***
Con mucho cuidado he examinado los mapas de la ciudad, pero nunca más he podido localizar la avenida D'auseil. No sólo busqué en mapas modernos, donde los nombres han cambiado; también he investigado profundamente en todas las antigüedades del lugar; y personalmente he explorado cada región, de cualquier nombre, que pudiera conducirme a la calle que conocí como la avenida D'auseil.
Pero, a pesar de todo lo que he hecho, sigue siendo un hecho humillante el que no pueda encontrar la casa, ni la calle, ni siquiera la localidad donde, durante los últimos meses de mi vida empobrecida como estudiante de metafísica en la universidad, escuché la música de Erich Zann.
No me sorprende que se haya perdido mi memoria, porque mi salud física y mental estuvo gravemente afectada durante mi residencia en la avenida D'auseil, y recuerdo que no presté mayor atención a ninguno de los pocos individuos que ahí conocí. Pero el hecho de que no pueda encontrar de nuevo el lugar es a la vez extraordinario e impresionante; porque estoy seguro de que se encontraba a media hora yendo a pie desde la universidad, y se diferenciaba de otros lugares por peculiaridades que difícilmente podría olvidar cualquiera que lo hubiese conocido. Sin embargo, nunca he conocido a una persona que hava visto la avenida D'auseil.
La avenida D'auseil se encontraba frente a un río oscuro bordeado por escarpados almacenes de ladrillo y ventanas nubladas, sobre el cual cruzaba por un pesado puente de piedra oscura. A lo largo del río siempre había sombras, como si el humo de las fábricas vecinas cerrara inexplicablemente el paso al sol. El río desprendía hedores malignos que en ningún otro lugar he olfateado, y que tal vez algún día me ayuden a encontrarlo, ya que los reconocería instantáneamente. Más allá del puente había angostas calles empedradas con barandales. Después, se llegaba a la avenida D'auseil por un ascenso, que gradualmente se hacía más empinado.
Nunca he visto una calle tan angosta e inclinada como la avenida D'auseil. Era casi un acantilado, cerrado a cualquier vehículo, por el que se ascendía por medio de series de escalones, colocados en diversos sitios, rematado en su parte más alta por una soberbia pared cubierta de hiedra. El pavimento era irregular, a veces hecho de losas de piedra y empedrados, y a veces de parches de tierra desnuda, cubierta por una vegetación grisácea. Las casas eran increiblemente viejas, altas, con techos en forma de punta, absurdamente inclinadas hacia atrás, hacia adelante, o de lado. Ocasionalmente, una pareja de ellas, ambas inclinadas hacia adelante, casi se unía al centro de la calle, formando una especie de arco, que impedía que gran parte de los rayos del sol cayeran sobre el pavimento. Había algunos puentes que cruzaban, a cierta altura, de una casa a otra.
Los habitantes de aquella calle me impresionaban extrañamente. Al principio creí que era por su carácter reservado y silencioso, pero luego decidí que era por su ancianidad. No sé cómo llegué a vivir en una calle como esa, pero yo mismo no me reconocía cuando me cambié allí. Había estado viviendo en muchos lugares pobres, de los que siempre fui desalojado por falta de dinero, hasta que al fin llegué a esa casa tambaleante en la avenida D'auseil, cuidada por el paralítico Blandot. Mirando desde la parte más alta de la calle, era la tercera casa, la más alta de todas.
Mi cuarto estaba en el quinto piso y era el único habitado en ese nivel, porque la casa estaba casi vacía. La noche que llegué escuché una música extraña que provenía de la picuda buhardilla sobre mi cuarto, y al día siguiente le pregunté a Blandot acerca de su procedencia. Me dijo que era un viejo violinista alemán, un hombre mudo y extraño que firmaba con el nombre de Erich Zann, que tocaba en las noches en una orquesta barata de teatro. Añadió que el deseo de Zann de tocar durante la noche, a su regreso del teatro, fue la razón por la que escogió aquel encumbrado y aislado cuarto de buhardilla, cuya ventana, situada en el alero, era el único punto de la calle desde el que se podía ver más allá de la pared con que terminaba la calle.
Después de eso, escuché a Zann todas las noches y, a pesar de que no me dejaba dormir, fui embrujado por la extrañeza de su música. Aunque yo sabía muy poco de arte, estaba seguro que ninguna de sus armonías tenían relación alguna con la música que había escuchado hasta entonces; y concluí que era un artista de una genialidad verdaderamente original. Mientras más escuchaba, más me quedaba fascinado y después de una semana resolví que iría a conocer al viejo.Una noche intercepté a Zann en el pasillo cuando regresaba de su trabajo, y le dije que deseaba conocerlo y estar con él mientras tocaba. Era un hombre pequeño, encorvado, vestido andrajosamente; de ojos azules, con una cara grotesca, satírica, y un cráneo casi calvo. Al principio mis palabras parecieron enojarlo y atemorizarlo a la vez. Sin embargo, mi cordialidad lo derritió finalmente, y en forma desganada me señaló que lo siguiera a través de la escalera desvencijada y crujiente, rumbo al desván.
Su cuarto, uno de los dos enclavados en la empinada buhardilla, estaba en el lado oeste, frente a la pared alta que formaba el extremo superior de la calle. Su tamaño era muy grande, y parecía más grande aún por su extraordinaria desnudez y olvido. Los únicos muebles que había eran una angosta cama de hierro, un lavabo manchado, una pequeña mesa, un librero grande, un atril de hierro para partituras de música, y tres sillas anticuadas. Sobre el piso estaban, amontonadas en desorden, hojas de música. Las paredes eran de tablas desnudas y probablemente nunca habían conocido el yeso. Abundantes telarañas y montones de polvo hacían que el lugar pareciese más desierto que habitado. Era evidente que el mundo de belleza de Erich Zann se hallaba en un cosmos lejano de la imaginación.
El hombre mudo me indicó que me sentara, cerró la puerta, dio vuelta al enorme cerrojo de madera, y encendió una vela para añadir su luz a la que irradiaba la que traía consigo. Sacó entonces su violín del estuche apolillado y lo tomó en sus manos, sentándose en la menos incómoda de sus sillas. No utilizó el atril y, sin ofrecerme piezas a escoger y tocando de memoria, me encantó con sus tañidos por más de una hora, sonidos que nunca antes había escuchado, que seguramente eran de su invención. Describir con exactitud su naturaleza es imposible para alguien poco versado en música. Tocó una especie de fuga, con pasajes reiterados de una calidad cautivante, pero lo que era notable, por su ausencia, eran las extrañas notas que alcancé a oír en mi cuarto en otras ocasiones.
Recordaba aquellas notas tenebrosas, e incluso las había tarareado y silbado para mí mismo, inexactamente. Así que, cuando el músico bajó el arco, le pregunté Si podría interpretar algunas de ellas. Al escuchar mi solicitud, aquella cara arrugada y satírica perdió esa placidez que habia mantenido mientras tocaba, y pareció mostrar de nuevo la misma mezcla extraña de odio y miedo que había observado la primera vez que la vi. Por un momento intenté persuadirlo observando ligeramente los rasgos de la senilidad; incluso traté de despertar ese humor extraño de mi anfitrión silbando algunas de las notas que había escuchado la noche anterior.
Pero no persistí más que algún momento en esta actitud; porque, cuando el músico mudo reconoció aquel aire silbado, su cara se distorsionó con una expresión totalmente insusceptible de análisis, y su fría, larga y huesuda mano derecha salió disparada para tapar mi boca y callar aquella burda imitación. A la vez que hacía esto, mostró su excentricidad lanzando una mirada de espanto hacia la única ventana encortinada, como si tuviera miedo a algún intruso. Era una mirada doblemente absurda, ya que la buhardilla era muy alta y yacía inaccesiblemente más alta que los demás tejados vecinos, puesto que era, tal y como me lo dijo el conserje, el único punto de aquella calle empinada desde la que uno podía ver, sobre la pared, la cumbre.
Ante la mirada de aquel hombre viejo recordé el comentario de Blandot, y, caprichosamente, deseé observar aquel amplio y mareante panorama de tejados iluminados por la luna y luces de la ciudad, más allá de la cima de la colina, que entre todos los habitantes de la avenida D'auseil sólo este músico cascarrabias podía ver. Me moví hacia la ventana, y hubiera hecho a un lado aquellas raídas cortinas, si con una furia aún mayor, el inquilino no se me hubiera echado encima. Con su cabeza me señalaba la puerta y nerviosamente, con ambas manos, me empezó a jalar hacia ella.
Ahora, completamente disgustado con mi anfitrión, le ordené que me soltara, diciéndole que me marcharía inmediatamente. Al ver mi enojo por su ofensa, dejó de asirme, y me pareció que su propio disgusto empezaba a ceder. Me sujetó con mayor fuerza, aunque esta vez en forma amistosa, y me sentó a la fuerza en una silla. Cruzó ansiosamente el cuarto hacia una mesa destartalada, sobre la que escribió muchas palabras con un lápiz, en un francés elaborado, propio de un extranjero.
Al final, la nota que me tendió resultó ser una súplica de tolerancia y perdón. Zann escribió que era viejo, solitario, afectado por extraños miedos y desórdenes nerviosos relacionados con su música y otras cosas. Le había agradado que yo escuchara su música y deseaba que yo volviera sin hacer caso de sus excentricidades. Pero no podía tocar para otros sus extrañas armonías, y no podía soportar oírlas de otra persona, ni podía tolerar que otro tocase cualquier objeto de su cuarto. No se había dado cuenta, hasta que conversamos en el pasillo, que desde mi cuarto yo podía escuchar lo que tocaba, y me pidió que me arreglara con Blandot para tomar un cuarto en un piso inferior, donde no pudiese oírlo en las noches. Él pagaría, señalaba, la diferencia de la renta.
A medida que iba descifrando su horrible francés, me sentía más indulgente con el viejo. Al igual que yo, era víctima de sufrimientos físicos y nerviosos, y en mis estudios metafísicos había conocido la bondad. En medio de aquel silencio nos llegó un ligero sonido de la ventana - debió haber sido la persiana que crujía con el viento nocturno - y, por alguna razón, me estremecí casi tan violentamente como Erich Zann. Así que, cuando terminé de leer, me despedí de mano de mi anfitrión y lo dejé en calidad de amigo.Al día siguiente, Blandot me dio un cuarto más caro en el tercer piso, colocado entre los que ocupaban un prestamista de edad y un tapicero respetable. No había nadie más en el cuarto piso.
No tardé mucho en descubrir que la ansiedad que mostraba Zann por mi compañía, no era tan grande como había parecido cuando me estaba convenciendo de que me mudara del quinto piso. No me pidió que lo visitara, y cuando al fin lo hice, se mostró tenso y tocó descuidadamente. Esto sucedía siempre de noche, porque dormía y no recibía a nadie durante el día. Mi simpatía hacia él no creció, aunque el cuarto del desván y la extraña música me fascinaban extrañamente. Deseaba, con creciente curiosidad, mirar a través de esa ventana, sobre aquella pared hacia abajo de la colina desconocida, para observar los relucientes tejados y agujas que por ella debían esparcirse. Una vez subí a la buhardilla en horas de teatro, cuando Zann estaba fuera, pero la puerta estaba cerrada con llave.
En lo que sí tuve éxito fue en alcanzar a escuchar la música nocturna del viejo hombre mudo. Al principio subía de puntillas hasta mi viejo quinto piso. Después, me armé del suficiente valor para subir por la última escalinata crujiente hasta la buhardilla picuda. Ahí, en ese estrecho pasillo, afuera de esa puerta cerrada con su ojo de cerradura tapado, escuché frecuentemente sonidos que me llenaron de un terror indefinible, un terror creado por un débil asombro y un misterio latente. No es que los sonidos fueran espantosos, no lo eran, sino que contenían vibraciones que no sugerían nada que existiese sobre el globo terráqueo y que, a ciertos intervalos, asumían una calidad sinfónica que difícilmente se podría concebir como producida por un solo músico.
Ciertamente, Erich Zann era un genio de poder salvaje. Al paso de las semanas, la música se volvió más escalofriante, a la vez que el viejo músico adquiría un aspecto gradualmente mas macilento y furtivo, que daba lástima observar. Se rehusaba ya a verme por completo, y me esquivaba cada vez que nos encontrábamos en las escaleras.
Una noche, mientras oía tras la puerta, escuché cómo aquel chillante violín se hinchaba hasta volverse una babel caótica de sonido: un reino endemoniado que me habría hecho dudar de mi propia salud mental temblorosa, de no ser por las lastimosas pruebas que provenían detrás de ese portal cerrado, pruebas de que ese horror era real, el grito horrible e inarticulado que sólo un mudo puede emitir, y que surge únicamente en momentos de angustia, de un pánico terrible. Toqué repetidamente a la puerta sin recibir respuesta. Después esperé en aquel pasillo negro, temblando de frío y miedo, hasta que escuché el débil esfuerzo que hacía el pobre músico, ayudándose con una silla, para levantarse del suelo. Creyendo que acababa de recobrar conciencia después de un desmayo, toqué de nuevo, gritando su nombre al mismo tiempo.
Oí que Zann, tropezándose, fue hacia la ventana para cerrar la persiana y el bastidor, y que después, también a tropiezos, se acercó a la puerta y la abrió, temblando, para dejarme entrar. Esta vez era real la alegría que le causaba mi presencia, ya que su cara distorsionada brilló de alivio mientras se aferraba a mi abrigo como un niño que se aferra a las faldas de su madre.
Temblando patéticamente, aquel viejo me forzó a sentarrne en una silla, mientras él se arrellanaba en otra junto a su violín que yacía descuidadamente sobre el piso. Durante un rato permaneció inactivo en esa posición, moviendo la cabeza extrañamente, a la vez que parecía estar escuchando algo con intensa atención y miedo. Luego, al parecer completamente satisfecho, cruzó el cuarto hacia una silla que estaba junto a la mesa y me tendió una breve nota; después, regresó a la mesa, donde empezó a escribir rápidamente. En la nota me imploraba, por piedad y en atención a mi propia curiosidad, que esperara en ese sitio hasta que preparase un relato completo, en alemán, de todas las maravillas y terrores que lo poseían.
Probablemente una hora después, mientras yo esperaba y las hojas febrilmente escritas del viejo músico seguían amontonándose, vi que su rostro comenzó a mostrar los rasgos de un shock terrible. Indudablemente, estaba observando aquella ventana encortinada, escuchando temblorosamente. Fue entonces cuando yo mismo crei escuchar un ruido, aunque no fue un ruido horrible, sino más bien una nota musical exquisitamente baja e infinitamente distante, que me hizo imaginar que algún músico tocaba en alguna de las casas vecinas o en alguna morada más allá de la tremenda pared, sobre la que nunca había podido observar. El efecto sobre Zann fue terrible. Tirando su lápiz y levantándose repentinamente, tomó su violín y comenzó a desgarrar la noche con la música más salvaje que había oído nunca salir de su arco.
Sería inútil intentar la descripción de lo que tocó, en aquella noche terrible, Erich Zann. Era más horrible que cualquier cosa que he podido escuchar en mi vida, porque en ese momento podía ver la expresión de su cara, y me pude percatar de que su ímpetu era causado por un terror completo. Trataba de hacer un ruido para alejar algo o ahogar alguna cosa. Qué podía ser, no sabia imaginármelo, aunque sentí que debería ser algo espantoso. La música se tornó fantástica, delirante e histérica, aunque siempre conservaba las cualidades de genialidad suprema que, según sabía yo, poseía este extraño viejo. Reconocí algunas notas, era una salvaje danza húngara muy popular en los teatros y me di cuenta de que esta era la primera vez que oía a Zann tocar la obra de otro compositor.
Cada vez más fuertes, cada vez más salvajes, eran los chillidos y aullidos del desesperado violín. El músico chorreaba un sudor copioso y se retorcía como un poseído, mientras fijaba su vista frenéticamente en la ventana encortinada. A través de sus tañidos frenéticos, casi pude ver sátiros sombríos y danzantes bacanales, girando como dementes a través de abismos burbujeantes de nubes, humo y relámpagos. Entonces creí escuchar una nota más constante, más tipluda, que no provenía del violín; una nota burlona, tranquila y deliberada, proveniente desde muy lejos, hacia el oeste.
En medio de este trance, la persiana empezó a crujir con el viento aullante de la noche, ya que había saltado hacia afuera, como si respondiera a la música demente de adentro. El chillante instrumento de Zann se deshacía en sonidos que nunca creí que un violín pudiese emitir. La persiana comenzó a crujir con más fuerza, ya suelta, y empezó a golpear la ventana. Después el vidrio se rompió en mil pedazos bajo los persistentes impactos y entró al cuarto un aire helado, que hizo que las velas parpadeasen y que murmuraran las hojas de papel que estaban sobre la mesa, sobre las que Zann había comenzado a escribir su horrible secreto. Miré a Zann y vi que estaba lejos de cualquier observación consciente. Sus ojos azules estaban abultados, vidriosos y ciegos, y la frenética música se había convertido en una orgía de sonidos tan ciega, mecánica e irreconocible, que ninguna pluma podría siquiera delinearla.
Una ráfaga repentina, más fuerte que las anteriores, elevó el manuscrito y lo jaló hacia la ventana. Desesperadamente perseguí las hojas, pero se fueron antes que hubiese yo alcanzado las vidrieras arrasadas. Recordé entonces mi viejo deseo de ver por la ventana, la única ventana sobre la avenida D'auseil desde la que se podía ver la colina, más allá de la pared, donde se podía ver la ciudad en toda su extensión. Aunque estaba muy oscuro, yo sabía que las luces de la ciudad estaban siempre encendidas, y esperé verlas ahí, entre la lluvia y el viento. Pero cuando miré por la ventana más alta del aguilón, cuando miré mientras parpadeaban las velas y aullaba el demente violín junto con el viento nocturno, no vi ciudad alguna, ni brillaban luces amigables de calles recordadas; sólo había allí la negrura del espacio infinito, un espacio vivo inimaginado, con movimiento y música, que no se parecía a nada que existiese sobre la tierra. Y, mientras que estaba ahí parado, aterrorizado, el viento apagó ambas velas en aquella antigua buhardilla picuda, dejándome en una oscuridad enloquecedora e impenetrable, con el caos y un reino demoníaco frente a mí, y la locura diabólica de ese violín nocturno atrás de mi.
Tambaleándome, retrocedí en la oscuridad, sin poder prender alguna luz, chocando contra la mesa, volteando la silla y, finalmente, buscando a tientas mi regreso al lugar donde la negrura gritaba con su espantosa música. Al menos podía intentar salvarme a mí y a Erich Zann, sin importarme qué clase de poderes se opondrían. En ese momento, creo que me rozó una cosa helada y grité, pero mi grito no podía levantarse sobre el que producía aquel espantoso violín.
Repentinamente, me golpeó en la oscuridad aquel demente arco aserrante y supe que me encontraba cerca del músico. Tanteé hacia adelante, toqué la parte trasera de la silla de Zann, lo encontré y sacudí violentamente sus hombros en un esfuerzo por hacerle cobrar conciencia.
No me respondió y el violín siguió aullando sin cesar. Moví mi mano hacía la cabeza, cuyo mecánico movimiento pude parar y le grité al oído que ambos deberíamos de huir de aquellas desconocidas cosas nocturnas. Pero no me contestó, ni cesó el frenesí de su música extraterrena, mientras que a través de toda la buhardilla surcaban extrañas corrientes de aire, que parecían bailar en la oscuridad y el caos. Cuando mi mano tocó su oreja, temblé sin saber la causa, y no lo supe hasta que toqué su cara quieta, fría como el hielo, esa cara dura, que ya no respiraba, cuyos ojos vidriosos inútilmente se abultaban hacia el vacío. Y entonces, como por algún milagro, encontré la puerta con su gran cerrojo de madera, y me lancé enloquecido lejos de aquella cosa de ojos vidriosos en la oscuridad, y lejos de los aullidos fantasmales de aquel maldito violín cuya furia aumentó cuando me precipité hacia fuera.
Descendí brincando, flotando, volando por la escalera interminable de aquella oscura casa. Corría instintivamente para salir a aquella antigua, angosta y empinada calle de escalones y casas bamboleantes; bajaba ruidosamente por los escalones y el empedrado, hacia las calles inferiores y el pútrido río con sus antiguas paredes; cruzaba jadeando el oscuro puente hacia calles más anchas, más sanas, hacia los bulevares que conocemos..., todas esas horribles impresiones persisten dentro de mí. Recuerdo que no había viento, y que la luna estaba presente, y que brillaban las luces de la ciudad.
A pesar de mis cuidadosas búsquedas e investigaciones, nunca he podido encontrar otra vez la avenida D'auseil. Pero no lo lamento por completo, ni por esta razón ni por la pérdida en los abismos inimaginables de aquellas hojas escritas precipitadamente, que podrían haber explicado la música de Erich Zann.
VOLVER