|
La editorial de Raúl Gonzalvez nos envía el primer capítulo de un clásico escrito por John Brunner
|
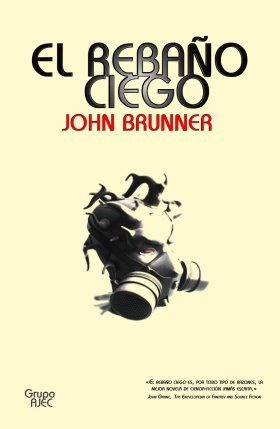
|  |
SINOPSIS:
La contaminación atmosférica ha llegado a tales extremos que ponerse una máscara de gas para salir a la calle es ahora lo más corriente del mundo. Las tasas de mortandad infantil siguen subiendo, y todo el mundo parece estar aquejado de algún tipo de enfermedad. El agua es tóxica y sólo los pobres beben del grifo. Las acciones del gobierno son inútiles, cuando las emprende, y las grandes corporaciones se disputan los beneficios de las ventas de purificadores de agua, máscaras de gas y alimentos «biológicos».
El ecologista Austin Train vive a la carrera. Los trainitas, activistas medioambientales y terroristas ocasionales, quieren que encabece su movimiento. El gobierno lo quiere entre rejas o, a ser posible, ejecutado. Los medios de comunicación quieren espectáculo. Todo el mundo tiene algún plan para Train, pero él ya ha trazado los suyos. Y pronto dejará de correr...
Un clásico de la ciencia ficción de la mano del legendario autor John Brunner, galardonado con el Premio Hugo y dos veces ganador del British Science Fiction Award; un visionario que predijo la creación de Internet y acuñó el término «gusano» para describir ciertos virus informáticos.
Contiene un prólogo de David Brin, y un epílogo del ecologista James John Bell.
«El rebaño ciego es, en mi opinión y por todo tipo de razones, la mejor novela de ciencia-ficción jamás escrita, sin discusión.» —John Grant, coeditor de The Encyclopedia of Fantasy
«La mejor novela de Brunner que he leído... asombrosamente controlada y dramática... una obra de arte.» —James Blish
«Absorbente, tanto a nivel emocional como intelectual.» —Booklist
«Brunner se ha labrado un lugar en la cima de la literatura especulativa más seria.» —Library Journal
«Una descomunal alucinación del estertóreo fin del mundo por parte de uno de nuestros autores de ciencia-ficción con más talento... la novela, con su sobrecogedora propuesta de una biosfera devastada, impacta a todos los niveles.» —Kirkus Reviews
«Un cautivador diario de la que se nos avecina... el futuro elige el método de pago contra reembolso.» —Washington Post
FICHA TÉCNICA:
Título: El Rebaño Ciego
Autor: John Brunner
Título Original: The Sheep Look Up (1972)
Traductor: Manuel De Los Reyes
Portada: Estudio Ajec
Precio: 18,95 euros
Páginas: 440
ISBN: 978-84-96013-36-0
No en nuestras estrellas
«¡Usted se merece seguridad al estilo Baluarte!», dijo la radio. Bloqueaba el acceso al aparcamiento de la empresa a la izquierda de la calle un enorme autobús alemán, articulado y eléctrico del que se estaban apeando los viajeros. Philip Mason, que esperaba impacientemente a que se moviera, aguzó el oído. ¿Cuñas publicitarias de una corporación rival?
La voz untuosa continuó, respaldada por una música que no era música de chelos y violas. «Usted se merece dormir sin interrupciones. Irse de vacaciones tanto tiempo como se lo permita el bolsillo, sin preocuparse por el hogar que ha dejado atrás. ¿No dicen que la casa de un hombre es su castillo... y no debería ser eso verdad en su caso?»
No. No se trataba de seguros. Sería algún asqueroso promotor inmobiliario. Pero bueno, ¿qué cuernos hacía ese autobús ahí parado? Pertenecía a la ciudad de Los Ángeles, sí —el color adecuado, el nombre pintado en el lateral— pero en vez de un letrero indicando su destino sólo lucía un cartel impreso que declaraba: ALQUILADO, y la suciedad de sus ventanas le impedía distinguir cualquier detalle de sus ocupantes. Lo que no era de extrañar, puesto que también su parabrisas estaba cubierto de mugre. Había levantado la mano para tocar el claxon; en vez de eso, accionó el mando del agua y el limpiaparabrisas, e instantes después se felicitó por la decisión que había tomado. Ahora podía ver media docena de niños de cara apagada y sin vida, tres negros, dos amarillos, uno blanco, y la cabeza de una muleta. Oh.
El discurso de la radio continuaba. «Lo que hemos hecho por usted es construir ese castillo. Por la noche hay hombres armados que vigilan todas nuestras puertas, los únicos puntos de acceso en nuestros muros coronados de pinchos. En Urbanizaciones Baluarte empleamos a los profesionales mejor cualificados. Nuestros vigilantes proceden de la policía y todos nuestros tiradores son ex marines.»
Que no escasean desde que nos sacaron a patadas de Asia. Ah, el autobús ha puesto el intermitente. Al asomar el morro con cuidado por la parte de atrás y ver por el rabillo del ojo en la ventana de atrás una placa que identificaba a la organización arrendataria como el Fondo para Beneficencia Social de la Tierra S.A., hizo una señal con las luces al coche que tenía inmediatamente detrás, solicitando permiso para colarse. Le fue concedido, aceleró... y segundos después tuvo que volver a pisar a fondo el pedal del freno. Un inválido estaba cruzando la entrada del aparcamiento, un adolescente asiático, probablemente chino, con una pierna raquítica recogida bajo la cadera y los brazos extendidos en cruz para ayudarle a mantener el equilibrio en una especie de jaula de aluminio abierta con numerosas correas.
Harold, gracias a Dios, no es tan grave.
Todos los vigilantes armados negros. Sintió que empezaba a sudar al pensar que podría haber atropellado al muchacho justo debajo de sus cañones. Ser amarillo es como ser negro honorífico. Es agradable tener compañeros en la adversidad. Y, hablando de compañeros... ¡Oh, cierra el pico!
«No hay ningún motivo para temer por sus hijos», reflexionaba la radio. «Nuestros autobuses acorazados los recogen a diario frente a su puerta y los transportan al colegio de su elección. Sus acompañantes, adultos responsables y afectuosos, no los perderán de vista ni un segundo.»
El joven completó su renqueante trayecto al lugar donde se reanudaba la acera, y Philip puedo mover el coche por fin hacia delante. Uno de los guardias reconoció el adhesivo de la empresa que llevaba en el parabrisas y subió la barrera roja y blanca que cerraba el aparcamiento. Miró a su alrededor sudando más que nunca porque, aunque no era culpa suya que fuese a llegar tarde, lo embargaba un abstracto sentimiento de pecado que le producía la vaga impresión de que ese día todo era culpa suya, desde los bombardeos de Baltimore al golpe de estado comunista en Bali. Oh, mierda. Lleno hasta arriba. No había un solo resquicio en el que pudiera colarse sin indicaciones a menos que desperdiciara un tiempo precioso en maniobrar a uno y otro lado con centímetros de margen.
«Jugarán en salones recreativos con aire acondicionado», prometía la radio. «Y cualquier tipo de atención médica que puedan necesitar estará a su alcance las veinticuatro horas del día... ¡por un módico, módico precio!»
Perfecto para el que se levante cien mil al año. Para la mayoría de nosotros hasta los precios módicos son exorbitantes; si lo sabré yo. ¿Es que no piensa ayudarme a aparcar ninguno de esos guardias? Cuernos, no, se vuelven todos a sus puestos.
Furioso, bajó la ventanilla y agitó violentamente la mano intentando llamarles la atención. De inmediato el aire le hizo toser y empezaron a llorarle los ojos. Sencillamente no estaba acostumbrado a esas condiciones.
«Y ahora un comunicado de la policía», dijo la radio.
El guardia más próximo se dirigió hacia él con un suspiro, sin máscara, revelando con su expresión una traza de —¿qué?, ¿sorpresa?, ¿desprecio?— algo, en cualquier caso, que equivalía a un comentario gráfico sobre ese imbécil que ni siquiera podía respirar aire no refinado sin atragantarse.
«Los rumores que afirman que el sol ha salido en Santa Ynez carecen de fundamento», decía la radio. «Repetimos». Y lo repitieron, apenas audible contra el ronroneo de un avión que sobrevolaba escondido tras una nube. Philip salió atropelladamente, sacándose un billete de cinco dólares del bolsillo.
—Cuídeme este trasto, ¿quiere? Me llamo Mason, responsable de la zona de Denver. Llego tarde a una entrevista con el señor Chalmers.
Sólo le dio tiempo a decir eso antes de que otro ataque de tos lo doblara en dos. El aire punzante le irritaba la garganta; no le costó nada imaginarse cómo los tejidos se volvían córneos, densos, impermeables. Como este trabajo implique que tenga que venir a Los Ángeles con frecuencia en viaje de negocios, tendré que comprarme una máscara con filtro. Me la suda si parezco un mariquita. De camino hacia aquí he visto que ya no las usan sólo las chicas.
La radio balbució algo acerca de un monumental atasco que afectaba a todas las carreteras en dirección norte.
—Vale —dijo el guardia; cogió el billete y lo enrolló diestramente con una sola mano hasta formar un cilindro, como si fuera un canuto—. Pase usted sin llamar. Estaban esperándolo.
Señaló con el dedo al otro lado del aparcamiento, donde un letrero luminoso colgado encima de una puerta giratoria le deseaba al mundo Feliz Navidad de parte de la Mutua Interestatal de la Ciudad de los Ángeles.
¿«Estaban» esperándome? ¡Espero que eso no signifique que se cansaron de esperar y hayan empezado sin mí!
Los pies plantados sobre los signos de Libra, Escorpio, Sagitario, mientras la puerta giratoria bisbiseaba. Se movía a trompicones; debían de haber renovado hacía poco los sellos herméticos que la rodeaban. Tras ella, un fresco vestíbulo con paredes de mármol, igualmente adornado con emblemas zodiacales. La publicidad de la Ciudad de los Ángeles se sustentaba sobre el pilar de la evasión de la suerte que le hubiera tocado a cada uno al nacer, y tanto quienes se tomaban en serio la astrología como los escépticos apreciaban el carácter cuasi poético de los eslóganes publicitarios.
Aquí el aire no sólo estaba purificado, sino ligeramente perfumado. Sentada en un banco con cara de aburrimiento esperaba una joven muy atractiva de tez café con leche, embutida en un vestido verde de mangas recatadas cuya falda tocaba los pulcros tacones cubanos —corrección: Miranda— de sus zapatos negros.
Abierta hasta la cintura por delante, sin embargo. Además, llevaba puestas unas bragas púbicas, con una sugerente mata de vello en la ingle.
Anoche en Las Vegas. Dios, debía de faltarme un tornillo, sabiendo que tenía que dormir bien para estar hoy en plena forma. Sólo que en aquel momento no opinaba lo mismo. Sólo que... Oh, Dios, ojalá hubiera tenido más luces. ¿Bravuconería? ¿Ganas de probar algo nuevo? Dennie, te juro que te quiero, no pienso tirar mi preciado trabajo por la borda, ni siquiera voy a mirar a esta chica. Chalmers está en la tercera planta, ¿no? ¿Dónde está el directorio? Ah, detrás de esas máquinas expendedoras de máscaras con filtro.
(Así y todo, entremezclado, orgullo por trabajar para esta firma, cuya imagen progresista quedaba puesta de manifiesto al asegurarse de que sus secretarias vistieran a la última. Ese vestido tampoco era de orlón ni de nylon, por si fuera poco; era de lana.)
Era imposible no mirar, empero. La mujer se levantó y lo saludó con una amplia sonrisa.
—¡Usted debe de ser Philip Mason! —Un poco ronca, su voz. Era reconfortante saber que había otras personas a las que afectaba el aire de Los Ángeles. Si por lo menos la ronquera no le prestara esa característica tan sensual—. Nos vimos la última vez que estuvo usted aquí, aunque seguramente no se acuerda. Soy Felice, ayudante de Bill Chalmers.
—Sí, la recuerdo —la tos había remitido, aunque persistía una tenue sensación de picor en sus párpados. Su respuesta tampoco era meramente de cortesía... ahora sí que se acordaba de ella, pero su última visita había sido en verano y entonces lucía un vestido corto y un peinado distinto.
»¿Puedo asearme en alguna parte? —añadió, enseñándole las palmas de las manos para demostrar que realmente necesitaba lavarse. Las tenía casi pringosas por culpa de las impurezas del aire que habían escapado a la depuradora de su coche. No estaba diseñado para vérselas con California.
—¡Desde luego! Siga el pasillo a la derecha. Lo estaré esperando.
El símbolo de Acuario señalaba el servicio de caballeros, como hacía el de Virgo con el de señoras. En cierta ocasión, recién ingresado en la empresa, había suscitado las risotadas de un grupo de colegas sugiriendo que en aras de la verdadera igualdad tendría que haber una sola puerta, marcada con el signo de Géminis. Hoy no estaba de humor para chistes.
Bajo la puerta trancada de uno de los cubículos: pies. Precavido por la incidencia de atracos cometidos en los servicios de caballeros en los últimos días, se refrescó con un ojo puesto en aquella puerta. Un suave sorbido llegó hasta sus oídos, seguido de un sonido metálico. ¡Dios, alguien estaba llenando una jeringuilla! ¿No será un adicto de vicios caros que se ha colado aquí para tener un poco de intimidad? ¿Debería sacar la pistola de gas?
Así empezaba la paranoia. Los zapatos se veían elegantemente abrillantados, no parecían propios de un adicto que descuidara su aspecto. Además, habían pasado ya más de dos años desde que lo atracaran por última vez. Las cosas estaban mejorando. Se dirigió hacia la fila de lavabos, aunque tuvo cuidado de elegir uno cuya superficie reflejara el cubículo ocupado.
Para no dejar marcas grasientas en la tela clara de sus pantalones, rebuscó cuidadosamente en su bolsillo una moneda que meter en el dispensador de agua. Maldición. Habían modificado el asqueroso trasto desde su última visita. Llevaba encima monedas de cinco y de veinticinco centavos, pero el letrero decía que sólo las aceptaba de diez. ¿Es que no había ni uno gratis? No.
Estaba a punto de salir a pedirle cambio a Felice cuando se abrió la puerta del cubículo. Emergió de él un hombre vestido de oscuro, encogido dentro de una chaqueta cuyo bolsillo de la mano derecha colgaba pesadamente. Sus rasgos le sonaban vagamente. Philip se relajó. No se trataba ni de un adicto ni de un desconocido. Diabético, seguramente, o aquejado de alguna enfermedad hepática. Parecía sobrellevarlo bien, en cualquier caso, a juzgar por sus orondos carrillos y su tez rubicunda. ¿Pero quién...?
—¡Ah! ¡Debes de haber venido por lo de esta conferencia de Chalmers! —El no desconocido avanzó a largas zancadas e hizo ademán de tenderle la mano, antes de cancelar el gesto con una risita.
»Perdona, será mejor que me lave antes de darte la mano. Por cierto, me llamo Halkin y soy de San Diego.
Y diplomático al respecto, además.
—Mason, de Denver. Esto... ¿no tendrás una moneda de diez de más, o sí?
—¡Claro! No te cortes.
—Gracias —musitó Philip; tuvo cuidado de tapar la boca del desagüe antes de dejar que corriera el agua. No sabía cuánta se podía comprar con diez centavos, pero si era la misma cantidad que el año pasado costaba cinco apenas si le daría tiempo a enjabonarse y aclararse. Tenía treinta y dos años, pero hoy se sentía como un adolescente desgarbado, inseguro y confuso. Le picaba la piel como si fuera polvo. El espejo le indicó que no lo aparentaba, y todavía conservaba atildado el pelo castaño echado hacia atrás, de modo que todo estaba en orden, pero Halkin vestía ropa informal, casi negra, mientras que él se había puesto su traje más nuevo y elegante (según los estándares de Colorado, influidos en gran medida, naturalmente, por la afluencia anual de la jet set atraída por los deportes de invierno), de color azul celeste porque Denise decía que hacía juego con sus ojos, y aunque era imposible que se arrugara, mostraba ya señales de suciedad en el cuello y los puños. Nota mental: la próxima vez que venga a Los Ángeles...
El agua era horrible, indigna de los diez centavos. El jabón —por lo menos la empresa dejaba pastillas en los lavabos en vez de exigir otra moneda por una toallita de papel impregnado— apenas si hacía espuma entre sus manos. Cuando se lavó la cara, un reguero se le metió en la boca; sabía a cloro y salitre.
—Te habrán entretenido, como a mí —dijo Halkin mientras se daba la vuelta para escurrirse las manos debajo del secador de aire caliente. Eso era gratis—. ¿Qué ha sido... esos asquerosos trainitas que tienen Wilshire ocupada?
Lavarse la cara había sido un error. No había toallas, ni de papel ni de ningún otro tipo. A Philip no se le había ocurrido comprobarlo antes. Está el tema este de las fibras de celulosa en el agua del Pacífico. Leí algo al respecto y no supe establecer la conexión. Su sensación de torpeza adolescente se acrecentó cuando tuvo que ladear la cabeza para colocarla debajo del chorro de aire caliente, mientras se preguntaba: ¿qué usan en vez de papel higiénico... piedras redondas, al estilo musulmán?
Mantén la fachada a cualquier precio.
—No, mi retraso se produjo en la autopista de Santa Mónica.
—Ah, ya. Había oído que hoy iba a haber mucho tráfico. ¿Algún rumor sobre la salida del sol?
—No fue eso. A algún —reprimiendo el ridículo impulso de cerciorarse de que no hubiera nadie de color cerca, como Felice o los guardias del aparcamiento— negrata chiflado le dio por apearse del coche en medio de un atasco e intentó cruzar corriendo la otra mitad de la carretera.
—No me digas. Estaría colocado, ¿no?
—Supongo que sí. Oh, gracias. —Halkin, abriéndole educadamente la puerta—. Como es lógico los vehículos que todavía seguían moviéndose por los carriles rápidos tuvieron que frenar y dar un volantazo y bang, debieron de besarse el parachoques como cuarenta. Yo lo esquivé de milagro, aunque no le sirvió de nada. El tráfico que venía de la ciudad circulaba a ochenta o noventa en ese punto, y cuando saltó la divisoria se plantó delante de un coche deportivo.
—Santo cielo —así habían llegado a la altura de Felice, que los esperaba con un ascensor preparado para ellos, de modo que la acompañaron adentro y Halkin pasó la mano sobre los botones de selección de piso—. El tres, ¿no?
—No, no vamos al despacho de Bill. Vamos a la sala de conferencias de la séptima.
—¿Sufrió desperfectos tu coche? —continuó Halkin.
—No, por suerte el mío no se vio involucrado en el desastre. Pero tuvimos que esperar allí sentados más de media hora antes de que despejaran la carretera... ¿Dices que a ti te entretuvieron los trainitas?
—Sí, en Wilshire —un fruncimiento de ceño suplantó la sonrisa profesional de Halkin—. ¡Gandules buenos para nada, la mayoría, me apuesto lo que sea! ¡Si llego a saber que estaba dejándome la piel por ellos...! Tú hiciste la tuya, claro.
—Sí, claro, en Manila.
—A mí me tocó en Vietnam y Laos.
El ascensor estaba frenando y todos miraron de reojo a los números iluminados. Pero ésa no era la séptima planta, sino la quinta. Las puertas se separaron para revelar a una mujer de rostro pecoso que musitó entre dientes: «¡Ah, mierda!», y entró en la cabina de todos modos.
—Subo con vosotros y luego bajo otra vez —añadió en voz más alta—. Se puede quedar una esperando hasta el día del juicio en este piojoso edificio.
Las ventanas de la sala de conferencias eran de un brillante gris-amarillo. El acto había comenzado sin esperar a los dos últimos rezagados; Philip se alegró de no tener que aparecer solo. Había ocho o nueve hombres presentes en cómodas sillas con hojas plegables que sostenían libros, cuadernos y grabadoras personales. Frente a ellos, al final de una mesa con forma de bumerang desnutrido: William Chalmers, vicepresidente al mando de las operaciones interestatales, un hombre de pelo negro que rondaba la cincuentena y había echado demasiada barriga como para que le favoreciera el elegante traje ceñido que llevaba puesto. De pie, interrumpido por la intrusión: Thomas Grey, actuario de seguros de la empresa, un hombre calvo y enjuto de cincuenta años con unas gafas de cristales tan gruesos que uno podía considerarlos responsables del habitual encorvamiento de sus hombros. Parecía molesto; mientras se rascaba distraídamente debajo del brazo izquierdo, se limitó a saludarlos con un brusco cabeceo.
Chalmers, sin embargo, recibió a los recién llegados con cordialidad, desestimó sus disculpas y les indicó que ocuparan los asientos vacíos... justo en primera fila, por supuesto. El reloj de pared anunciaba las once y dos minutos en lugar de las acordadas diez y media. Intentando no prestarle atención, Philip cogió una carpeta llena de papeles de la silla que le había sido asignada y repartió sonrisas mecánicas entre aquellos de sus colegas con los que podía afirmar que mantenía un trato informal.
Informal...
No pienses en Laura. ¡Dennie, te quiero! ¡Quiero a Josie, quiero a Harold, quiero a mi familia! Pero si no hubieras insistido en que me...
Oh, cierra el pico. ¡No hagas una montaña de un grano de arena!
Pero su situación era ciertamente precaria, después de todo. A nadie se le escapaba que era, por casi siete años, el más joven de los jefes de zona de la Ciudad de los Ángeles: Los Ángeles, la Bahía, California del Sur, Oregón, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y Colorado. Según radio macuto, el próximo año iba a abrirse una subdivisión en Texas, pero por el momento todavía no se había producido. Eso quería decir que le pisaban los talones hordas de desempleados altamente cualificados y armados con títulos universitarios. Tenía seis representantes con sendos doctorados. Todos pugnando por ocupar el mismo lugar...
—¿Podemos continuar? —preguntó Grey. Philip recuperó la compostura. La primera vez que viera al actuario de seguros le había parecido una seca prolongación de sus ordenadores, perdido en un mundo donde sólo los números poseían un ápice de realidad. Desde entonces, no obstante, había descubierto que fue Grey al que se le ocurrió la idea de adoptar el simbolismo astrológico para el material promocional de la firma, confiriendo así a la Ciudad de los Ángeles su estatus único como única gran aseguradora cuyos negocios entre la clientela menor de treinta años estaba expandiéndose al mismo ritmo que la proporción de la población a la que representaba. Valía la pena escuchar lo que tenía que decir alguien tan perspicaz.
»Gracias. Les estaba explicando por qué están ustedes aquí.
¡Los ojos en blanco hasta el límite de sus cuencas, la boca entreabierta, el aliento siseando en su garganta! Negarlo no sirve de nada. ¡Ninguna otra mujer me ha hecho sentir tan hombre como ella!
Philip se tocó el interior de la mejilla con la punta de la lengua. Le había cruzado la cara de un revés y había salido de la cabaña del motel con los ojos encendidos porque él le había ofrecido dinero. Había sufrido un corte. Había sangrado durante cinco minutos. Estaba junto al canino superior derecho, el más afilado de sus dientes.
—Están ustedes aquí —prosiguió Grey— por el aumento en los recargos por seguro de vida que vamos a implantar a partir del uno de enero. Como es lógico, hemos basado siempre nuestros presupuestos en la asunción de que la esperanza de vida seguiría incrementándose en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que en los últimos tres años ha empezado a bajar.
Un palo para las gallinas
A las nueve en punto los trainitas habían repartido estrellas de clavos por la calzada y creado un monumental embotellamiento de doce manzanas por siete. La pasma, como de costumbre, estaba en todas partes: siempre había multitud de simpatizantes dispuestos a provocar una distracción. Resultaba imposible imaginarse cuántos nombres tenía el movimiento; a ojo de buen cubero, no obstante, uno podía aventurar que la ciudad de Nueva York, Chicago, Detroit, Los Ángeles o San Francisco la gente estaba predispuesta a jalear, mientras que los suburbios circundantes o en el Medio Oeste los ciudadanos eran propensos a desempolvar sus armas de fuego. En otras palabras, su respaldo era menor en aquellas zonas que habían votado a Prexy.
A continuación, los coches parados se encontraron con las ventanillas cubiertas de un barato compuesto comercial empleado para grabar el cristal, y con eslóganes pintados en las puertas. Algunos eran largos: ESTE VEHÍCULO ES UN PELIGRO PARA LA SALUD. Muchos eran sucintos: ¡APESTA! Pero el más común de todos era la consigna, universalmente famosa: ¡PARA, ME ESTÁS MATANDO!
Y en todos los casos la inscripción concluía con una forma aproximadamente ovoide encima de una cruz decusata, la versión ideográfica simplificada del invariable símbolo trainita, una calavera con dos tibias cruzadas reducidas a una equis.
Después, mientras consultaban hojas de datos impresas, muchas de las cuales rodarían por la cuneta horas después empujadas por el viento que levantaban los coches al pasar, se concentraron en las lunas de los comercios próximos y taparon las mercancías expuestas con eslóganes similarmente apropiados. Sin prejuicio alguno, encontraron algo adecuado para cada una de las tiendas.
No era tan complicado.
Entusiasmados, los niños del turno vespertino en la escuela se sumaron a la tarea de mantener a raya a los conductores y dependientes enfadados, así como a otros entrometidos. Algunos de ellos no fueron lo bastante listos como para poner en pies en polvorosa cuando llegó la pasma —en helicóptero tras recibir unos cuantos mensajes desesperados por radio— e hicieron su primer viaje al correccional. ¿Pero qué demonios? Tenían edad para comprender que quien tenía una convicción tenía un tesoro. Podía impedir que te reclutaran. Podía salvarte la vida.
La mayoría de los conductores, sin embargo, tuvieron la sensatez de no levantarse de sus asientos, renegando tras sus parabrisas tapiados mientras calculaban el coste de las reparaciones y una nueva mano de pintura. Prácticamente todos ellos estaban armados, pero nadie era tan estúpido como para sacar una pistola. Ya lo habían intentado el mes pasado durante una manifestación trainita en San Francisco. Una chica había muerto de un disparo. Otros, anónimos con sus máscaras de cabeza entera y sus grises ropas de falsa confección casera, habían sacado al tirador a rastras de su vehículo y habían empleado el mismo ácido agresivo que usaban con los cristales para escribirle ASESINO en la piel.
En cualquier caso, bajar una ventanilla para maldecir a los manifestantes servía de poco. Las gargantas no duraban mucho con aquel aire sin refinar.
En suspensión
«Resulta relativamente sencillo hacer ver a la gente que las armas de fuego y los coches son inherentemente peligrosos. Según las estadísticas, a estas alturas casi todos los habitantes del país han sufrido la pérdida de un familiar abatido de un disparo bien en casa o en la calle, mientras que la asociación entre coches y accidentes mortales de tráfico abre la mente del público al concepto de otras amenazas de carácter más sutil.»
CONCESIONARIOS MASTER
Vehículos nuevos y de ocasión
Plomo: provoca subnormalidad y otros trastornos entre la población infantil. Supera los 12mg. por m3. en la superficie del agua frente a las costas californianas. Probable factor contribuyente al declive del imperio romano, cuya clase alta ingería alimentos preparados en sartenes de plomo y vino fermentado en barriles revestidos de este material. Comúnmente se encuentra en la pintura, el gas antidetonante donde todavía se emplee, y en las aves de caza de marismas, etc., contaminadas durante generaciones por el plomo vertido en el agua.
«Por otro lado, más complicado resulta explicarle a la gente que un negocio tan aparentemente inocuo como un salón de belleza puede ser peligroso. Y no porque algunas mujeres presenten alergias a los cosméticos normales.»
Centro de belleza de Nanette
Maquillaje, perfumería y pelucas
Bifenil policlorado: residuo de las fábricas de plásticos, lubricantes y cosméticos. Distribución universal a niveles similares a los del DDT, menos tóxico pero produce un efecto más acusado en las hormonas esteroides. Hallado en ejemplares de museo desenterrados incluso en 1944. Se sabe que es letal para las aves.
«Un paso deductivo igualmente corto separa la idea de matar plantas o insectos de la de matar animales y seres humanos. No hacía falta el desastre de Vietnam para subrayar algo así... era un presentimiento que estaba en la mente de todos.»
GRANJA Y JARDÍN S.A.
Expertos en arquitectura paisajista y control de plagas
Pelícano, marrón: imposibilidad para reproducirse en California, donde antes era común, a partir de 1969 debido al efecto estrógeno del DDT sobre la secreción del cascarón. Los huevos se rompían cuando las aves intentaban empollarlos.
«Por contra, ahora que apenas si utilizamos las sustancias que solían constituir el grueso de la farmacopea y que eran claramente reconocibles como venenos debido a su nombre —arsénico, estricnina, mercurio, etcétera— la gente parece asumir que cualquier medicamento es beneficioso y punto. A lo largo de mi vida he desperdiciado más tiempo del que quiero recordar yendo de una granja a otra, intentando disuadir a los criadores de cerdos y pollos de que compraran alimentos que contuvieran antibióticos, pero sencillamente no me escuchaban. Sostenían que cuanta más cantidad anduviera suelta por ahí, tanto mejor. De modo que el desarrollo de nuevos fármacos con que reemplazar los desperdiciados en forraje para el ganado, pienso para los cerdos y maíz para los pollos se ha convertido en la nueva carrera entre las armas y las armaduras.»
Stacy y Schwartz S.A.
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN IMPORTADOS PARA EL GOURMET
Train, Austin P. (Proudfoot): nac. Los Ángeles, 1938; e. UCLA (B. Sc. 1957), Univ. Londres (Dr. Filos, 1961); cas. 1960 Clara Alice, de soltera Shoolman, div. 1963, s/h.; dir. c/o editores. Pub: tesis, «Degradación metabólica de los organofosfatos complejos» (Dep. de Prensa de la Univ. de Londres, 1962); «Las grandes epidemias» (Potter y Vlasarely, 1965, reed. como «Muerte en el viento», Common Sense Books, 1972); «Estudios de ecología refractiva» (P&V, 1968, reed. como «El movimiento de resistencia en la naturaleza», CSB 1972); «Conservantes y aditivos en la dieta americana» (P&V 1971, reed. como «Somos lo que tenemos que comer», CSB 1972); «Guía de supervivencia para la humanidad» (International Information Inc., tapa dura 1972, rústica 1973); «Manual para el año 3000 a.C.» (III, tapa dura 1973, rústica 1975); colab. en J. Biol. Sci., J. Ecol., J. Biosph., Intl. Ecol. Rev., Nature, Sci. Am., Proc. Acad. Life Sci., Sat. Rev., New York, New Sci. (Londres), Envrmt. (Londres), Paris Match, Der Spiegel (Bonn), Blitz (India), Manchete (Río), etc.
Es la monda
Pete Goddard dio la espalda a la mitad de su almuerzo —no porque la cafetería donde comía regularmente desde hacía casi un año estuviera atestada, sino porque sentarse al lado de la pasma le ponía los nervios de punta— y aguardó a que le devolvieran el cambio. Al otro lado de la calle, alguien había pintado alrededor de una docena de calaveras negras y tibias cruzadas en los grandes paneles que delimitaban el emplazamiento de la tienda de Guarniciones y Forrajes Harrigan —conservaba el nombre aunque durante años antes de su demolición no vendiera más que vehículos para la nieve, repuestos para motocicletas y prendas típicas del oeste— la cual estaba previsto que se transformase ahora en un edificio de cuarenta y dos codiciables apartamentos, además de en la sede en Towerhill de American Express y del Chemical Bank de Colorado.
En fin, también él se sentía un poco así. La noche anterior había estado de fiesta: su primer aniversario de boda. Le sabía la boca falta y le dolía la cabeza y, por si fuera poco, Jeannie había tenido que levantarse a la hora de siempre porque ella también trabajaba, en la central hidropónica de Bamberley, y él había incumplido su promesa de limpiar los restos para que ella no tuviera que vérselas con ellos esa noche. Además, ese parche que tenía en la pierna, aunque no le doliera... Pero tenían médicos de confianza en la planta. Tenían que tenerlos.
La cajera, nueva y poco predispuesta a congraciarse con él, le soltó las monedas de rigor en la palma de la mano y se dio la vuelta para reanudar su conversación con una amiga.
El reloj de la pared convenía con el de su pulsera en que disponía de ocho minutos para realizar el desplazamiento de cuatro minutos en coche hasta la comisaría. Más aún, hacía un frío glacial en la calle, seis grados bajo cero con fuertes vientos. Estupendo para los turistas en las faldas del monte Hawes, no tanto para la policía que medía la temperatura en un gráfico de coches destrozados, casos de congelación y pequeños hurtos cometidos por hombres desplazados del trabajo de temporada.
Y mujeres, ya puestos.
De modo que antes de partir, tal vez... Junto a la puerta, un enorme objeto rojo con un espejo en la parte delantera superior. Instalado el otoño pasado. Japonés. En una placa, al costado: Corp. Mitsuyama, Osaka. Con forma de báscula. Colóquese aquí e introduzca 25¢. Prohibido fumar durante su empleo. Coloque la boca y la nariz en la máscara negra, suave y flexible. Como el beso obsceno de un animal.
Generalmente se reía de él porque allí arriba en las montañas el aire nunca era tan malo como para necesitar repostar oxígeno a fin de llegar a la siguiente manzana. Por otra parte, algunas personas decían que era un remedio del copón contra la resaca...
Penetraron más detalles en su mente. Fijarse en los detalles era algo de lo que se preciaba; cuando superara el periodo de prueba, intentaría llegar a detective. Tener una buena esposa podía hacer germinar la semilla de la ambición en la mente de cualquiera.
El espejo curvado para encajar alrededor de la boquilla: resquebrajado. Una ranura para monedas de veinticinco centavos. Debajo de ella, una línea definía el cajetín para las monedas. Alrededor de esa línea, arañazos. Como si alguien hubiera intentado forzar la tolva con un cuchillo.
Pete pensó en conductores de autobús asesinados por el contenido de una máquina de cambio.
—¡Señorita! —exclamó, girándose hacia el mostrador.
—¿Qué?
—Esa máquina de oxígeno que tienen ahí...
—¡Ah, mierda! —dijo la joven, pegándole a la tecla de «No Venta» de la registradora—. ¡No me digas que se ha vuelto a jorobar ese trasto apestoso! Aquí tiene sus veinticinco centavos. Pruebe en la tienda de comestibles de Tremont... tienen tres.
Lo contrario de un horno
Baldosas blancas, esmalte blanco, acero inoxidable... Aquí hablaba uno en susurros, como si estuviera en la iglesia. Pero eso se debía a los ecos de las paredes duras, el suelo duro, el techo duro, no por respeto a lo que ocultaran las puertas oblongas, una encima de otra desde el nivel del tobillo a la altura de la cabeza de un hombre alto, una junto a otra casi hasta donde alcanzaba la vista. Como una interminable serie de hornos, salvo que no eran para calentar, sino para enfriar.
El hombre que caminaba enfrente de ella también era blanco... bata, pantalones, máscara quirúrgica colgando en esos momentos bajo su barbilla, feo gorrito ajustado ciñéndole el pelo. Hasta las fundas de plástico para los zapatos eran blancas. Aparte de lo que había traído con ella, de un marrón monótono, a efectos prácticos sólo había otro color allí.
Rojo sangre.
Un hombre venía en dirección contraria empujando un carrito cargado de contenedores de papel encerado (blancos) etiquetados (en rojo) para su entrega en los laboratorios agregados a esa morgue. Mientras él y su compañera se saludaban, Peg Mankiewicz leyó algunas de las direcciones: 108562 CULT TIFO SUSP BAZO, 108563 CAMB VERI DEGE HIGA, 108565 PRUE MARSH.
—¿Qué es una prueba de Marsh? —preguntó.
—Presencia de arsénico —respondió el doctor Stanway; soslayó el carrito pasándole primero una y luego otra pierna por encima, y reanudó el paseo ante la larga hilera de cajones del depósito de cadáveres. Era un hombre pálido, como si su entorno le hubiera descolorido hasta el último ápice de pigmentación; sus mejillas lucían la sombra y la textura de los contenedores de órganos, aquellos de sus cabellos que resultaban visibles eran de un rubio ceniciento, y sus ojos lucían el azul diluido de las aguas poco profundas. A Peg le parecía más tolerable que el resto del personal de la morgue. Estaba desprovisto de emoción —o eso, o era decididamente homosexual— y nunca la molestaba con los jocosos comentarios que se permitían sus colegas.
Mierda. ¡Tendría que haberme bañado en vitriolo!
Era guapa: cimbreña, cerca del uno setenta, con la piel satinada, grandes ojos oscuros y una boca tan suculenta como cualquier melocotón. Sobre todo los melocotones de ahora. Pero ella lo detestaba porque eso significaba que estaba eternamente condenada a verse asediada por cazadores de cabelleras púbicas. Hacerse el marimacho no servía de nada; los hombres se lo tomaban como un reto y ponía sobre su pista también a los maricas. Sin maquillaje, perfume ni joyas, vestida con un abrigo intencionadamente inadecuado para su figura y zapatos corrientes, seguía sintiéndose como un tarro de miel rodeado de moscas zumbonas.
Listas para ponerle las patitas encima en cuanto se le ocurriese sonreír siquiera.
—¿Un caso de asesinato? —dijo, para distraerse.
—No, eso fue alguien registrado en el condado de Orange. Acusó a un fruticultor de utilizar un spray ilegal—. Su mirada recorría las puertas numeradas—. Ah, ya hemos llegado.
Pero no abrió el compartimento de inmediato.
—No es agradable, sabes —dijo tras una pausa—. El coche le esparció los sesos por todas partes.
Peg enterró las manos en los bolsillos de su abrigo para que él no pudiera ver cuán blancos tenía los nudillos. Quizá, a lo mejor, podría ser que se tratara de un ladrón que le hubiera robado el carné de identidad...
—Adelante —dijo.
Pero no se trataba de ningún ladrón.
Todo el lado derecho de la negra cabeza estaba... en fin, «blando». Además, el párpado inferior le había sido arrancado de cuajo y se mantenía en su sitio apenas, exponiendo el vientre del globo ocular. Una rozadura cuajada de sangre se descolgaba desde la altura de la boca hasta perderse de vista debajo de la barbilla. Y la coronilla estaba machacada hasta tal punto que le habían colocado una suerte de sarán alrededor para mantenerla unida.
Pero no tenía sentido fingir que ése no era Decimus.
—¿Y bien? —dijo Stanway, al cabo.
—Sí, guárdelo.
Así lo hizo Stanway. Se giró para mostrarle la salida y preguntó:
—¿Cómo se enteró de esto? ¿Y qué hace que ese tipo sea tan importante?
—Oh... La gente llama al periódico, ya sabe. Los conductores de ambulancias, por ejemplo. Nos dan soplos de vez en cuando a cambio de unos pocos pavos.
Como si flotara frente a ella igual que un horripilante globo morboso sujeto de un hilo: el rostro reblandecido. Tragó saliva con fuerza para combatir las náuseas.
—Y es... quiero decir que era... uno de los hombres de confianza de Austin Train.
Stanway giró bruscamente la cabeza.
—¡Entonces no me extraña que estés interesada! ¿Era alguien de la localidad? Tengo entendido que hoy los trainitas han vuelto a salir en tromba a la calle.
—No, de Colorado. Regenta... regentaba... un templo cerca de Denver.
Habían llegado al final del pasillo entre los no hornos. Con la diplomática educación debida a su sexo, que de ordinario detestaba pero que podía aceptar de ese hombre en su relación de huésped y anfitrión, Stanway le abrió la puerta para que pasara delante de él y se fijó atentamente en ella por primera vez desde su llegada.
—¡Oye! ¿Te gustaría... eh...? —Un comunicador lamentable, este Stanway, al menos en lo que a las mujeres respectaba—. ¿No quieres sentarte? Estás verde.
—¡No, gracias! —Con exagerada vehemencia. Peg aborrecía mostrar signo alguno de flaqueza por miedo a que pudiera interpretarse como «femenino». Cedió ligeramente un segundo después. De todos los hombres que conocía, sospechaba que éste era el que menos esperaba aprovecharse de las grietas de su armadura.
»Verás —confesó—, el caso es que lo conocía.
—Ah — dijo satisfecho—. ¿Amigo íntimo?
Había otro corredor allí, enmoquetado con un compuesto elástico de color verde claro y empapelado con el monótono sonido de una música de ascensor. De una puerta marcada con letras doradas salió una chica que portaba una bandeja de tazas de café. Peg olió el fragante vapor.
—Sí... ¿Ha enviado la policía a alguien para examinarlo?
—Todavía no. Tengo entendido que andan sobrecargados de trabajo. La manifestación, supongo.
—¿Han sacado sus pertenencias del coche?
—Supongo que lo habrán hecho. Ni siquiera hemos visto su carné... tan sólo uno de esos formularios que rellenan en el escenario del accidente—. Stanway, que debía de vérselas con Dios sabía cuántos casos semejantes al día, no evidenciaba ningún interés especial—. Por lo que he leído, sin embargo, tendrían que estar preocupados. Debía de estar colocado para hacer lo que hizo. Y si era uno de los hombres de confianza de Train lo más probable es que no tarden en presentarse, ¿me equivoco?
No habían llegado aún a la puerta que daba al exterior, pero Peg se apresuró a ponerse la máscara con filtro.
Cubría casi por completo su rostro delator.
La separaba una buena caminata del lugar donde había aparcado el coche: un Hailey, naturalmente, por principio. Tenía la vista tan empañada cuando llegó hasta él —no sólo porque el aire le irritara los ojos— que en dos ocasiones intentó introducir la llave del revés en la cerradura. Cuando por fin se dio cuenta, se enfadó tanto que se rompió una uña tirando de la puerta.
Se metió el dedo en la boca y, en vez de cortar de un mordisco el trocito partido, lo arrancó de un bocado. Se hizo sangre en el dedo.
Pero al menos el dolor le ofrecía un anclaje en la realidad. Tranquilizándose, envolvió la herida con un pañuelo de papel que sacó de la guantera y pensó a renunciar a su historia. Porque era una historia. Saldría en los telediarios además de en los periódicos. Muerte en la autovía: Decimus Jones, de treinta años de edad, arrestado dos veces por posesión de estupefacientes y una por asalto, embadurnado en la cantidad media de escoria que cabía esperar de un joven negro hoy en día. Súbitamente reformado (aquí lo pone) por los preceptos de Austin Train a los veintiséis años, jefe de operaciones de los trainitas cuando llegaron a Colorado... aunque él no habría reconocido el término «trainita», como tampoco lo hacía Austin. Según éste, el término apropiado era «commie», de «comensalista», lo que significaba que tú y tu perro, y la pulga en el lomo del perro, y la vaca, el caballo, el conejo, la ardilla, el nematodo, el paramecio y la espiroqueta, todos nos sentamos a la misma mesa al final. Pero eso no había sido más que un punto de debate, cuando se hartó de los gritos de la gente que le llamaba traidor.
Tengo que asegurarme de que Decimus regresa a la biosfera sin perder tiempo. Se me olvidó mencionarlo. ¿Debería volver? Diablos, supongo que lo dejaría escrito en su testamento. Si es que alguien se fija en el testamento de un negro...
Alguien va a tener que decírselo a Austin. Sería horrible que se enterara por la prensa escrita o por la televisión.
¿Yo?
Oh, mierda. Sí. He sido la primera en darse cuenta. Así que tendré que ser yo.
De pronto su mente se sumergió en un caos de imágenes borrosas, como si tres personas distintas se hubieran adueñado simultáneamente de su cabeza. Por casualidad Stanway había formulado precisamente aquella pregunta que ella se sentía obligada a responder con franqueza: «¿Amigo íntimo?»
¿Íntimo? ¡El único, más bien! ¿Por qué? ¿Porque era negro, estaba felizmente casado y había perdido el interés en el exotismo de las chicas blancas? (¿Quién se lo va a decir a Zena y los niños?) En parte, posiblemente. Pero lo importante era que Decimus Jones, saludable, varón y heterosexual, había tratado siempre a la tentadora y atractiva Peg Mankiewicz... como a una amiga.
Sería mejor que Austin se lo dijera a Zena. Yo no podría. Y feliz Navidad a todos.
Después de aquello, la confusión se hizo total. Podía prever los acontecimientos que radiaban de esa muerte como si estuviera leyendo una bola de cristal. Todo el mundo repetiría automáticamente las palabras de Stanway: «Debía de estar colocado para hacer lo que hizo... ¡o tal vez loco!»
Sin embargo el hombre que ella había conocido era una persona sensata, y las drogas pertenecían a su pasado lejano. De modo que jamás podría haberlo hecho por voluntad propia. De modo que alguien debía de haberle pasado una cápsula de algo potente. Y sólo se le ocurría un motivo para que alguien quisiera hacer algo así. Para desacreditarlo a cualquier precio.
Se dio cuenta de pronto de que se había quedando mirando fijamente, sin verla, la prueba del paso de un trainita por ese aparcamiento, una calavera con tibias cruzadas en la puerta de un coche aparcado oblicuamente con respecto al suyo. El suyo, naturalmente, no tendría ninguna marca.
Sí. Debían de haberlo hecho para desacreditar a Decimus. Tenía que ser eso. Esas estereotipadas personas intercambiables de plástico con símbolos del dólar en los ojos no podían soportar la idea de compartir su planeta medio devastado con nadie que sacara la cabeza de sus ordenados tiestos. Un negro que había abandonado la facultad de derecho antes de graduarse tenía que morir en una pelea callejera, o mejor aún, en la cárcel a mitad de una partida de naipes. El que alguien pudiera quererlo y admirarlo, como si fuera un médico o un sacerdote, tanto blancos como negros... ¡eso les revolvía el estómago!
El estómago revuelto. Oh, Dios. Revolvió su bolso en busca de una pastilla que debería haberse tomado hacía más de una hora. Y se obligó a tragarla, pese a su tamaño, sin agua.
Por lo general, hoy en día, una tenía que apañárselas así.
Decidió finalmente que estaba poniéndose sentimental y giró la llave en la cerradura del salpicadero. Había vapor almacenado del viaje de ida y el coche arrancó en silencio y al instante.
Y de forma limpia. Nada de alquil-plomo, casi nada de monóxido de carbono, nada más grave que algo de CO2 y agua. Alabados sean, si alguien nos escucha, quienes se esfuerzan por salvarnos de las consecuencias de nuestra demencial inteligencia.
En la salida del aparcamiento, si pensara dirigirse al despacho habría torcido a la derecha. En vez de eso giró a la izquierda. No debía de haber más de un centenar de personas en todo el país que pudieran confiar en localizar a Austin Train cuando quisieran. Si su editor hubiera sabido que entre ellas se contaba una de sus reporteras, la cual jamás había aprovechado esa información con fines profesionales, habría ido detrás de ella con una pistola.
|