

UPAMARCA
© He-Who-Must-Not-Be-Named
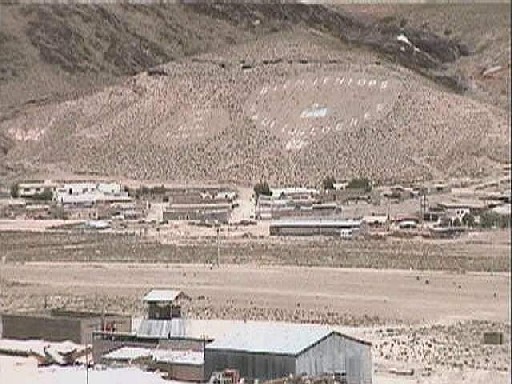
Vista parcial de San Antonio de los Cobres
III
Hechizos, Salinas y Viento Blanco
Corría el año mil novecientos seis cuando Miroslav llegó a la ciudad de Salta. Llegaba entonces de la provincia del Chaco, territorio colonizado en fecha relativamente reciente y en donde había estado trabajando durante tres meses como hachero.
Afortunadamente había sabido administrar muy bien su dinero y le quedaba aún casi tres cuartos de su última paga. Aún así, apenas llegado a Salta se puso inmediatamente a buscar trabajo. Durante dos semanas no consiguió nada, hasta que se enteró que en Campo Quijano había una finca que estaba buscando arrieros para realizar una importante trashumancia hasta Chile. Ochocientos cincuenta cabezas de ganado vacuno debían ser conducidas hasta la salitrera «La Deseada», perteneciente a la Compañía de Salitres de Antofagasta y cuya explotación acababa apenas de comenzar. Sin perder más tiempo Miroslav averiguó el nombre y la ubicación de la finca y se presentó a un tal Eusebio Linares, arriero de una cuarentena de años y capataz de dicha finca. Antes de tomarlo, Don Eusebio Linares le hizo pasar una serie de pruebas sobre diversas habilidades que todo buen arriero debe poseer y de cuyos resultados quedó más que satisfecho.
Miroslav emprendería entonces una de aquellas épicas trashumancias que fueron típicas del último cuarto del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. Los bovinos eran engordados durante meses en la provincia de Salta con el fin que acumulasen reservas suficientes como para soportar el penoso viaje que les esperaba. Efectivamente, la mayor parte del trayecto se realizaba a través de la Puna, tal vez la región más árida del planeta. Campo Quijano era en general el punto de reunión de los incontables tropeles destinados a las minas y obras de construcción ferroviaria que se hallaban en los confines oeste de la provincia y en Chile.
Al salir de Campo Quijano comienza la Quebrada del Toro, larga y profunda garganta con paredes casi perpendiculares que asciende en altitud hasta llegar a San Antonio de los Cobres, a 3775 metros SNM. A medida que la pendiente sube la vegetación se va haciendo, de manera general, más escasa. Esta es la ruta habitual que los arrieros solían tomar en su marcha hacia el oeste, y esta misma ruta tomó Miroslav aquel día de comienzos del siglo pasado, junto a otros treinta arrieros y las numerosas recuas de bovinos. Sabía que varios animales morirían en el camino.
Miroslav observó que la mayoría de sus compañeros eran mestizos. Había también uno o dos arrieros de pura cepa indígena, entre ellos un tal Robustiano Acosta con quien simpatizó enseguida. Eusebio Linares, hombre competente y experimentado, dirigía toda la operación. La tropa montaba lentamente la quebrada lo cual permitió a Miroslav acostumbrarse sin dificultad a la rarificación de oxígeno, a medida que aumentaba la altitud. Aunque sus pasadas experiencias de montañista lo habían entrenado bien a este fenómeno.
Luego de cinco días de marcha llegaron al Abra Muñano. Allí notó que sus compañeros (aquellos de sangre colla (1) más que nada) hicieron un alto y se dirigieron hacia un montículo de piedras que se hallaba a un lado del camino. Al pie de dicho montículo vió que depositaban lo que parecían ser ofrendas (cigarrillos, comida, hojas de coca, cerveza, alguna que otra baratija) e incluso algunos parecían recitar de rodillas una corta oración. Don Eusebio le explicó que le hacían ofrendas a la Pachamama, la madre tierra de la vieja cosmogonía andina, con el fin que bendiga el extenuante viaje que estaban emprendiendo. En cuanto al montículo de piedras, que debía alcanzar casi un metro y medio de alto era una Apacheta, un altar a la Pachamama.
Miroslav preguntó intrigado quién había construido el altar -¿los incas?- y cuánto tiempo hacía que estaba allí.
- Difícil de decir - le contestó - hace unos veinte años, cuando pasé por primera vez aquí creo que no estaba. En realidad, la apacheta no la construye una sola persona. Un día pasa alguien por un lugar y decide detenerse y hacer un altar pa’ la Pachamama. Entonces para y amontona cuatro o cinco piedras y deja allí sus ofrendas. Tiempo después pasa otro cristiano por allí y cuando ve las piedras que el otro dejó ahí agrega un par de piedras más y deja sus ofrendas. Así, cada viajero que pasa va agregandole un par de piedras a l’apacheta y l’apacheta va creciendo cada vez que alguien pasa y deja sus ofrendas. Ya he visto apachetas más altas que un cristiano.
El viaje prosiguió lenta pero apaciblemente hasta San Antonio de los Cobres. Hasta allí no habían perdido ninguna cabeza de ganado. Luego de un día de reposo se pusieron nuevamente en camino emprendiendo la parte más larga y difícil del viaje.
Al oeste de los Cobres la vegetación se volvió escasa y nula. Tras atravesar una línea de serranías penetraron en una vasta e interminable planicie de altura (el altiplano) donde el viento y la sequedad fustigaban hombres y animales. A lo largo del camino Miroslav pudo apreciar los restos desecados de reses caídas en anteriores trashumancias. Varios días después de haber quitado Los Cobres, y tras haber bordeado el salar de Pocitos, llegaron a una zona donde abundaban grandes matorrales que los arrieros salteños llamaban «tolas». Eusebio decidió que harían allí un alto de tres días con el fin que vacunos, caballos y mulas aprovechen de esta abundante fuente de alimentos para retomar fuerzas. Los hombres aprovecharían de los puquios(2) que había en aquel lugar para reconstituir las reservas de agua. En efecto, allí debutaría la parte más dura del periplo. El programa para las próximas semanas era el siguiente: primero deberían atravesar el inmenso salar de Arizaro. Varias decenas de kilómetros después deberían enfrentar la línea de altas cumbres que separaban Argentina y Chile. Una vez en el lado chileno entrarían en el pavoroso desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo.
Pasados los tres días se pusieron nuevamente en marcha dejando atrás aquel oasis de fortuna. Nadie imaginaba entonces que en el sitio donde habían parado se levantaría, dentro de precisamente treinta y nueve años, el pequeño poblado de Tolar Grande. Este y otros poblados de la Puna argentina nacerían a partir de caseríos que se desarrollaban alrededor de estaciones ferroviarias que surgían a lo largo de la línea del ferrocarril hacia Chile, a medida que este se iba edificando.
La travesía del Salar de Arizaro fue un verdadero infierno. El aire seco y salino más la plana y blanca monotonía del paisaje, todo ello exacerbado por el despiadado viento blanco fueron una verdadera tortura para los hombres y para los animales. La tropa perdió varios animales durante la travesía del Arizaro. Allí es donde Miroslav contó además el mayor número de osamentas de reses muertas en otras trashumancias, muchas de ellas naturalmente momificadas por las peculiares condiciones atmosféricas del lugar.
Trece o catorce días habían ya transcurrido desde que salieron de San Antonio de los Cobres cuando la línea de altas cumbres apareció por fin en el horizonte. Aquella visión llenó a Miroslav de una extraña euforia y pronto notó entre las simas que veía a lo lejos una que la atraía más que las otras. Más se acercaban y más le fascinaba aquel gigante que de pronto le pareció que estaba completamente aislado de las otras cúspides hermanas. Aquel monte era simplemente hermoso. Cono perfecto y achatado cuyas áridas laderas presentaban un color pardo rojizo que contrastaba armoniosamente con los campos de nieves de su sima y con el azul celeste del matinal cielo despejado. Se le ocurrió pensar entonces en la fabulosa vertiente de agua que debía surgir de semejante monte. Su experiencia en los Andes patagónicos le había permitido constatar que toda alta montaña poseía su manantial. Acercó pues su caballo al de Don Eusebio Linares y le propuso llevar el ganado a beber en la vertiente que debía emanar de aquel cerro.
- ¡Ja! ¡Ni sueñe m’hijo! - exclamó Eusebio. -Aquel es el cerro Llullaillaco y toda el agua que tiene se la guarda pa’ él, allá en laj grandes alturas. No espere na’ d’él, por que no le va a dar NA’.
- No se puede subir al Llullaillaco así como así - agregó Robustiano Acosta, que entre tanto había acercado su caballo al de Miroslav y al de Eusebio.
- Es un cerro sagrado - prosiguió Robustiano - y antes de subir allí hay que hacerle un regalo a la Pachamama. Primero se le hace una apacheta con piedras y entonces le deja ahí sus ofrendas. Lo que usted quiera, hojitas de coca, un cigarrillo, un poco de vino, algo de comida o mismo yerba mate. Recién entonces puede subir.
- No hay que joder con eso y hay que ser muy prudente pa’cercarse al Llullaillaco, por que es la casa del brujo.
- ¿Que brujo? - interrogó Miroslav.
- Llullallaica Umu, el brujo de los sueños - respondió Robustiano.
- Vea m’hijo- dijo entonces don Eusebio- si usted quiere oír historias raras sobre el Llullaillaco y sobre la Puna, péguese algún día una vueltita por Campo Quijano y vaya a ver a don Segundo Guaymás, un viejo arriero ya retirao que ha visto cosas raras cuando joven.
Durante el resto de la jornada Miroslav y Robustiano cabalgaron uno al lado del otro y Robustiano le habló de los viejos mitos y de la cosmogonía andina. La noche los sorprendió a algunos kilómetros del pie del volcán y allí estableció la tropa su campamento.
Aquella noche Miroslav tuvo los sueños más extraños de su vida. Toda clase de imágenes sin sentido ni conexión aparente se sucedían y se repetían. Extrañas procesiones indígenas entrecortadas con recuerdos e imágenes de su infancia. De pronto todo que desaparecía y se hallaba en un profundo lago de profundas y gélidas aguas azul oscuro. Apenas comenzaba a nadar hacia la lejana costa, era entonces transportado a un monótono y llano desierto salino saturado de osamentas y momias naturales de bovinos. Tantos había que debía escalar interminables dunas de huesos... Pero no fueron las imágenes lo que más agitó su sueño. No, fue aquella sensación que se repitió multitud de veces. De pronto era propulsado a velocidad vertiginosa hacia el espacio exterior hasta casi tocar las estrellas. Entonces volvía a caer a velocidad más vertiginosa aún, penetrando en el seno de la tierra hasta profundidades inimaginables, donde informes entidades como de fuego parecían agitarse en un intranquilo sueño.
Al alba del día siguiente, cuando despertó, se dijo a si mismo que el hechicero de los sueños debía tener algo que ver en todo eso. Luego de un rápido desayuno la compañía se puso en marcha y pasaron del lado chileno por un pasaje que se halla al norte del Llullaillaco y que los lugareños suelen llamar “Paso de la Zorra Vieja”. Miroslav miraba de vez en cuando hacia atrás, hacia el cerro, prometiéndose a sí mismo que algún día volvería y lo escalaría.
Una vez que pasaron del lado chileno la tropa siguió el curso de un riachuelo seco hasta alcanzar el lindero del salar de Punta Negra. De allí bajaron hacia el sur y recorrieron cuarenta kilómetros bordeando la salina. Una vez que alcanzaron su extremo sur prosiguieron aún unos veinte kilómetros en dirección sudoeste hasta su destino final, las minas de «La Deseada».
Aquella explotación era una gigantesca cantera a cielo abierto alrededor de la cual se había desarrollado un verdadero poblado. Entre mineros, capataces, ingenieros, agentes de seguridad y operarios diversos la población de aquella salitrera debía elevarse a 1400 almas. La mayoría de las viviendas eran casamatas de chapa y madera cuya superficie no debería exceder los seis metros cuadrados. Había algunos pabellones más confortables y espaciosos que deberían alojar a los ingenieros y al personal administrativo. Al centro de la salitrera había un gran edificio moderno de dos plantas que albergaba las oficinas.
Para el viaje de regreso siguieron un itinerario más largo ya que pasaron por el paso de Socompa, a cuarenta y tres kilómetros en línea recta al noreste del Llullaillaco. Aún así pudieron avanzar un poco más rápido al no tener que conducir innumerables cabezas de ganado que rendían su avance más lento. Una vez en Campo Quijano, Miroslav cobró su pago y se disponía a regresar al sur, cuando recordó lo que Don Linares le había recomendado un mes atrás. Preguntó pues donde residía Don Segundo Guaymás y un sábado por la tarde decidió rendirle visita.
Paisaje típico de la Puna con su fauna de camélidos autóctonos, vicuñas
NOTAS
[1] Colla: nombre que se da comúnmente a los indígenas del noroeste de Argentina, del norte de Chile y del sur de Bolivia. Este término era ya empleado en tiempos de los Incas para denominar en forma general a todos los pueblos nativos de aquellas regiones. De hecho toda esta zona, hasta el confín sur del imperio Inca se llamaba «Collasuyu».
[2] Nombre de origen quechua que designa los manantiales y ojos de agua de la Puna. Estos pueden ser ojos de agua tanto potable como salada (en cuyo caso también se los denomina «ojos de mar»). También pueden ser vertientes de aguas termales e incluso géiseres.
Los puquios abundan al pie de volcanes o en el lindero de salares. Los Incas los consideraban como sitios sagrados y la creencia perdura aún hoy. Algunos van hasta afirmar que estos ojos de agua pueden retener prisionero a los espíritus. Estas bocas de agua suelen presentar desde el borde al centro una variación de tonalidades verdes claro a verde oscuro que les dan un verdadero aspecto de ojo.
Copyright
© 2005![]()